Presentación
Jorge Brioso
No se me ocurre mejor manera de prologar esta
selección de japonerías que rememorando la visita que
hice al Kabuki hace un par de años.
El teatro al que fui queda en una zona muy
comercial de Tokio. Es un teatro gigantesco que simula el
clásico palacio japonés. El teatro es bastante grande,
había sillas para unas 500 personas. El Kabuki es la experiencia
del teatro puro, del teatro total: danza, actuación, acrobacia,
canto, pantomima. Todos los géneros que Occidente se
empeñó en subdividir. Incluso tiene de algo de cabaret,
de circo y de vaudeville. Lo que lo caracteriza es ese juego constante
entre la total ilusión teatral y un sentido de conciencia, de
ruptura, de contrapunto, comentario y crítica a esa misma
ilusión. Los actores muchas veces cambian de vestuario en la
escena. La figura a cargo de esta función, cambiarle el traje al
actor, es quizás una de las mas interesantes. Viene vestida de
negro, convencionalmente es invisible y sin embargo lo hace todo en el
medio de la escena, delante de nuestros ojos. También llaman
mucho la atención los actores que se encargan de mover el
telón.
Al principio de cada acto, cuando la cortina que cierra la cuarta pared
todavía esta tendida, estas figuras empujan el telón
hacia el público. Parece como si estuvieran marcando el espacio
escénico. Esta tensión en el telón, esta fuerza
que empuja la cortina hacia nosotros, marca el inicio de la obra y el
comienzo de la ilusión teatral.
Con respecto a la ilusión teatral debo
corregir lo que dije anteriormente. Los elementos que comentan, incluso
interrumpen la ilusión teatral no tienen, como pensaba Brecht,
esa función de
distanciamiento, de ruptura con respecto a la identificación del
público con el espectáculo. En el Kabuki la total
identificación del público con el espectáculo pasa
por esos elementos didascálicos, de comentario teatral. Estos
elementos constituyen más un guiño cómplice que
una supuesta mirada crítica y distanciada hacia el
espectáculo. Pongo un ejemplo. El Kabuki, como ustedes saben, es
una obra sólo representada por hombres. Por lo tanto una de las
habilidades más apreciadas en los actores es su capacidad de
representar personajes femeninos. Esto, como todo en este teatro, se
hace a través de una convención: la voz del actor
masculino más que tratar de imitar la voz femenina modula un
tipo de tesitura que se mueve entre la declamación y el canto.
En la pieza que vi uno de los personajes dentro de la obra simula ser
una mujer y nos expone con su voz una versión farsesca de lo que
los otros actores que imitan mujeres están haciendo dentro de la
obra. Esta voz que falla, y por eso nos hace reír, en producir
la tesitura que en este teatro se asocia con la voz femenina sirve para
que admiremos mas y mejor el artificio de los actores que simulan ser
mujeres para nosotros. El comentario, incluso la burla, completa la
ilusión. La ilusión, por su parte, incluye el artificio y
la convención.
La diferencia entre el Kabuki y Brecht se ve
mejor en la forma en que cada uno entiende la interrupción de la
acción. Para Brecht la interrupción del gesto, de la
acción, permite arrancar al gesto social de su ambiente
"natural", del ritmo que la historia le impone. La dilatación o
aceleramiento del gesto, su extrañamiento del contexto que
naturaliza su sentido, le permite al público la disección
de las tramas sociales que condicionan y producen nuestro actuar
social, rompe la identificación que establecemos con la
trama que trata de convertir a este gesto en destino. El Kabuki rompe,
en muchas ocasiones, la continuidad que establecemos entre causa y
efecto, entre acción y reacción. En una escena podemos
ver como un actor cae del techo de una casa mientras combate con sus
enemigos, sin embargo, tenemos que esperar a otra escena, varios
minutos después, para ver como el personaje no murió,
como pensábamos, sino que se salvó al caer
sobre un bote. En la primera escena lo vemos caer pero no sabemos
dónde, en la escena posterior esta acción se culmina con
la caída del actor sobre el bote. La dilatación de la
acción le añade suspenso a la trama pero sobre todo
enfatiza el artificio y la convención que le son inherentes a la
ilusión teatral. El espectador del Kabuki no pretende estar
espiando el mundo a través de la caída de una pared que
le da acceso a otras vidas. El espectador se conmueve y se ilusiona
ante un espectáculo que no quiere en ningún momento que
él se olvide que esto, como cantaba la Lupe en la
película de Almodóvar, es puro teatro.
La autoexégesis, la autorreflexividad
en el arte japonés es concebida como uno de los momentos
constitutivos de la ilusión estética y no como una
ruptura o interrupción de la misma. El otro rasgo esencial de la
estética japonesa es su fascinación por la sombra: “[la
belleza] no está hecha para ser vista en un lugar iluminado,
sino para ser adivinada en un lugar oscuro, en medio de una luz difusa
que por instantes va revelando uno u otro detalle”. A los japoneses, a
diferencia de los occidentales, según afirma Tanizaki en su
bello libro El elogio de la sombra:
"[...] la vista de un objeto brillante nos produce cierto
malestar[...]esa luz indirecta y difusa es el elemento esencial de la
belleza [...] A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz
exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las
paredes de color crepuscular y que conserva apenas un último
resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una pared, o
más esa penumbra, vale por todos los adornos del mundo y su
visión no nos cansa jamás”. Los textos que recopilo en
esta sección tienen algo de teatro de sombras: luces filtradas
que se proyectan contra paredes desnudas.
El
Genji monogatari: el
último avatar de la novela
Pablo Ruiz,
Princeton University
I
De las muchas causas de fascinación que ofrecen las artes y las
letras de Japón, tal vez ninguna más merecedora de
asombro que el Genji monogatari.
Escrito a comienzos del siglo XI por una mujer de la corte imperial,
casi de inmediato se transformó en lo que todavía es: el
gran clásico de la literatura japonesa, y seguramente su
incuestionable obra maestra.
El libro cuenta la historia de un
príncipe que no llega a ser emperador. Hijo de emperador y de  una
mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se
pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo
de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento
para la danza, la música o la caligrafía, y de gran
carisma personal, es llamado desde su infancia Hikaru, “resplandeciente”,
“luminoso”. La historia, como el personaje, no carece de rasgos
excepcionales: en una narración en la que predomina el realismo
psicologista, delicadamente marcado por cierto tono melancólico
ante el paso del tiempo y la fugacidad de las cosas, y en la que se
cuentan los amores sucesivos, y sobre todo simultáneos, del
héroe, además de sus avatares en la vida de la corte, su
exilio por razones políticas, o su maestría en el arte de
hacer perfumes, no faltan los sueños proféticos, los
espíritus vengadores o las predestinaciones anunciadas. una
mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se
pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo
de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento
para la danza, la música o la caligrafía, y de gran
carisma personal, es llamado desde su infancia Hikaru, “resplandeciente”,
“luminoso”. La historia, como el personaje, no carece de rasgos
excepcionales: en una narración en la que predomina el realismo
psicologista, delicadamente marcado por cierto tono melancólico
ante el paso del tiempo y la fugacidad de las cosas, y en la que se
cuentan los amores sucesivos, y sobre todo simultáneos, del
héroe, además de sus avatares en la vida de la corte, su
exilio por razones políticas, o su maestría en el arte de
hacer perfumes, no faltan los sueños proféticos, los
espíritus vengadores o las predestinaciones anunciadas.
No menos novelesco es el ámbito en el
que el libro fue escrito: la corte imperial del período Heian,
alrededor del año mil, con sede en lo que hoy es la ciudad de
Kyoto. Como ningún comentarista occidental deja de afirmar, esta
fecha es muy anterior a la llegada del zen, de la ceremonia del
té, del surgimiento de los samurais, del desarrollo del kabuki o
del noh, y de casi todo lo que hoy identificamos como japonés.
Pero sí coincide con otro hecho igualmente japonés: la
existencia de una clase dominante que ya profesaba con
aplicación el culto de la estética, y que entrenaba a sus
hombres, y también a sus mujeres, en la inteligencia y el
ejercicio de las artes. A una de estas mujeres, que conocemos por el
nombre de Murasaki Shikibu (nombre del que en realidad ella está
ausente, ya que deriva de la combinación del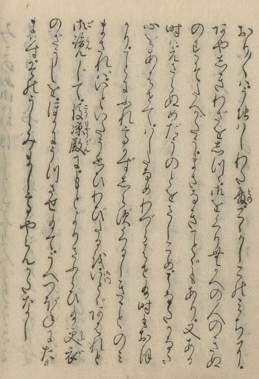 de la heroína de su libro y del cargo
administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza
con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y
termina más de mil páginas después como si hubiera
recorrido la historia de la literatura. de la heroína de su libro y del cargo
administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza
con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y
termina más de mil páginas después como si hubiera
recorrido la historia de la literatura.
En el origen podemos postular el pudor. El
modo de comunicación entre los hombres y las mujeres de la corte
consistía casi exclusivamente, contra toda verosimilitud, en el
intercambio de poemas escritos. Limitadas a puestos secundarios en la
vida política y social, recluidas en cámaras del complejo
palaciego a las que entraba poca luz, ocultas detrás de series
de biombos opacos y debajo de varias capas de vestimenta, con los
dientes pintados de negro y las caras maquilladas de blanco, esas
mujeres sólo podían interactuar con el mundo masculino
mediante el manejo de un complejo código de convenciones
retóricas. A partir de un vocabulario limitado y de estrictas
normas de versificación, esos poemas breves, muchas veces
improvisados, debían ser capaces de comunicar todas las
circunstancias de la vida cotidiana. Previsiblemente, esas
prácticas derivaron en sofisticados mecanismos verbales de
alusiones, sugerencias y sobreentendidos, de verdades apenas indicadas
que dependían de la habilidad interpretativa del destinatario,
habilidad que a su vez se basaba no sólo en el manejo de las
convenciones de ese código sino también en el
conocimiento del vasto repertorio de poesía china y japonesa, al
que potencialmente se abría cada línea de esas
composiciones pintadas a pincel.
Estos hábitos son una condición
para entender el prodigio. Pero desde luego no son suficientes. Cientos
de mujeres durante más de trescientos años los
practicaron, pero sólo una escribió el Genji monogatari. Tal vez no haya
análogos en la literatura del resto del mundo de una obra tan
radicalmente nueva con respecto a lo conocido hasta entonces en el
ámbito de su lengua. Ningún título es excesivo
para la comparación: la Divina
comedia, el Quijote o
el Ulises proponen en sus
literaturas mundos verbales novedosos, de vastedad y riqueza no mayores
a las que propone el libro de Murasaki Shikibu. Un libro que, como el Quijote, parece anticipar y hasta
parodiar las obras que serán su descendencia. Innumerables
páginas se escribieron para comentar la maestría de sus
proustianas observaciones psicológicas, de la
caracterización minuciosa de decenas de personajes, de la
sutileza y humor de los comentarios de la narradora, o de la
ambigüedad irónica en el tratamiento de las virtudes
morales del héroe. En las notas que siguen me propongo analizar,
de sus muchísimos méritos técnicos, dos que
considero particularmente relevantes, además de haber sido
inatendidos por la crítica.
II
Debería escribirse una historia de la autoexégesis en
literatura. Es decir, una historia de los mecanismos por los que obras
literarias de diversas épocas y tradiciones se explican o
interpretan a sí mismas, o al menos ofrecen indicios para
hacerlo. Obras que incluyen, digámoslo así, indicaciones
para su propia exégesis. Parece un recurso esencialmente
moderno: lo encontramos en Kafka, que hace leer e interpretar a un
personaje de El proceso el
texto, incluido en la misma novela, de “Ante la ley”; lo encontramos en
varios textos de Borges, por ejemplo en la primer página de
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”; lo encontramos muy
explícitamente en Pálido
fuego de Vladimir Nabokov, y muy elípticamente en La disparition de Georges Perec.
También lo vemos en cierto pasaje memorable, protagonizado por
Humpty Dumpty, de las aventuras de Alicia. Pero por cierto hay
antecedentes muy anteriores: Dante, el Arcipreste de Hita, los autores
del Roman de la rose,  San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al
comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios
textos comentados. El Genji monogatari,
seguramente a causa de la conciencia que su autora tenía de la
novedad de su invención, abunda en indicaciones, directas o
indirectas, de lectura. San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al
comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios
textos comentados. El Genji monogatari,
seguramente a causa de la conciencia que su autora tenía de la
novedad de su invención, abunda en indicaciones, directas o
indirectas, de lectura.
Podemos empezar por un episodio del
capítulo veinticinco, que arroja luces y penumbras sobre el
resto del libro. Tamakazura, ávida lectora y recién
llegada a la mansión de las mujeres de Genji, está en su
habitación leyendo. Genji entra, la interrumpe, y empiezan a
hablar de literatura. El disparador es un tópico literario
retomado y popularizado por Flaubert más de ochocientos
años después: las mujeres como lectoras crédulas
que toman por verdades las fantasiosas invenciones de los escritores.
“Las mujeres parecen haber nacido para ser engañadas,” dice
Genji. “Saben perfectamente que en esas viejas historias no hay un
ápice de verdad, y aún así se dejan hipnotizar por
esas colecciones de trivialidades, y hasta a veces después ellas
mismas escriben otras.” El Genji
monogatari, digamos de paso, nos hace notar cuánto
habría ganado Madame Bovary
si Flaubert hubiera sido mujer. Antes de que Tamakazura pueda
contestar, Genji modera su comentario y admite el placer que muchas
veces encuentra en la lectura de monogatari,
aunque los atribuye a personas que, supone, estarán
acostumbradas a mentir. Tamakazura contesta que esa seguramente es la
opinión de alguien que miente, y que ella, por su parte, los
acepta en lo que tienen de verdad. Con gran habilidad, Murasaki Shikibu
lleva la discusión hacia donde le interesa: Genji, como
Aristóteles, compara los monogatari,
es decir la ficción, para mejor entenderlos, con las
crónicas históricas. “Las crónicas de la historia
de Japón son sólo un fragmento de la verdad; son tus
novelas las que completan los detalles,” dice el héroe
después de admitir lo injusto de su comentario anterior. Un
tercer género aparece inmediatamente: las parábolas del
Buda, que abundan en la literatura mahayana
o del Gran Vehículo, y que, según la observación
de Genji, apuntan oblicuamente a la verdad. Los encantos de la
escena siguen: Genji especula sobre la posibilidad de que uno de los
dos escriba la historia de ellos mismos, que juzga particularmente
interesante, y Tamakazura responde que de todos modos el mundo la
notará, aún si ellos no se toman el trabajo de
escribirla. Pero el efecto de la escena ya está logrado y el Genji monogatari ya
estableció su relación de similitud y diferencia con
otros tres géneros: los viejos monogatari,
las crónicas históricas y las parábolas budistas.
Las referencias a estos géneros y sus
características en el resto del libro son numerosas. A veces los
personajes se ven en situaciones que les resultan inverosímiles
y comentan que es como si estuvieran protagonizando historias de viejos
monogatari. Otras veces
la narradora afirma que no va a presentar la historia completa de
determinados episodios y que no contará los detalles, como si se
tratara de crónicas. Estos comentarios empujan al Genji monogatari, que nunca deja de
ser tal, hacia el realismo de las crónicas históricas,
hacia el relato de hechos verdaderos. El resultado es un monogatari que pareciera tratar de
no serlo, de absorber las características de sus géneros
vecinos y que pide ser leído de un modo diferente y nuevo. Hay
otro recurso, tal vez aún más importante, que pone en
juego mecanismos de autocodificación. Me refiero al rol de la
poesía en el libro.
Si en una cultura el intercambio de poemas es
un hábito cotidiano, no sorprenderá encontrarlos en las
obras en prosa que esa cultura produzca. Y en la prosa japonesa previa
al Genji de hecho abundan. En
la Historia del cortador de
bambú (Taketori
monogatari, el más antiguo que se conserva), los poemas
aparecen en la narración como un elemento más de la
realidad, indiferenciados en ese rol de muebles, árboles o
jóvenes enamorados, y su función se limita, como en la
realidad, al diálogo entre personajes. En los así
llamados uta monogatari o
historias de poemas (de los cuales el Ise
monogatari, conocido en español como Los cuentos de Ise, es el más
famoso), los poemas se transforman en algo así como personajes
textuales, ya que las prosas que los acompañan cuentan la
historia de su origen y composición, además de proveer un
contexto de interpretación.
Una cierta relación entre prosa y
poesía, aunque implícita, está ciertamente
presente en el Kokinshu, la
primera antología imperial de poesía japonesa (aclaremos
que ya existía una antología no imperial de poesía
japonesa, el Manyoshu, y por
lo menos tres compilaciones de poesía china). Completado unos
cien años antes de la composición del Genji, el Kokinshu incluye más de mil
poemas escritos por decenas de poetas. Su autoridad, tanto formal como
temática, fue inmediata, y es el modelo, vigente hasta fines del
s.XIX, del que surge la literatura japonesa de los siguientes mil
años. La compilación está dividida en veinte
partes temáticas. Las más importantes, por cantidad de
poemas asignados, son las dedicadas a las estaciones del año y
al amor. A su vez, dentro de las partes, los poemas están
organizados siguiendo una suerte de criterio cronológico, de
modo que los poemas sobre las estaciones siguen el orden de calendario,
y dentro de cada estación están a su vez ordenados desde
el comienzo hasta el final de la estación. La sección de
poemas de amor sigue el ordenamiento narrativo que corresponde al de
una relación amorosa, desde los primeros signos de enamoramiento
hasta la declinación y el fin del amor. De modo que el resultado
es una estructura cuidadosamente armada que hace de la antología
una unidad consistente mediante criterios de la narración.
En el Genji,
versos y prosa, poesía y narración, establecen una
relación que se descubre progresivamente compleja. Vemos a los
personajes intercambiar sus poemas, y los vemos también interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la
narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho
musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no
dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún
si después de una reflexión detenida no parezca haber
dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones
entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de
sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en
que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los
comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente
no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la
carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno
a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada
imaginación para entender que estos comentarios y otros
similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un
modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector
preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a
la situación. La prosa y la poesía, que en los
antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin
interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos
límites. Es decir que el Genji,
mientras se presenta y se define en términos de la
tradición, también se diferencia de esa tradición
y se propone como algo nuevo. Requiere ser leído de un modo
novedoso y ofrece para ello una serie de elementos de
autocodificación en forma de comentarios sobre literatura y
sobre géneros afines, y sobre poesía y sobre su
significado y propósito. El Genji, digámoslo así,
a medida que progresa va inventando a su lector. interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la
narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho
musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no
dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún
si después de una reflexión detenida no parezca haber
dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones
entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de
sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en
que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los
comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente
no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la
carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno
a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada
imaginación para entender que estos comentarios y otros
similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un
modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector
preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a
la situación. La prosa y la poesía, que en los
antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin
interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos
límites. Es decir que el Genji,
mientras se presenta y se define en términos de la
tradición, también se diferencia de esa tradición
y se propone como algo nuevo. Requiere ser leído de un modo
novedoso y ofrece para ello una serie de elementos de
autocodificación en forma de comentarios sobre literatura y
sobre géneros afines, y sobre poesía y sobre su
significado y propósito. El Genji, digámoslo así,
a medida que progresa va inventando a su lector.
¿Hasta dónde llegará esta
invención de sí mismo?, se pregunta curioso el lector. Y
sigue leyendo. Y lee que el príncipe Genji, el Resplandeciente,
no mucho después de la mitad de la novela, muere. Después
de su muerte, la narración se centra en dos de sus
descendientes, Kaoru y Niou, mencionados como sus posibles sucesores.
Ambos son bellos y talentosos, y uno y otro comparten distintas
características de Genji, como si la novela los presentara como
sus dos mitades. Nombre que participa también de un nivel
simbólico, Genji es llamado el Resplandeciente, es decir que su
nombre corresponde a una imagen visual. Los nombres de Kaoru y Niou
significan, respectivamente, fragante y perfumado. Lo visual ha sido
reemplazado por lo olfativo. Hay otras instancias de esta
yuxtaposición de lo visual y lo olfativo, y están dadas
por la poesía. En una ocasión, Kaoru es convocado para
recibir a un mensajero: “La nieve, que se había acumulado, era
tenuemente iluminada por las estrellas. La fragancia que Kaoru
dejó a su paso hacía pensar que ‘la oscuridad de la noche
de la primavera’ se esforzaba inútilmente en eliminarla.” Lo que
está marcado entre comillas simples es una alusión al
poema cuarenta del Kokinshu:
En vano la oscuridad de la noche de la primavera cubre al ciruelo.
Destruye el color pero no el aroma de sus flores.
Los colores y los aromas están unificados en las flores de
primavera, lo que a su vez los vincula a las estaciones y al paso del
tiempo. En el mismo pasaje hay también otra alusión, pero
esta vez a la novela misma. En el caso que acabamos de ver se trata de
Kaoru recibiendo un mensaje de su amante Ukifune. Cuatrocientas
páginas antes, Genji sale a visitar a su amante Murasaki.
También se describe a la nieve apenas iluminada, esta vez por el
primer resplandor que anuncia el final de la noche, y también se
menciona la fragancia que él deja a su paso. Y en la
descripción de la escena, el mismo poema cuarenta del Kokinshu
es aludido. En la misma página en la que Kaoru deja su fragancia
cuando pasa, hay un pasaje que es casi idéntico a otro muy
anterior. Ambos cuentan la celebración de concursos: en uno,
Kaoru y Niou participan de un concurso de poesía china; en el
otro, Genji participaba de uno de perfumes, al que había enviado
dos perfumes hechos por él, como si la novela estuviera
previendo a las dos figuras que lo sucederán. Sería casi
imposible que estos paralelismos, premoniciones, autoalusiones, no
fueran signos de una construcción cuidadosamente concebida y
ejecutada con oficio consumado.
En ese concurso de perfumes, en el que Genji es también juez,
hay una alusión a otro poema, el treinta y ocho del Kokinshu:
¿Quién juzgará el color, el aroma del
ciruelo?
¿Quién si no tú? El que sabe es el que sabe.
Este poema introduce lo estético en el mundo de significaciones
asociadas al color y al aroma de la flor del ciruelo. Hay en realidad
toda una tradición del uso de estos elementos en función
del juicio estético, que puede verse también en el
prefacio del Kokinshu (el
primer texto de crítica literaria  escrito
en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien
se atribuyen numerosos poemas del Ise
monogatari y en quien parece estar modelado su personaje
principal, es evaluado en estos términos: “En su poesía
el sentimiento excede a las palabras. Sus poemas recuerdan a las flores
que ya no tienen color, pero que aún retienen la fragancia.” escrito
en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien
se atribuyen numerosos poemas del Ise
monogatari y en quien parece estar modelado su personaje
principal, es evaluado en estos términos: “En su poesía
el sentimiento excede a las palabras. Sus poemas recuerdan a las flores
que ya no tienen color, pero que aún retienen la fragancia.”
También en esta línea
simbólica pueden verse los últimos capítulos del
libro, conocidos como los capítulos de Uji, nombre de una
región algo al sur de Kyoto donde transcurren buena parte de los
episodios amorosos de los aromáticos Niou y Kaoru. La palabra
‘uji’ significa algo entre oscuro y lúgubre, por lo que esos
capítulos podrían verse, en relación con aquellos
en los que reina el luminoso Genji, como la noche de la primavera que
elimina el color pero no el perfume. Para decir lo que ya es obvio, la
historia de Genji, los muchos años que van desde su nacimiento
hasta su perduración en sus sucesores, es también la de
la breve vida de una flor de primavera, y la novela completa, con sus
decenas de capítulos, personajes y episodios es también,
o quiere ser, un breve poema.
En un sentido, el Genji es a la prosa lo que el Kokinshu es a la poesía:
mientras la antología de poemas se organiza con criterios
cronológicos propios de la narrativa, la novela en prosa
adquiere su estructura y su unidad mediante recursos simbólicos
propios de la poesía. La autoría de estos
capítulos posteriores a la muerte de Genji fue puesta en duda
por críticos que los creían obra de manos espurias,
convencidos de que un libro carece de sentido una vez que su
héroe ya murió. No están del todo equivocados.
Pero esa convicción prueba en este caso lo contrario: que esos
capítulos fueron seguramente escritos por la misma persona que
muchas páginas antes los había preparado, presentando la
supervivencia en forma de aromas que permanecen aún cuando la
luz ya no está. Capítulos que son la larga despedida de
Murasaki Shikibu de su héroe y la culminación de su
novela-poema, su flor de ciruelo. Sin duda entre las más
espléndidas que la literatura ha conocido.
III
El lector de esta novela no está del todo seguro al terminar de
leerla si es él el lector que la novela ha inventado o si no es
él quien ha inventado la novela. Pero quiere sin embargo agregar
algunas líneas. Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un
largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas
áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la
visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un
núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el
mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta
visión, son considerados secundarios y más bien propios
de las preocupaciones de la poesía. Con el Ulysses de Joyce se llega a una
confluencia entre la novela y esas preocupaciones poéticas por
la forma y el lenguaje, cumpliendo casi literalmente la profecía
de Flaubert cuando decía que la novela todavía esperaba a
su Homero. Pero el precio pagado por Joyce es excesivo para muchos: el
sacrificio casi total del componente narrativo y el interés en
una trama. Proust, por su parte, parece haber explorado la experiencia
humana con una ambición y amplitud sin precedentes, pero la
forma estaba lejos de ser una preocupación para él, y su
novela ha sido acusada de carecer de forma, o de adoptar la forma
tediosa que le impone la vida. Los rigurosos experimentos formales de
escritores como Queneau, Perec o Calvino constituyen sin duda una
literatura de enorme valor, pero es igualmente evidente que son pobres
en cuanto a la exploración de lo humano. Si no me equivoco,
entre los tres no han inventado un solo personaje que no sea más
autómata que persona. Todavía esperamos una novela que
combine todos esos elementos: interés narrativo,
exploración sostenida de la experiencia humana y una alta
preocupación por la forma y el lenguaje, por múltiples
modos de sentido y por una trabajada complejidad estética.
Sólo que esa novela del futuro ya ha sido escrita. Por una
mujer, en Japón, hace cerca de mil años. Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un
largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas
áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la
visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un
núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el
mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta
visión, son considerados secundarios y más bien propios
de las preocupaciones de la poesía. Con el Ulysses de Joyce se llega a una
confluencia entre la novela y esas preocupaciones poéticas por
la forma y el lenguaje, cumpliendo casi literalmente la profecía
de Flaubert cuando decía que la novela todavía esperaba a
su Homero. Pero el precio pagado por Joyce es excesivo para muchos: el
sacrificio casi total del componente narrativo y el interés en
una trama. Proust, por su parte, parece haber explorado la experiencia
humana con una ambición y amplitud sin precedentes, pero la
forma estaba lejos de ser una preocupación para él, y su
novela ha sido acusada de carecer de forma, o de adoptar la forma
tediosa que le impone la vida. Los rigurosos experimentos formales de
escritores como Queneau, Perec o Calvino constituyen sin duda una
literatura de enorme valor, pero es igualmente evidente que son pobres
en cuanto a la exploración de lo humano. Si no me equivoco,
entre los tres no han inventado un solo personaje que no sea más
autómata que persona. Todavía esperamos una novela que
combine todos esos elementos: interés narrativo,
exploración sostenida de la experiencia humana y una alta
preocupación por la forma y el lenguaje, por múltiples
modos de sentido y por una trabajada complejidad estética.
Sólo que esa novela del futuro ya ha sido escrita. Por una
mujer, en Japón, hace cerca de mil años.
Perlados
y nacarados
Arturo Casanova
 Recuerdo
la primera vez que lo noté. Caminaba por Shinjuku con un amigo
de la oficina que quería mostrarme la zona rosa (y
hétero) de Tokio. Entre bares y salones de todo tipo vi un
cartelito de lo más discreto en el quinto o cuarto piso de un
edificio. Me pareció estar de nuevo en Bangkok y ver aquel
volante con un acróstico, pero ese es otro cuento. El cartel se
asomaba de una ventana y decía simplemente GAY. No
pregunté nada, simplemente me llamó la atención.
Ya me habían dicho que la movida, y en particular la movida gaya
en Tokio era bastante cerrada, sólo para los de aquí. Que
las discotecas no eran sitio para levantarse a nadie, porque cuando
bailaban, bailan solos, viéndose al espejo. Me los
imaginé claramente, danzando en una especie de paja visual, como
en un video de karaoke, todos esos muchachos encendidos por las luces
de la pista y cada mirada fija en el espejo de cualquier pared
viéndose deseados. Yo, por mi parte, resignado ya a pasar estos
meses en Japón con el muchachote noruego rubio
(¡qué tautología!) que me contaba aquello y con
quien por fin sorpresivamente singué tras habernos visto y Recuerdo
la primera vez que lo noté. Caminaba por Shinjuku con un amigo
de la oficina que quería mostrarme la zona rosa (y
hétero) de Tokio. Entre bares y salones de todo tipo vi un
cartelito de lo más discreto en el quinto o cuarto piso de un
edificio. Me pareció estar de nuevo en Bangkok y ver aquel
volante con un acróstico, pero ese es otro cuento. El cartel se
asomaba de una ventana y decía simplemente GAY. No
pregunté nada, simplemente me llamó la atención.
Ya me habían dicho que la movida, y en particular la movida gaya
en Tokio era bastante cerrada, sólo para los de aquí. Que
las discotecas no eran sitio para levantarse a nadie, porque cuando
bailaban, bailan solos, viéndose al espejo. Me los
imaginé claramente, danzando en una especie de paja visual, como
en un video de karaoke, todos esos muchachos encendidos por las luces
de la pista y cada mirada fija en el espejo de cualquier pared
viéndose deseados. Yo, por mi parte, resignado ya a pasar estos
meses en Japón con el muchachote noruego rubio
(¡qué tautología!) que me contaba aquello y con
quien por fin sorpresivamente singué tras habernos visto y no hecho nada en tres continentes. no hecho nada en tres continentes.
Cuando estuve en Shinjuku aquella primera vez, llevaba más de un
mes en Tokio y la perplejidad de la llegada era ahora la rutina del
trabajo diario. El calor comenzaba y la oficina era eso, una oficina en
Ropongi a donde iba por la mañana, salía al almuerzo y
donde básicamente dormitaba las tardes larguísimas hasta
que llegaba la hora de irme. Unas clases de castellano y un tigre que
otro además de la oficina me daban lo suficiente para gastar sin
pensarlo y darme cualquier gusto en esa ciudad que tiene de todo.
Había terminado el "tsuyu" y las lluvias dieron paso al calor
húmedo de julio. La ciudad entera sudaba. En las calles, los
paraguas que una semana antes hacían de las aceras un mar
multicolor eran ahora pañuelos en el cuello para evitar manchar
las camisas. Las mangas cortas dejaban ver brazos pálidos y
alguno que otro fogonazo de los del personaje de Mishima en Memorias de una máscara
(cuando de niño queda paralizado en un miasma de deseo por las
axilas y los brazos de 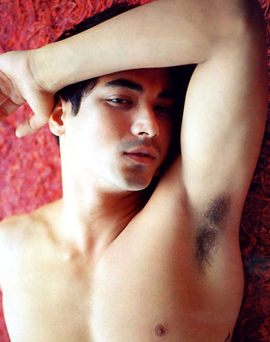 un
conductor de autobús). No es, o no era frecuente ver grandes
musculaturas en Tokio, además de que no me interesan, ese
fetiche de los clones en Chelsea se me hace aún más
invisible acá, quizás por ese aspecto femenil que
veía Gómez Carrillo en el porte del anamita y que se
traduce fácil a muchos pueblos asiáticos. Claro
está, todo depende de quien mire a quién. un
conductor de autobús). No es, o no era frecuente ver grandes
musculaturas en Tokio, además de que no me interesan, ese
fetiche de los clones en Chelsea se me hace aún más
invisible acá, quizás por ese aspecto femenil que
veía Gómez Carrillo en el porte del anamita y que se
traduce fácil a muchos pueblos asiáticos. Claro
está, todo depende de quien mire a quién.
Una de las cosas que ocurre con las lluvias de junio, aparte de las
hortensias que florecen, es que el deseo se represa, la libido se
amansa, diluida. El morbo por el otro, este otro tan fijo como otro que
es el japonés, se va como ocultando. Como si los paraguas fuesen
multitud de condones que te deforman caras y siluetas y te construyen
un muro de hojas, de signos ilegibles en este imperio. Lo cierto es que
a veces parecía que querían ser o hacerse ilegibles para
nosotros los gaijin. Tienen siglos en ello, pero algunas
técnicas son un tanto menos sutiles que otras. En Japón,
me di cuenta, aunque me lo había contado Víctor mucho
antes cuando leíamos juntos muñequitos yaoi, que no se
puede publicar imágenes ni fotografías de los genitales.
En realidad es el vello púbico lo que no puede hacerse
público. Las revistas porno importadas que vi en la oficina
tenían raspadas con hojilla todas las fotos donde apareciera el
insultante vello, pero sólo allí. Me imagino
todavía una escena kafquiana de un mesón de funcionarios
de aduana, hojilla en mano y erección perpetua, "afeitando" las
revistas para cumplir con severa ley nipona.
Las lluvias habían acabado y era como estar poco a poco
volviendo a Caracas. Quiero decir, a ese respirar del deseo que el
calor va despertando. La imagen de aquel anuncito quedó conmigo
y cobró más importancia cuando Arlen, el catire noruego,
se mudó al otro lado de Tokio y nuestros encuentros se
complicaron. Aunque aquella placita no muy lejos de Shibuya nos vio un
par de veces, furtivos, besándonos en la madrugada cuando
cualquier viandante pensaría que estaba demasiado ebrio como
para enterarse de lo que vio, o simplemente no le importaría
como en aquel tan colonial “ellos son blancos y se entienden”. De
cualquier modo, estaba claro que explorar el calor que no el color
local se me hacía cada vez más apremiante.
La ocasión se presentó una tarde. El ritmo de trabajo en
la oficina y los planes de salida con grupos se habían reducido
por las vacaciones. Los vernissages, defiles de moda, las partidas de
tenis y hasta las salidas a nuevos bares y restaurantes se
habían minimizado porque mi jefe estaba de viaje como muchos de
mis conocidos y amigos. Me encontré en la estación de
Shinjuku de vuelta de una diligencia, o fue quizás que a
propósito había escogido aquella ruta, y salí a
pasear por aquella zona detrás de la estación. No me
costó mucho encontrarla, quizás secretamente, cual Hansel
erotizado, había marcado la ruta desde el parque por el
laberinto de calles que son las barriadas de Tokio. Cargaba conmigo el
maletín Mandarina Duck que llevaba a todos lados para mis libros
y papeles de la oficina y también con la esperanza de no parecer
un turista. Pienso que por eso me abrieron. Me dejaron pasar por un
corredor hasta una ventanilla desde donde podía ver varios
muchachos sentados con las piernas cruzadas en el tatami de un
cuartico. Me pidieron, como en Bangkok pero eso es otro cuento, escoger
uno. ¿Por qué no? aun podía dar marcha
atrás, serían diez mil yenes según me dijeron en
la entrada; pero la curiosidad mezclada con el morbo de varias semanas
sin mayor alivio que un par de besos me impulsaban a seguir.
Se llamaba Taro, parece mentira, lo sé. Taro como el personaje
del cuento de hadas que crece en un durazno. El otro sería Naoki, un poco menos
genérico y más lindo él que Taro. Creo que me dijo
que tenía veintiuno, es posible. Apareció detrás
de mí después de haberlo señalado. Por suerte, el
japonés tiene el mismo sistema de pensar la distancia desde el
que habla que el castellano. Éste, ése o aquél,
kono, sono, ano. Los nervios y el corazón ensordeciéndome
no me hubieran dejado pensar en otro sistema, ni siquiera en el
más simple del inglés que en realidad termina
complicándolo todo. Volaba por instrumentos y con todas las
defensas en alerta máxima. Tonterías mías,
parecía que nunca habiese estado antes en un burdel ni en un
baño ni en una sala de masajes; pero los nervios son los nervios
y aquello era como si de un jalón estuviese en aquella cama por
primera vez con un varón, virgencito uno y el otro. En fin. durazno. El otro sería Naoki, un poco menos
genérico y más lindo él que Taro. Creo que me dijo
que tenía veintiuno, es posible. Apareció detrás
de mí después de haberlo señalado. Por suerte, el
japonés tiene el mismo sistema de pensar la distancia desde el
que habla que el castellano. Éste, ése o aquél,
kono, sono, ano. Los nervios y el corazón ensordeciéndome
no me hubieran dejado pensar en otro sistema, ni siquiera en el
más simple del inglés que en realidad termina
complicándolo todo. Volaba por instrumentos y con todas las
defensas en alerta máxima. Tonterías mías,
parecía que nunca habiese estado antes en un burdel ni en un
baño ni en una sala de masajes; pero los nervios son los nervios
y aquello era como si de un jalón estuviese en aquella cama por
primera vez con un varón, virgencito uno y el otro. En fin.
Quizás lo más difícil fue entrar. Taro me
llevó a un cubículo con su catre, unos paños y la
caja de kleenex. Me pidió que dejase el maletín
allí y nos desnudamos y antes que pudiese empezar a acariciar
aquella piel tersa y bronce como un duraznito se tapó con un
paño, me dio otro a mí, abrió la puerta, me
cogió la mano (más bien la atrapó) y salió
conmigo detrás de él. Yo pensaba en el maletín, no
porque hubiera muchos robos en Tokio, pero por si acaso. Y de la
posibilidad del robo y un muchacho japonés de unas nalgas
preciosas que me llevaba por el pasillo me di cuenta que  estábamos
entrando a un baño de vestuario. Abrió una regadera y me
pidió que me bañara. Me lavó y se lavó
conmigo. Allí lo noté por primera vez. Tenía el
vello púbico afeitado cortico, sólo pude pensar en las
fotos de las revistas y sonreir. Sonreir como tantas veces en
Japón, donde las cosas parecen a veces descasilladas de tal modo
que tienen su lógica muy particular y encajan perfectamente en
su devenir. Taro, lampiño y todo suave, terso, de labios como
tallarines y mirada melancólica ligeramente profesional,
tenía que estar también brevemente censurado aunque a su
erección le faltaba la tachita oscura que en los manga yaoi nos
indica que no debemos ver lo que andamos viendo. Después del
baño pasamos al mismo cubículo donde nos desnudamos,
allí seguía mi maletín y mi ropa doblada con
cuidado en una esquina. Estoy seguro de que fue Taro mismo quien la
dobló, pero no he podido recordar cuándo ni cómo
lo hizo. estábamos
entrando a un baño de vestuario. Abrió una regadera y me
pidió que me bañara. Me lavó y se lavó
conmigo. Allí lo noté por primera vez. Tenía el
vello púbico afeitado cortico, sólo pude pensar en las
fotos de las revistas y sonreir. Sonreir como tantas veces en
Japón, donde las cosas parecen a veces descasilladas de tal modo
que tienen su lógica muy particular y encajan perfectamente en
su devenir. Taro, lampiño y todo suave, terso, de labios como
tallarines y mirada melancólica ligeramente profesional,
tenía que estar también brevemente censurado aunque a su
erección le faltaba la tachita oscura que en los manga yaoi nos
indica que no debemos ver lo que andamos viendo. Después del
baño pasamos al mismo cubículo donde nos desnudamos,
allí seguía mi maletín y mi ropa doblada con
cuidado en una esquina. Estoy seguro de que fue Taro mismo quien la
dobló, pero no he podido recordar cuándo ni cómo
lo hizo.
La sesión duraba media hora. Lo supe al pagar. Lo que no
sabía era qué incluía y sobre todo qué no
estaba incluido. Me di cuenta después de cuán
clínico era todo. Esa primera vez sólo sentí
maravillado las manos de Taro aliviarme esa falta de cuerpo obsecuente
que ya se me hacía infernal. Como los pajilleros de Donatien
Alphonse François, el divino Taro me sorprendió; pero
quedé con ganas de otras rochelas mientras me limpiaba con
cuidado y una breve sonrisa la leche con los kleenex del cuartico.
No pude volver hasta dos semanas más tarde, y mal que bien mejor
así porque por más que me sobraran los reales diez mil
yenes por una paja no son ninguna tontería. Taro no estaba esa
tarde, pero precioso como un ángel estaba Naoki de Yokohama, me
dijo que tenía dieciocho. Lindo, como una fantasía, de cara radiante y facciones
perfectas. La pollina le caía apenas sobre los ojos para hacerlo
parecer aún más aniñado, como a los samurai les
gustaban. De tez más clara, menos definido de musculatura que
Taro. Desnudo era un poema. Echado en el catre sobre el tatami no
dejé que me hiciera casi nada. Lo acosté y lo
volteé y poco a poco lo hice acabar mientras me decía con
voz suave "dameé yoo", una de esas negativas desganadas, o
más bien con ganas de que no te hagan caso. Sonrojado por el
espectáculo de su propia leche y la mía que le cortaban
el pecho creo que estaba sorprendido de sí mismo y trató
de alcanzar los kleenex. Me le adelanté con el paño de
baño, la toalla que daban para la regadera y lo sequé con
ella. ¡No! ¡qué horror! eso no era para eso me dijo
con ojos casi de pánico; pero se quedó tranquilo ante
aquel fait accompli con el que no había más que hacer y
ante ese gaijin que había roto las reglas, había hecho
que se corriera, ensuciado la toalla con leche y ahora le
ofrecía llevarlo a su casa a Yokohama. Tenía carro esa
tarde y tiempo y ganas de pasear; pero Naoki no quiso. una fantasía, de cara radiante y facciones
perfectas. La pollina le caía apenas sobre los ojos para hacerlo
parecer aún más aniñado, como a los samurai les
gustaban. De tez más clara, menos definido de musculatura que
Taro. Desnudo era un poema. Echado en el catre sobre el tatami no
dejé que me hiciera casi nada. Lo acosté y lo
volteé y poco a poco lo hice acabar mientras me decía con
voz suave "dameé yoo", una de esas negativas desganadas, o
más bien con ganas de que no te hagan caso. Sonrojado por el
espectáculo de su propia leche y la mía que le cortaban
el pecho creo que estaba sorprendido de sí mismo y trató
de alcanzar los kleenex. Me le adelanté con el paño de
baño, la toalla que daban para la regadera y lo sequé con
ella. ¡No! ¡qué horror! eso no era para eso me dijo
con ojos casi de pánico; pero se quedó tranquilo ante
aquel fait accompli con el que no había más que hacer y
ante ese gaijin que había roto las reglas, había hecho
que se corriera, ensuciado la toalla con leche y ahora le
ofrecía llevarlo a su casa a Yokohama. Tenía carro esa
tarde y tiempo y ganas de pasear; pero Naoki no quiso.
Volví otras dos veces, a Naoki no lo vi otra vez. A Taro
sí. Quedé con la sospecha de que al verme venir por los
pasillos al salir del ascensor del edificio en las cámaras de la
entrada, los celestinos reordenaban a los muchachos y hasta
restringían la oferta. Uno me preguntó, no, me
aseguró que yo era beisbolero, jugador de pelota importado,
quedé intrigado; pero no me quejo...
Trece
vistas de la nieve en Japón
Kokin Wakashu
Casi no hay cuadra en Tokyo en la que no haya un lugar para comer.
Estos lugares tienen en el  exterior, frente a la puerta de
entrada, unas cortinas muy cortas, generalmente puestas a la altura de
la cara, que hacen que el interior sólo pueda ser entrevisto.
Cuando las cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es que
está cerrado. Mientras que cuando las cortinas se interponen
entre el local y uno, obstaculizando la visión y el paso, es que
está abierto. El principio básico del erotismo y la
estética (a saber, que para que algo resulte más
atractivo hay que ocultarlo parcialmente), parece estar tan asentado en
la sociedad y la cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de
comida. exterior, frente a la puerta de
entrada, unas cortinas muy cortas, generalmente puestas a la altura de
la cara, que hacen que el interior sólo pueda ser entrevisto.
Cuando las cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es que
está cerrado. Mientras que cuando las cortinas se interponen
entre el local y uno, obstaculizando la visión y el paso, es que
está abierto. El principio básico del erotismo y la
estética (a saber, que para que algo resulte más
atractivo hay que ocultarlo parcialmente), parece estar tan asentado en
la sociedad y la cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de
comida.
Lo primero que experimenta el viajero en Japón es una
confirmación de la propia existencia. Quien se sienta angustiado
con respecto a la realidad del propio yo, en Japón
sentirá rápido alivio, y hasta puede ocurrir que se
sienta no sólo existir sino existir en exceso: hasta tal punto
la sola propia presencia obliga a los japoneses a la reverencia, al
pedido de perdón o de disculpas y al agradecimiento sin
descanso. Se entiende que el budismo y las disciplinas ascéticas
y meditativas del zen hayan sido tan valoradas a lo largo de la
historia japonesa, ya que la disolución del yo que propugnan en
ningún otro lugar del mundo debe ser tan difícil de
conseguir. “¡¡Irashaimasé!!”
El grito repetido que es la señal de bienvenida en cualquier
negocio, local o restorán al que uno entre, brota de un modo
automático no tanto del individuo que lo emite sino del ser
social japonés, y se repite como un eco en el tiempo. Yuki me
pregunta qué opino del servicio en general ofrecido en los
comercios japoneses. Digo sin dudar que no puedo imaginar un servicio
mejor. Me pregunta si no me parece exagerado. A veces sí. El
grito de bienvenida me resulta tan impersonal y afectado que
preferiría una recepción muda. No dejo de notar que esa
legendaria hospitalidad tiene mucho de retórica, es decir, de
convención y de artificio, pero nunca es vana. Que posee
sustancia es fácil de verificar dirigiéndose a cualquier
persona en la calle con alguna pregunta, duda o dificultad. Los
esfuerzos por ayudar son tan genuinos que uno hasta termina entendiendo
lo que le dicen en japonés. Y también es
espontánea. Un día, yendo de Himeji a Okiyama en un tren
casi colmado, me disponía a beber un néctar de durazno
recién comprado, cuando descubro que la pajita plástica
que lo acompañaba, necesaria para beber de un modo decoroso del
recipiente de cartón, había desaparecido de la bolsita en
la que me lo habían vendido, por lo que me dispuse a tomar
directamente del cartón. Como si hubiera estado sentada
esperando ese momento, como si esa hubiera sido su función en el
tren o incluso en el mundo, cuando me di vuelta para ver quién
me golpeaba en el hombro me encuentro con una señorita con la
mano extendida ofreciéndome justamente una pajita. En
definitiva, la primera lección aprendida por el viajero en
Japón, amable y afantasmado lector, es de orden
ontológico y se resume en unas pocas palabras: los demás
existen, yo existo. del zen hayan sido tan valoradas a lo largo de la
historia japonesa, ya que la disolución del yo que propugnan en
ningún otro lugar del mundo debe ser tan difícil de
conseguir. “¡¡Irashaimasé!!”
El grito repetido que es la señal de bienvenida en cualquier
negocio, local o restorán al que uno entre, brota de un modo
automático no tanto del individuo que lo emite sino del ser
social japonés, y se repite como un eco en el tiempo. Yuki me
pregunta qué opino del servicio en general ofrecido en los
comercios japoneses. Digo sin dudar que no puedo imaginar un servicio
mejor. Me pregunta si no me parece exagerado. A veces sí. El
grito de bienvenida me resulta tan impersonal y afectado que
preferiría una recepción muda. No dejo de notar que esa
legendaria hospitalidad tiene mucho de retórica, es decir, de
convención y de artificio, pero nunca es vana. Que posee
sustancia es fácil de verificar dirigiéndose a cualquier
persona en la calle con alguna pregunta, duda o dificultad. Los
esfuerzos por ayudar son tan genuinos que uno hasta termina entendiendo
lo que le dicen en japonés. Y también es
espontánea. Un día, yendo de Himeji a Okiyama en un tren
casi colmado, me disponía a beber un néctar de durazno
recién comprado, cuando descubro que la pajita plástica
que lo acompañaba, necesaria para beber de un modo decoroso del
recipiente de cartón, había desaparecido de la bolsita en
la que me lo habían vendido, por lo que me dispuse a tomar
directamente del cartón. Como si hubiera estado sentada
esperando ese momento, como si esa hubiera sido su función en el
tren o incluso en el mundo, cuando me di vuelta para ver quién
me golpeaba en el hombro me encuentro con una señorita con la
mano extendida ofreciéndome justamente una pajita. En
definitiva, la primera lección aprendida por el viajero en
Japón, amable y afantasmado lector, es de orden
ontológico y se resume en unas pocas palabras: los demás
existen, yo existo.
 Como
bien la describe una de mis guías, Tokyo es menos una ciudad que
un anillo de ciudades, interconectadas por autopistas y ferrocarriles
subterráneos o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se
obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el mundo, estas
estaciones tienen varias salidas. Comete un serio error el viajero que
crea que puede optar por cualquiera en la suposición de que no
estarán separadas más que por no demasiados metros y que
una vez en la superficie corregirá la precisión de su
andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había estado
unos días antes y por cuyo enorme parque ya había
paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera
cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad de la
estación saldría en algún sector del parque y que
rápidamente me orientaría. Después de caminar
varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya preguntándome
si no me habría bajado en la estación equivocada,
decidí desandar mi camino y salir por la salida adecuada.
Pareciera que cada salida correspondiera no tanto a distintas partes de
la ciudad como a ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos
paralelos que sólo se contactan brevemente en las estaciones de
subte. Tokyo es un mandala urbano, un acertijo y un enigma, sólo
apreciable desde la cuarta dimensión de lo que vendrá. Como
bien la describe una de mis guías, Tokyo es menos una ciudad que
un anillo de ciudades, interconectadas por autopistas y ferrocarriles
subterráneos o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se
obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el mundo, estas
estaciones tienen varias salidas. Comete un serio error el viajero que
crea que puede optar por cualquiera en la suposición de que no
estarán separadas más que por no demasiados metros y que
una vez en la superficie corregirá la precisión de su
andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había estado
unos días antes y por cuyo enorme parque ya había
paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera
cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad de la
estación saldría en algún sector del parque y que
rápidamente me orientaría. Después de caminar
varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya preguntándome
si no me habría bajado en la estación equivocada,
decidí desandar mi camino y salir por la salida adecuada.
Pareciera que cada salida correspondiera no tanto a distintas partes de
la ciudad como a ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos
paralelos que sólo se contactan brevemente en las estaciones de
subte. Tokyo es un mandala urbano, un acertijo y un enigma, sólo
apreciable desde la cuarta dimensión de lo que vendrá.
¿Qué es un escarbadiente? Yo diría que es un
cilindro delgado de madera con dos puntas afiladas para hacerle cumplir
su función. Descripto de esa manera, para un japonés es
una redundancia y una oportunidad perdida, e incluso un modesto
escándalo. El japonés razona que una única punta
afilada es necesaria y suficiente para el correcto funcionamiento del
escarbadiente y procede a sacrificar la segunda en el altar que lo
acompaña desde hace siglos: el de la estética y el
diseño. Sólo una vez que ha hecho en ella dos prolijas
ranuras anulares paralelas, que ha redondeado el fragmento intermedio
de madera, y que ha incluso delicadamente oscurecido el extremo apenas
convexo de esa punta del instrumento, es que el japonés puede
proceder con tranquilidad a extraer los fragmentos de yakitori que le
hayan quedado entre los dientes. Yuki se ríe.
El arroz es el gran enemigo del fútbol japonés. Todos los
lugares que en Argentina serían potreros, en Japón son plantaciones de arroz: al costado
de los caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en
lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que es
ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que vi jóvenes
jugando, lo hacían con habilidad y movimientos propios de la
más pura y milenaria tradición sudamericana, y casi
todos, para mi sorpresa, juegan con las dos piernas. Sólo tienen
el defecto de la muy escasa presencia física. El día que
agreguen a su indudable comprensión estética del juego la
decisión con la que encaran un combate de sumo, serán
rivales de temer. en Japón son plantaciones de arroz: al costado
de los caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en
lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que es
ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que vi jóvenes
jugando, lo hacían con habilidad y movimientos propios de la
más pura y milenaria tradición sudamericana, y casi
todos, para mi sorpresa, juegan con las dos piernas. Sólo tienen
el defecto de la muy escasa presencia física. El día que
agreguen a su indudable comprensión estética del juego la
decisión con la que encaran un combate de sumo, serán
rivales de temer.
Ninguna guía me había advertido sobre un riesgo muy
concreto que me esperaba no en las calles sino en las veredas de Tokyo
y de Kyoto: las bicicletas. El japonés se desplaza por las
veredas de  su
ciudad, sépalo el desprevenido lector, a toda velocidad. El
peligro es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado por una
silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás en las
veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Kamogawa. No importa
adónde dirija uno sus pasos, se encontrará con los
ubicuos ciclistas haciendo girar sus dobles ruedas, tal vez como
permanentes recordatorios budistas de la rueda del karma y del dolor, y
de su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el
conocimiento que hace dos mil quinientos años echó a
rodar un príncipe nepalés. su
ciudad, sépalo el desprevenido lector, a toda velocidad. El
peligro es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado por una
silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás en las
veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Kamogawa. No importa
adónde dirija uno sus pasos, se encontrará con los
ubicuos ciclistas haciendo girar sus dobles ruedas, tal vez como
permanentes recordatorios budistas de la rueda del karma y del dolor, y
de su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el
conocimiento que hace dos mil quinientos años echó a
rodar un príncipe nepalés.
En un McDonald’s de Nara pedí un poco de sal para mis papas
fritas. Una vez comprendido el pedido, el estupor de lo inesperado
recorrió las caras de las empleadas. Hasta que una de ellas
tomó una bolsita de papel de las que usan para poner las papas
fritas, tomó el gran salero que usan para cocinar y
virtió unos cuantos granos de sal en la bolsita, que
enrolló con cuidado y me entregó con una sonrisa, para
alivio de sus compañeras y para restauración del orden
universal.
El jardín de Rikuji-en en Tokyo está construido de modo
que las distintas vicisitudes de sus senderos, estanques, elevaciones y
puentes aluden a ochenta y ocho poemas japoneses célebres. Lo que me hace pensar en el teatro de títeres o bunraku, donde el titiritero
actúa a la vista del espectador. Lo que me hace pensar en el
teatro noh, donde los
actores, cuando no usan la máscara, la imitan con su cara. Lo
que me hace pensar en el kabuki,
en el que los actores acostumbran imitar a los títeres del bunraku. Para los japoneses, la
idea de que la naturaleza imita al arte es de tal obviedad, que hace
siglos que su arte consiste en imitar a la naturaleza imitando al arte. Lo que me hace pensar en el teatro de títeres o bunraku, donde el titiritero
actúa a la vista del espectador. Lo que me hace pensar en el
teatro noh, donde los
actores, cuando no usan la máscara, la imitan con su cara. Lo
que me hace pensar en el kabuki,
en el que los actores acostumbran imitar a los títeres del bunraku. Para los japoneses, la
idea de que la naturaleza imita al arte es de tal obviedad, que hace
siglos que su arte consiste en imitar a la naturaleza imitando al arte.
En los templos budistas y shintoístas se practica la quema de
inciensos. Grandes incensarios ubicados frente a los principales
recintos del templo convocan el fervor de los creyentes, que los colman
de grandes bastones de incienso de colores, y que usan las manos para
esparcir el humo sobre sus cuerpos y sus cabezas. Prácticas
similares en el cristianismo, el hinduismo y tantos credos del mundo,
sugieren una íntima conexión entre el humo y la
religión. El misterio, lo entrevisto, lo que es materia de
revelación, el secreto, las posibles visitas desde el más
allá, se avienen a la compañía del humo y sus
remedos de tiniebla. Ahí te ofrezco, humeante y tenebroso
lector, materia para tus cavilaciones.
 El
templo budista en cuyo cementerio eligió ser enterrado el
escritor Junichiro Tanizaki no es una atracción
turística, y por lo tanto carece de información que
ofrecer al visitante. Después de recorrer el cementerio y tratar
infructuosamente de ubicar la tumba, le pregunté a una mujer que
barría el lugar. Intenté hablarle en inglés, pero
sólo obtuve su reacción temerosa. Nuestras lenguas
infranqueables resultaron compartir un único vocablo, pero ese
vocablo fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tanizaki”
sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir “Tanizaki
Junichiro”, tal vez sorprendida de que un bárbaro de ojos
redondos pronunciara ese nombre querido. Abandonó la
pequeña escoba y estiró su índice curvo y huesudo,
haciendo señas para que la siguiera. “Sákuro tri,
sákuro tri”, me decía la mujer, caminando encorvada. Lo
que finalmente entendí que quería decir “árbol
sagrado”, o sea “sacred tree”
en su inglés de fonética japonesa, y que se
refería al ciruelo plantado junto al par de lápidas que
señalan la tumba de Tanizaki, colega en el amor de Murasaki
Shikibu y admirado apólogo de la sombra. El
templo budista en cuyo cementerio eligió ser enterrado el
escritor Junichiro Tanizaki no es una atracción
turística, y por lo tanto carece de información que
ofrecer al visitante. Después de recorrer el cementerio y tratar
infructuosamente de ubicar la tumba, le pregunté a una mujer que
barría el lugar. Intenté hablarle en inglés, pero
sólo obtuve su reacción temerosa. Nuestras lenguas
infranqueables resultaron compartir un único vocablo, pero ese
vocablo fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tanizaki”
sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir “Tanizaki
Junichiro”, tal vez sorprendida de que un bárbaro de ojos
redondos pronunciara ese nombre querido. Abandonó la
pequeña escoba y estiró su índice curvo y huesudo,
haciendo señas para que la siguiera. “Sákuro tri,
sákuro tri”, me decía la mujer, caminando encorvada. Lo
que finalmente entendí que quería decir “árbol
sagrado”, o sea “sacred tree”
en su inglés de fonética japonesa, y que se
refería al ciruelo plantado junto al par de lápidas que
señalan la tumba de Tanizaki, colega en el amor de Murasaki
Shikibu y admirado apólogo de la sombra.
Yuki, la siempre entrevista y fragmentaria Yuki, me explica que su
nombre significa “nieve”, pero que esta palabra se escribe con un
carácter chino diferente del que corresponde a su nombre, y que
por lo tanto no es su nombre. Es decir, el nombre de una persona en
Japón no es la serie de sonidos que pronuncia cuando se lo
preguntamos, sino el o los caracteres chinos con que lo escribe. Me
pregunto si sus manos serían sus manos y su piel su piel, o si
también necesitaban una escritura que las revelara. esta palabra se escribe con un
carácter chino diferente del que corresponde a su nombre, y que
por lo tanto no es su nombre. Es decir, el nombre de una persona en
Japón no es la serie de sonidos que pronuncia cuando se lo
preguntamos, sino el o los caracteres chinos con que lo escribe. Me
pregunto si sus manos serían sus manos y su piel su piel, o si
también necesitaban una escritura que las revelara.
De la infinidad de comidas que deleitan o sobresaltan el paladar del
visitante, mi preferida es dragón en su fuego. He aquí la
receta: se caza un dragón joven y se lo cuelga de modo que la
boca apunte a una de sus patas traseras, por otra parte
convenientemente elevada de modo de frenar la irrigación. La
furia que el cautiverio provoca en el dragón le hace expulsar
fuego de las fauces, lo que lentamente va cocinando la pata. El dolor
genera más llamas, lo que asegura una correcta cocción.
Un sablazo preciso del cocinero decapita al dragón y
señala el momento en que la pata está en el punto de
cocción exacto. El acompañamiento consiste de arroz y de
una salsa que cambia de acuerdo a la estación. Algunas sectas
shintoístas argumentan que la verdadera delicia reside en comer
la pata que quedó cruda, porque no ha sufrido las consecuencias
del fuego impuro de la ira. Los monjes budistas se abstienen de la
polémica, porque son vegetarianos.
El tren me lleva a Shimonoseki, el puerto lejano desde el que un barco
me va a cruzar a Corea. Llevo una carta de Yuki, pero prometí no
leerla hasta no salir de Japón. El tren va prácticamente
vacío. El guarda lo recorre regularmente. Noto con sorpresa que
cada vez que termina de recorrer un vagón, se da vuelta y hace una leve reverencia, gira, abre la
puerta del siguiente vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace
otra leve reverencia, que repetirá en ese mismo vagón
cuando termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguiente. El
viajero, que al principio se mostró complacido y hasta halagado
por esas muestras de civilidad, ahora se pregunta si no son más
que movimientos automáticos, no diferentes de los que las ruedas
de ese mismo tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las
vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, entiende
el viajero, no están en realidad dirigidas a él, sino al
pasaje anónimo o incluso potencial, al vagón, es decir,
al vacío y a la ausencia. Y están hechas menos por el
guarda que por un ente indiferenciado que sólo se manifiesta a
través del guarda, y que es una especie de espíritu
intangible, una emanación del Japón que se dirige a
sí misma, y se repite como un eco en el tiempo. El viajero se
replantea las primeras lecciones aprendidas, y se pregunta si
será cierto que efectivamente existe. Se pregunta incluso si
será cierto que lo que deja atrás es un país en el
que estuvo, e intuye que no hay manera de discernir y separar, dentro
de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la ilusión,
al espejismo y al engaño.
da vuelta y hace una leve reverencia, gira, abre la
puerta del siguiente vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace
otra leve reverencia, que repetirá en ese mismo vagón
cuando termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguiente. El
viajero, que al principio se mostró complacido y hasta halagado
por esas muestras de civilidad, ahora se pregunta si no son más
que movimientos automáticos, no diferentes de los que las ruedas
de ese mismo tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las
vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, entiende
el viajero, no están en realidad dirigidas a él, sino al
pasaje anónimo o incluso potencial, al vagón, es decir,
al vacío y a la ausencia. Y están hechas menos por el
guarda que por un ente indiferenciado que sólo se manifiesta a
través del guarda, y que es una especie de espíritu
intangible, una emanación del Japón que se dirige a
sí misma, y se repite como un eco en el tiempo. El viajero se
replantea las primeras lecciones aprendidas, y se pregunta si
será cierto que efectivamente existe. Se pregunta incluso si
será cierto que lo que deja atrás es un país en el
que estuvo, e intuye que no hay manera de discernir y separar, dentro
de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la ilusión,
al espejismo y al engaño.
|



 una
mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se
pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo
de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento
para la danza, la música o la caligrafía, y de gran
carisma personal, es llamado desde su infancia
una
mujer sin suficiente abolengo, el destino del príncipe Genji (se
pronuncia aproximadamente ‘guenshi’) está marcado por el signo
de esos ancestros contrariados. De extrema belleza, de superior talento
para la danza, la música o la caligrafía, y de gran
carisma personal, es llamado desde su infancia 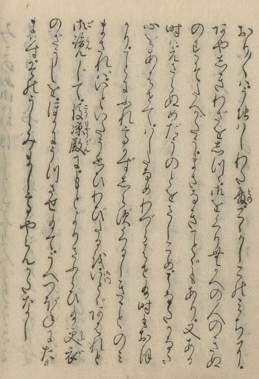 de la heroína de su libro y del cargo
administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza
con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y
termina más de mil páginas después como si hubiera
recorrido la historia de la literatura.
de la heroína de su libro y del cargo
administrativo de su padre), debemos este libro inagotable, que empieza
con el tono de los cuentos tradicionales y las narraciones populares, y
termina más de mil páginas después como si hubiera
recorrido la historia de la literatura.  San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al
comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios
textos comentados. El
San Juan de la Cruz, entre otros, han recurrido al
comentario o a la exégesis incluida o incorporada a los propios
textos comentados. El  interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la
narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho
musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no
dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún
si después de una reflexión detenida no parezca haber
dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones
entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de
sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en
que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los
comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente
no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la
carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno
a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada
imaginación para entender que estos comentarios y otros
similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un
modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector
preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a
la situación. La prosa y la poesía, que en los
antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin
interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos
límites. Es decir que el
interpretarlos. A veces aparecen comentarios de la
narradora sobre los poemas: “Un poema improvisado, si es dicho
musicalmente, con una cadencia al principio y al final como de algo no
dicho, puede parecer que transmite un mundo de significados, aún
si después de una reflexión detenida no parezca haber
dicho casi nada.” Hay comentarios similares sobre las conversaciones
entre los personajes, como cuando To no Chujo escucha hablar a una de
sus hijas y la narradora comenta: “A su padre le encantaba el modo en
que ella hacía que pareciera que quedaba mucho sin decir”. Los
comentarios sobre interpretación y significado como el siguiente
no son infrecuentes: “No había trazos de ambigüedad en la
carta, pero estaba redactada de un modo tan discreto que alguien ajeno
a la situación no la hubiera entendido.” No hace falta demasiada
imaginación para entender que estos comentarios y otros
similares podrían aplicarse a la novela misma, narrada de un
modo frecuentemente elusivo y que a veces deja al lector
preguntándose si no será él mismo quien es ajeno a
la situación. La prosa y la poesía, que en los
antecedentes de la tradición se mantenían separadas sin
interferencias, ahora parecen querer borrar o debilitar esos
límites. Es decir que el  escrito
en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien
se atribuyen numerosos poemas del
escrito
en Japón), en el que Ariwara no Narihira, figura central a quien
se atribuyen numerosos poemas del  Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un
largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas
áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la
visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un
núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el
mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta
visión, son considerados secundarios y más bien propios
de las preocupaciones de la poesía. Con el
Henry James, hacia el final del siglo XIX, auguraba un
largo futuro para la novela ya que siempre habría nuevas
áreas que explorar de la vida de los hombres. Esta es la
visión ortodoxa de la novela: una prosa extendida, con un
núcleo narrativo de mayor o menor relevancia, que explora el
mundo de la experiencia humana. Elementos de forma y lenguaje, en esta
visión, son considerados secundarios y más bien propios
de las preocupaciones de la poesía. Con el  Recuerdo
la primera vez que lo noté. Caminaba por Shinjuku con un amigo
de la oficina que quería mostrarme la zona rosa (y
hétero) de Tokio. Entre bares y salones de todo tipo vi un
cartelito de lo más discreto en el quinto o cuarto piso de un
edificio. Me pareció estar de nuevo en Bangkok y ver aquel
volante con un acróstico, pero ese es otro cuento. El cartel se
asomaba de una ventana y decía simplemente GAY. No
pregunté nada, simplemente me llamó la atención.
Ya me habían dicho que la movida, y en particular la movida gaya
en Tokio era bastante cerrada, sólo para los de aquí. Que
las discotecas no eran sitio para levantarse a nadie, porque cuando
bailaban, bailan solos, viéndose al espejo. Me los
imaginé claramente, danzando en una especie de paja visual, como
en un video de karaoke, todos esos muchachos encendidos por las luces
de la pista y cada mirada fija en el espejo de cualquier pared
viéndose deseados. Yo, por mi parte, resignado ya a pasar estos
meses en Japón con el muchachote noruego rubio
(¡qué tautología!) que me contaba aquello y con
quien por fin sorpresivamente singué tras habernos visto y
Recuerdo
la primera vez que lo noté. Caminaba por Shinjuku con un amigo
de la oficina que quería mostrarme la zona rosa (y
hétero) de Tokio. Entre bares y salones de todo tipo vi un
cartelito de lo más discreto en el quinto o cuarto piso de un
edificio. Me pareció estar de nuevo en Bangkok y ver aquel
volante con un acróstico, pero ese es otro cuento. El cartel se
asomaba de una ventana y decía simplemente GAY. No
pregunté nada, simplemente me llamó la atención.
Ya me habían dicho que la movida, y en particular la movida gaya
en Tokio era bastante cerrada, sólo para los de aquí. Que
las discotecas no eran sitio para levantarse a nadie, porque cuando
bailaban, bailan solos, viéndose al espejo. Me los
imaginé claramente, danzando en una especie de paja visual, como
en un video de karaoke, todos esos muchachos encendidos por las luces
de la pista y cada mirada fija en el espejo de cualquier pared
viéndose deseados. Yo, por mi parte, resignado ya a pasar estos
meses en Japón con el muchachote noruego rubio
(¡qué tautología!) que me contaba aquello y con
quien por fin sorpresivamente singué tras habernos visto y no hecho nada en tres continentes.
no hecho nada en tres continentes.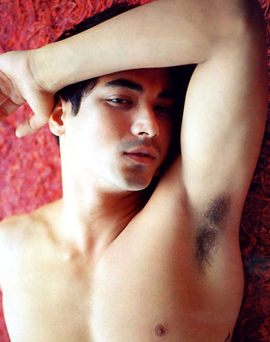 un
conductor de autobús). No es, o no era frecuente ver grandes
musculaturas en Tokio, además de que no me interesan, ese
fetiche de los clones en Chelsea se me hace aún más
invisible acá, quizás por ese aspecto femenil que
veía Gómez Carrillo en el porte del anamita y que se
traduce fácil a muchos pueblos asiáticos. Claro
está, todo depende de quien mire a quién.
un
conductor de autobús). No es, o no era frecuente ver grandes
musculaturas en Tokio, además de que no me interesan, ese
fetiche de los clones en Chelsea se me hace aún más
invisible acá, quizás por ese aspecto femenil que
veía Gómez Carrillo en el porte del anamita y que se
traduce fácil a muchos pueblos asiáticos. Claro
está, todo depende de quien mire a quién. durazno. El otro sería Naoki, un poco menos
genérico y más lindo él que Taro. Creo que me dijo
que tenía veintiuno, es posible. Apareció detrás
de mí después de haberlo señalado. Por suerte, el
japonés tiene el mismo sistema de pensar la distancia desde el
que habla que el castellano. Éste, ése o aquél,
kono, sono, ano. Los nervios y el corazón ensordeciéndome
no me hubieran dejado pensar en otro sistema, ni siquiera en el
más simple del inglés que en realidad termina
complicándolo todo. Volaba por instrumentos y con todas las
defensas en alerta máxima. Tonterías mías,
parecía que nunca habiese estado antes en un burdel ni en un
baño ni en una sala de masajes; pero los nervios son los nervios
y aquello era como si de un jalón estuviese en aquella cama por
primera vez con un varón, virgencito uno y el otro. En fin.
durazno. El otro sería Naoki, un poco menos
genérico y más lindo él que Taro. Creo que me dijo
que tenía veintiuno, es posible. Apareció detrás
de mí después de haberlo señalado. Por suerte, el
japonés tiene el mismo sistema de pensar la distancia desde el
que habla que el castellano. Éste, ése o aquél,
kono, sono, ano. Los nervios y el corazón ensordeciéndome
no me hubieran dejado pensar en otro sistema, ni siquiera en el
más simple del inglés que en realidad termina
complicándolo todo. Volaba por instrumentos y con todas las
defensas en alerta máxima. Tonterías mías,
parecía que nunca habiese estado antes en un burdel ni en un
baño ni en una sala de masajes; pero los nervios son los nervios
y aquello era como si de un jalón estuviese en aquella cama por
primera vez con un varón, virgencito uno y el otro. En fin. estábamos
entrando a un baño de vestuario. Abrió una regadera y me
pidió que me bañara. Me lavó y se lavó
conmigo. Allí lo noté por primera vez. Tenía el
vello púbico afeitado cortico, sólo pude pensar en las
fotos de las revistas y sonreir. Sonreir como tantas veces en
Japón, donde las cosas parecen a veces descasilladas de tal modo
que tienen su lógica muy particular y encajan perfectamente en
su devenir. Taro, lampiño y todo suave, terso, de labios como
tallarines y mirada melancólica ligeramente profesional,
tenía que estar también brevemente censurado aunque a su
erección le faltaba la tachita oscura que en los manga yaoi nos
indica que no debemos ver lo que andamos viendo. Después del
baño pasamos al mismo cubículo donde nos desnudamos,
allí seguía mi maletín y mi ropa doblada con
cuidado en una esquina. Estoy seguro de que fue Taro mismo quien la
dobló, pero no he podido recordar cuándo ni cómo
lo hizo.
estábamos
entrando a un baño de vestuario. Abrió una regadera y me
pidió que me bañara. Me lavó y se lavó
conmigo. Allí lo noté por primera vez. Tenía el
vello púbico afeitado cortico, sólo pude pensar en las
fotos de las revistas y sonreir. Sonreir como tantas veces en
Japón, donde las cosas parecen a veces descasilladas de tal modo
que tienen su lógica muy particular y encajan perfectamente en
su devenir. Taro, lampiño y todo suave, terso, de labios como
tallarines y mirada melancólica ligeramente profesional,
tenía que estar también brevemente censurado aunque a su
erección le faltaba la tachita oscura que en los manga yaoi nos
indica que no debemos ver lo que andamos viendo. Después del
baño pasamos al mismo cubículo donde nos desnudamos,
allí seguía mi maletín y mi ropa doblada con
cuidado en una esquina. Estoy seguro de que fue Taro mismo quien la
dobló, pero no he podido recordar cuándo ni cómo
lo hizo.  una fantasía, de cara radiante y facciones
perfectas. La pollina le caía apenas sobre los ojos para hacerlo
parecer aún más aniñado, como a los samurai les
gustaban. De tez más clara, menos definido de musculatura que
Taro. Desnudo era un poema. Echado en el catre sobre el tatami no
dejé que me hiciera casi nada. Lo acosté y lo
volteé y poco a poco lo hice acabar mientras me decía con
voz suave "dameé yoo", una de esas negativas desganadas, o
más bien con ganas de que no te hagan caso. Sonrojado por el
espectáculo de su propia leche y la mía que le cortaban
el pecho creo que estaba sorprendido de sí mismo y trató
de alcanzar los kleenex. Me le adelanté con el paño de
baño, la toalla que daban para la regadera y lo sequé con
ella. ¡No! ¡qué horror! eso no era para eso me dijo
con ojos casi de pánico; pero se quedó tranquilo ante
aquel fait accompli con el que no había más que hacer y
ante ese gaijin que había roto las reglas, había hecho
que se corriera, ensuciado la toalla con leche y ahora le
ofrecía llevarlo a su casa a Yokohama. Tenía carro esa
tarde y tiempo y ganas de pasear; pero Naoki no quiso.
una fantasía, de cara radiante y facciones
perfectas. La pollina le caía apenas sobre los ojos para hacerlo
parecer aún más aniñado, como a los samurai les
gustaban. De tez más clara, menos definido de musculatura que
Taro. Desnudo era un poema. Echado en el catre sobre el tatami no
dejé que me hiciera casi nada. Lo acosté y lo
volteé y poco a poco lo hice acabar mientras me decía con
voz suave "dameé yoo", una de esas negativas desganadas, o
más bien con ganas de que no te hagan caso. Sonrojado por el
espectáculo de su propia leche y la mía que le cortaban
el pecho creo que estaba sorprendido de sí mismo y trató
de alcanzar los kleenex. Me le adelanté con el paño de
baño, la toalla que daban para la regadera y lo sequé con
ella. ¡No! ¡qué horror! eso no era para eso me dijo
con ojos casi de pánico; pero se quedó tranquilo ante
aquel fait accompli con el que no había más que hacer y
ante ese gaijin que había roto las reglas, había hecho
que se corriera, ensuciado la toalla con leche y ahora le
ofrecía llevarlo a su casa a Yokohama. Tenía carro esa
tarde y tiempo y ganas de pasear; pero Naoki no quiso. exterior, frente a la puerta de
entrada, unas cortinas muy cortas, generalmente puestas a la altura de
la cara, que hacen que el interior sólo pueda ser entrevisto.
Cuando las cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es que
está cerrado. Mientras que cuando las cortinas se interponen
entre el local y uno, obstaculizando la visión y el paso, es que
está abierto. El principio básico del erotismo y la
estética (a saber, que para que algo resulte más
atractivo hay que ocultarlo parcialmente), parece estar tan asentado en
la sociedad y la cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de
comida.
exterior, frente a la puerta de
entrada, unas cortinas muy cortas, generalmente puestas a la altura de
la cara, que hacen que el interior sólo pueda ser entrevisto.
Cuando las cortinas se sacan y el local parece estar abierto, es que
está cerrado. Mientras que cuando las cortinas se interponen
entre el local y uno, obstaculizando la visión y el paso, es que
está abierto. El principio básico del erotismo y la
estética (a saber, que para que algo resulte más
atractivo hay que ocultarlo parcialmente), parece estar tan asentado en
la sociedad y la cultura japonesas, que hasta se aplica a las fondas de
comida.  del zen hayan sido tan valoradas a lo largo de la
historia japonesa, ya que la disolución del yo que propugnan en
ningún otro lugar del mundo debe ser tan difícil de
conseguir. “¡¡
del zen hayan sido tan valoradas a lo largo de la
historia japonesa, ya que la disolución del yo que propugnan en
ningún otro lugar del mundo debe ser tan difícil de
conseguir. “¡¡ Como
bien la describe una de mis guías, Tokyo es menos una ciudad que
un anillo de ciudades, interconectadas por autopistas y ferrocarriles
subterráneos o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se
obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el mundo, estas
estaciones tienen varias salidas. Comete un serio error el viajero que
crea que puede optar por cualquiera en la suposición de que no
estarán separadas más que por no demasiados metros y que
una vez en la superficie corregirá la precisión de su
andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había estado
unos días antes y por cuyo enorme parque ya había
paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera
cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad de la
estación saldría en algún sector del parque y que
rápidamente me orientaría. Después de caminar
varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya preguntándome
si no me habría bajado en la estación equivocada,
decidí desandar mi camino y salir por la salida adecuada.
Pareciera que cada salida correspondiera no tanto a distintas partes de
la ciudad como a ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos
paralelos que sólo se contactan brevemente en las estaciones de
subte. Tokyo es un mandala urbano, un acertijo y un enigma, sólo
apreciable desde la cuarta dimensión de lo que vendrá.
Como
bien la describe una de mis guías, Tokyo es menos una ciudad que
un anillo de ciudades, interconectadas por autopistas y ferrocarriles
subterráneos o elevados. Una buena medida de sus dimensiones se
obtiene en las estaciones de subte. Como en todo el mundo, estas
estaciones tienen varias salidas. Comete un serio error el viajero que
crea que puede optar por cualquiera en la suposición de que no
estarán separadas más que por no demasiados metros y que
una vez en la superficie corregirá la precisión de su
andar tentativo. Me pasó en Ueno, donde ya había estado
unos días antes y por cuyo enorme parque ya había
paseado. Cuando volví a ir salí por una escalera
cualquiera, convencido de que a pesar de la vastedad de la
estación saldría en algún sector del parque y que
rápidamente me orientaría. Después de caminar
varias cuadras sin ver ni rastros del parque, y ya preguntándome
si no me habría bajado en la estación equivocada,
decidí desandar mi camino y salir por la salida adecuada.
Pareciera que cada salida correspondiera no tanto a distintas partes de
la ciudad como a ciudades diferentes, o incluso a ciudades de mundos
paralelos que sólo se contactan brevemente en las estaciones de
subte. Tokyo es un mandala urbano, un acertijo y un enigma, sólo
apreciable desde la cuarta dimensión de lo que vendrá. en Japón son plantaciones de arroz: al costado
de los caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en
lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que es
ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que vi jóvenes
jugando, lo hacían con habilidad y movimientos propios de la
más pura y milenaria tradición sudamericana, y casi
todos, para mi sorpresa, juegan con las dos piernas. Sólo tienen
el defecto de la muy escasa presencia física. El día que
agreguen a su indudable comprensión estética del juego la
decisión con la que encaran un combate de sumo, serán
rivales de temer.
en Japón son plantaciones de arroz: al costado
de los caminos, junto a los puentes o las vías del tren, en
lotes vacíos entre edificios o construcciones. Lo que es
ciertamente de lamentar, ya que las dos veces que vi jóvenes
jugando, lo hacían con habilidad y movimientos propios de la
más pura y milenaria tradición sudamericana, y casi
todos, para mi sorpresa, juegan con las dos piernas. Sólo tienen
el defecto de la muy escasa presencia física. El día que
agreguen a su indudable comprensión estética del juego la
decisión con la que encaran un combate de sumo, serán
rivales de temer.  su
ciudad, sépalo el desprevenido lector, a toda velocidad. El
peligro es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado por una
silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás en las
veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Kamogawa. No importa
adónde dirija uno sus pasos, se encontrará con los
ubicuos ciclistas haciendo girar sus dobles ruedas, tal vez como
permanentes recordatorios budistas de la rueda del karma y del dolor, y
de su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el
conocimiento que hace dos mil quinientos años echó a
rodar un príncipe nepalés.
su
ciudad, sépalo el desprevenido lector, a toda velocidad. El
peligro es real, hasta el punto de que una noche fui arrollado por una
silenciosa bicicleta que me atacó desde atrás en las
veredas de Kawaramachi Dori, a orillas del Kamogawa. No importa
adónde dirija uno sus pasos, se encontrará con los
ubicuos ciclistas haciendo girar sus dobles ruedas, tal vez como
permanentes recordatorios budistas de la rueda del karma y del dolor, y
de su contrarrueda y antídoto, la rueda del dharma y el
conocimiento que hace dos mil quinientos años echó a
rodar un príncipe nepalés. Lo que me hace pensar en el teatro de títeres o
Lo que me hace pensar en el teatro de títeres o  El
templo budista en cuyo cementerio eligió ser enterrado el
escritor Junichiro Tanizaki no es una atracción
turística, y por lo tanto carece de información que
ofrecer al visitante. Después de recorrer el cementerio y tratar
infructuosamente de ubicar la tumba, le pregunté a una mujer que
barría el lugar. Intenté hablarle en inglés, pero
sólo obtuve su reacción temerosa. Nuestras lenguas
infranqueables resultaron compartir un único vocablo, pero ese
vocablo fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tanizaki”
sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir “Tanizaki
Junichiro”, tal vez sorprendida de que un bárbaro de ojos
redondos pronunciara ese nombre querido. Abandonó la
pequeña escoba y estiró su índice curvo y huesudo,
haciendo señas para que la siguiera. “Sákuro tri,
sákuro tri”, me decía la mujer, caminando encorvada. Lo
que finalmente entendí que quería decir “árbol
sagrado”, o sea “
El
templo budista en cuyo cementerio eligió ser enterrado el
escritor Junichiro Tanizaki no es una atracción
turística, y por lo tanto carece de información que
ofrecer al visitante. Después de recorrer el cementerio y tratar
infructuosamente de ubicar la tumba, le pregunté a una mujer que
barría el lugar. Intenté hablarle en inglés, pero
sólo obtuve su reacción temerosa. Nuestras lenguas
infranqueables resultaron compartir un único vocablo, pero ese
vocablo fue suficiente. Ni bien pronuncié la palabra “Tanizaki”
sus ojos emitieron un brillo y empezó a repetir “Tanizaki
Junichiro”, tal vez sorprendida de que un bárbaro de ojos
redondos pronunciara ese nombre querido. Abandonó la
pequeña escoba y estiró su índice curvo y huesudo,
haciendo señas para que la siguiera. “Sákuro tri,
sákuro tri”, me decía la mujer, caminando encorvada. Lo
que finalmente entendí que quería decir “árbol
sagrado”, o sea “ esta palabra se escribe con un
carácter chino diferente del que corresponde a su nombre, y que
por lo tanto no es su nombre. Es decir, el nombre de una persona en
Japón no es la serie de sonidos que pronuncia cuando se lo
preguntamos, sino el o los caracteres chinos con que lo escribe. Me
pregunto si sus manos serían sus manos y su piel su piel, o si
también necesitaban una escritura que las revelara.
esta palabra se escribe con un
carácter chino diferente del que corresponde a su nombre, y que
por lo tanto no es su nombre. Es decir, el nombre de una persona en
Japón no es la serie de sonidos que pronuncia cuando se lo
preguntamos, sino el o los caracteres chinos con que lo escribe. Me
pregunto si sus manos serían sus manos y su piel su piel, o si
también necesitaban una escritura que las revelara.  da vuelta y hace una leve reverencia, gira, abre la
puerta del siguiente vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace
otra leve reverencia, que repetirá en ese mismo vagón
cuando termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguiente. El
viajero, que al principio se mostró complacido y hasta halagado
por esas muestras de civilidad, ahora se pregunta si no son más
que movimientos automáticos, no diferentes de los que las ruedas
de ese mismo tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las
vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, entiende
el viajero, no están en realidad dirigidas a él, sino al
pasaje anónimo o incluso potencial, al vagón, es decir,
al vacío y a la ausencia. Y están hechas menos por el
guarda que por un ente indiferenciado que sólo se manifiesta a
través del guarda, y que es una especie de espíritu
intangible, una emanación del Japón que se dirige a
sí misma, y se repite como un eco en el tiempo. El viajero se
replantea las primeras lecciones aprendidas, y se pregunta si
será cierto que efectivamente existe. Se pregunta incluso si
será cierto que lo que deja atrás es un país en el
que estuvo, e intuye que no hay manera de discernir y separar, dentro
de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la ilusión,
al espejismo y al engaño.
da vuelta y hace una leve reverencia, gira, abre la
puerta del siguiente vagón, y antes de empezar a recorrerlo hace
otra leve reverencia, que repetirá en ese mismo vagón
cuando termine de recorrerlo y gire, antes de pasar al siguiente. El
viajero, que al principio se mostró complacido y hasta halagado
por esas muestras de civilidad, ahora se pregunta si no son más
que movimientos automáticos, no diferentes de los que las ruedas
de ese mismo tren están haciendo ahora mismo al rodar sobre las
vías, indiferentes de su presencia. Esas reverencias, entiende
el viajero, no están en realidad dirigidas a él, sino al
pasaje anónimo o incluso potencial, al vagón, es decir,
al vacío y a la ausencia. Y están hechas menos por el
guarda que por un ente indiferenciado que sólo se manifiesta a
través del guarda, y que es una especie de espíritu
intangible, una emanación del Japón que se dirige a
sí misma, y se repite como un eco en el tiempo. El viajero se
replantea las primeras lecciones aprendidas, y se pregunta si
será cierto que efectivamente existe. Se pregunta incluso si
será cierto que lo que deja atrás es un país en el
que estuvo, e intuye que no hay manera de discernir y separar, dentro
de ese todo que es un viaje, aquello que es viaje a la ilusión,
al espejismo y al engaño.