 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | La dicha artificial | Ecos y murmullos | La expresión americana | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
 |
 |
|
 |
||
| La Azotea de Reina | La dicha artificial | Ecos y murmullos | La expresión americana | ||
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||
| El Retrato de D. Valentín Ruiz
Senén, de Gutiérrez-Solana 1 El perrito chino elperritochino@yahoo.com Valentín Ruiz Senén (Madrid, 1878-d. de 1945) era un destacado financiero de su tiempo,  estrechamente
vinculado al Banco Urquijo, institución responsable en buena
medida del despegue industrial del país a principios de
siglo. Estuvo en el Consejo de Administración de numerosas
empresas nacionales, entre ellas, la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera, en cuyo astillero se construyó el barco que llevaba su
nombre: el Valentín Ruiz Senén. A tales
circunstancias aluden el barquito y el cuadro del astillero que se ven
en el fondo de su retrato. La composición, las tintas
encarnadas y la postura del modelo se inspiran en el Retrato de Inocencio X, de
Velázquez, que el propio artista describiera de la siguiente
manera, nada tonta, por cierto: “El retrato de Velázquez del
Papa Inocencio se va a levantar, y eso es lo inquietante… En lo
actual todo es blando. El sillón no es sillón”
(citado en Sánchez Camargo). estrechamente
vinculado al Banco Urquijo, institución responsable en buena
medida del despegue industrial del país a principios de
siglo. Estuvo en el Consejo de Administración de numerosas
empresas nacionales, entre ellas, la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera, en cuyo astillero se construyó el barco que llevaba su
nombre: el Valentín Ruiz Senén. A tales
circunstancias aluden el barquito y el cuadro del astillero que se ven
en el fondo de su retrato. La composición, las tintas
encarnadas y la postura del modelo se inspiran en el Retrato de Inocencio X, de
Velázquez, que el propio artista describiera de la siguiente
manera, nada tonta, por cierto: “El retrato de Velázquez del
Papa Inocencio se va a levantar, y eso es lo inquietante… En lo
actual todo es blando. El sillón no es sillón”
(citado en Sánchez Camargo). Lo primero que sorprende del Retrato de D. Valentín Ruiz Senén (1934, Colección Central Hispano, Madrid) es la modernidad del asunto: un financiero capitalista de traje y corbata sentado (se va a levantar) bajo un chorro de luz fosforescente en un despacho limpio, ordenado y sobriamente decorado. Ni la clase social del modelo ni su aspecto físico ni su vestimenta ni el decorado tienen prácticamente nada que ver con el resto de la obra de Gutiérrez-Solana, pintada o escrita. Estamos, sin duda, ante el retrato más actual que jamás pintó  el artista; la España Blanca en lugar de la España
Negra.
el artista; la España Blanca en lugar de la España
Negra. Lo segundo es la disyunción entre esa misma actualidad y el aire de ancianidad que todavía así se desprende del cuadro. Tiene algo anacrónico o, más bien, “acrónico” (Trapiello), a destiempo con su propia actualidad. Menos que una foto vieja, parece una foto nueva que hubiera envejecido prematuramente, como si el presente, sin dejar de ser presente, se hubiera secado de golpe y los personajes y el paisaje que lo integran resultaran ridículos y como pasados de moda. Solana lo dice mejor que nadie: “Toda esta vestimenta les daba un cierto aire porteril y pendejo de modelo de un cuadro de historia” (“Santander”). Precisamente: el presente como cuadro de historia; La muerte de Marat (1928) sin Marat; El juicio de Mme. Roland (h. 1929) sin Mme. Roland. El presente no es visto sino recordado con los ojos abiertos. Su modernidad se halla en razón directa de su historicismo pendejo. El tiempo de la imagen es el pretérito perfecto o el antepresente: el Sr. Ruiz Senén que tenemos ante los ojos, ese financiero moderno que está ahí, ya ha sido en un lugar y un tiempo perdidos desde siempre y para siempre. ¿Qué provoca este abismo temporal? La antigüedad de la modernidad de Gutiérrez-Solana, ¿en qué consiste? Creo que tiene que ver con tres cosas.  La primera sería la
potencia de lo
muerto. Lo actual es demasiado blando; es lo primero que afirma
Gutiérrez-Solana: “En lo actual todo es blando. El
sillón no es sillón”. Para que el sillón sea
sillón tiene que ser un poco más
que un sillón de madera. Y a la inversa, para que el Sr.
Ruiz Senén sea el Sr. Ruiz Senén tiene que ser un poco menos que el Sr. Ruiz Senén
de carne y hueso. De lo contrario, los dos son actuales y el
cuadro es una porquería. Lo actual sólo supera la
insuficiencia del presente cuando los cables de lo animado y lo
inanimado se entrecruzan y lo muerto parece un poco vivo y lo vivo un
poco muerto; cuando el Sr. Ruiz Senén deviene una
prolongación de su silla y la silla una prolongación del
Sr. Ruiz Senén, cada uno la prótesis del otro, como un
“cuerpo de araña mal imitado” (“La mujer araña”): una
silla con cinco patas y tres brazos. ¿Qué
así el Sr. Ruiz Senén parece un autómata?
Mejor: “Ha querido pintar el automatismo solemne que sólo es
digno de la perpetuidad. El hieratismo que daban a todas sus
figuras los maestros supremos. Los egipcios lo daban sin
excepción, porque sabían que lo que hace el arte es de
algún modo una elevación y un embalsamamiento en las
rigideces, que sólo son sostenibles en el futuro. Lo
demás es sólo una imitación despreciable y
trivial” (Gómez de la Serna). El antepresente solanesco no
es otra cosa que lo actual embalsamado para la posteridad. Busca
redimir el presente a través del pasado proyectándolo
hacia un futuro anterior. La perpetuidad es el privilegio de lo
muerto. Sólo se consigue a costa de la vitalidad
orgánica y de la actualidad del presente. El tema de una
pintura no es nunca lo visto ni lo escondido, sino lo entrevisto.
Lo visto en el Retrato de D.
Valentín Ruiz Senén es el Sr. Ruiz Senén:
el presente actual. Lo escondido, el Retrato del Papa Inocencio X de
Velázquez: la pintura española del siglo XVII. Y lo
entrevisto, una momia egipcia a punto de levantarse: la perpetuidad del
pasado arcaico. Yo no lo llamaría realismo mágico
(por favor) sino simultaneísmo de
ultratumba. La primera sería la
potencia de lo
muerto. Lo actual es demasiado blando; es lo primero que afirma
Gutiérrez-Solana: “En lo actual todo es blando. El
sillón no es sillón”. Para que el sillón sea
sillón tiene que ser un poco más
que un sillón de madera. Y a la inversa, para que el Sr.
Ruiz Senén sea el Sr. Ruiz Senén tiene que ser un poco menos que el Sr. Ruiz Senén
de carne y hueso. De lo contrario, los dos son actuales y el
cuadro es una porquería. Lo actual sólo supera la
insuficiencia del presente cuando los cables de lo animado y lo
inanimado se entrecruzan y lo muerto parece un poco vivo y lo vivo un
poco muerto; cuando el Sr. Ruiz Senén deviene una
prolongación de su silla y la silla una prolongación del
Sr. Ruiz Senén, cada uno la prótesis del otro, como un
“cuerpo de araña mal imitado” (“La mujer araña”): una
silla con cinco patas y tres brazos. ¿Qué
así el Sr. Ruiz Senén parece un autómata?
Mejor: “Ha querido pintar el automatismo solemne que sólo es
digno de la perpetuidad. El hieratismo que daban a todas sus
figuras los maestros supremos. Los egipcios lo daban sin
excepción, porque sabían que lo que hace el arte es de
algún modo una elevación y un embalsamamiento en las
rigideces, que sólo son sostenibles en el futuro. Lo
demás es sólo una imitación despreciable y
trivial” (Gómez de la Serna). El antepresente solanesco no
es otra cosa que lo actual embalsamado para la posteridad. Busca
redimir el presente a través del pasado proyectándolo
hacia un futuro anterior. La perpetuidad es el privilegio de lo
muerto. Sólo se consigue a costa de la vitalidad
orgánica y de la actualidad del presente. El tema de una
pintura no es nunca lo visto ni lo escondido, sino lo entrevisto.
Lo visto en el Retrato de D.
Valentín Ruiz Senén es el Sr. Ruiz Senén:
el presente actual. Lo escondido, el Retrato del Papa Inocencio X de
Velázquez: la pintura española del siglo XVII. Y lo
entrevisto, una momia egipcia a punto de levantarse: la perpetuidad del
pasado arcaico. Yo no lo llamaría realismo mágico
(por favor) sino simultaneísmo de
ultratumba. El segundo aspecto del esto ha sido — la inactualidad del presente perpetuo — sería la potencia de lo falso. Sin dejar de ser el espectro arcaico de Inocencio X, el Sr. Ruiz Senén es también un juguete grande rodeado de otros juguetes, un poco como el Autorretrato con muñecos (1943). No  pinta el verdadero barco Valentín Ruiz
Senén que atracaba regularmente en el puerto de Santander.
Pinta un barquito de juguete (el modelo pendejo del barco
histórico), y para realzar todavía más la mentira,
lo coloca en un mar de cartón. Me refiero al cuadro dentro
del cuadro que se ve en la pared del fondo (eco del “espejo
cinematográfico” de La
tertulia del café Pombo: una imagen del siglo XIX
embutida a la fuerza en un banquete del siglo XX que parece un velorio
del siglo XIX) y que sabemos representa, sin serlo, y sin pretender
serlo, el astillero de la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera. Cualquier otro pintor “moderno” se habría echado
a la calle a pintar un barco verdadero en un puerto verdadero. No
quiero mencionar nombres. Confunden la modernidad con la
modernolatría; son actuales sin saber ser arcaicos y arcaicos
sin saber ser actuales. No Gutiérrez-Solana. No le
interesa la calle sino, como él mismo dice, la potencia gigante
de la calle, su imago
momificada: “La calle ofrece escenas a uno en donde un paisaje y cada
persona es un gigante. Velázquez es el mejor
pintor”. Y para conseguirlo recurre, qué gracioso, a lo
pequeño: los juguetes de un niño. Helo aquí
contemplando la bahía real de Santander: “Se divisa una hermosa
vista: el mar en toda su extensión, hasta perderse a lo lejos,
en el que se ven unas lanchas de pesca y hay un barco que parece como de juguete
y que va dejando a lo lejos una estela de humo” (“Santander”). La
verdad se reseca y se convierte automáticamente en
mentira. ¿Por qué? Porque en la pintura — la
verdad en pintura — la mentira resulta más verdadera que la
verdad, menos “actual” y, por lo tanto, absolutamente gigantesca.
Lo demasiado verdadero para caber en el presente retorna bajo la
máscara de lo falso. La máscara en
Gutiérrez-Solana es siempre la sobrecara de la cara, la potencia
gigante de la cara. Siempre pinta el primer plano, como si las
cosas quisieran salirse de sí. Su excedente es lo
falso-verdadero. Las cosas se disfrazan para encontrar su
desnudez. pinta el verdadero barco Valentín Ruiz
Senén que atracaba regularmente en el puerto de Santander.
Pinta un barquito de juguete (el modelo pendejo del barco
histórico), y para realzar todavía más la mentira,
lo coloca en un mar de cartón. Me refiero al cuadro dentro
del cuadro que se ve en la pared del fondo (eco del “espejo
cinematográfico” de La
tertulia del café Pombo: una imagen del siglo XIX
embutida a la fuerza en un banquete del siglo XX que parece un velorio
del siglo XIX) y que sabemos representa, sin serlo, y sin pretender
serlo, el astillero de la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera. Cualquier otro pintor “moderno” se habría echado
a la calle a pintar un barco verdadero en un puerto verdadero. No
quiero mencionar nombres. Confunden la modernidad con la
modernolatría; son actuales sin saber ser arcaicos y arcaicos
sin saber ser actuales. No Gutiérrez-Solana. No le
interesa la calle sino, como él mismo dice, la potencia gigante
de la calle, su imago
momificada: “La calle ofrece escenas a uno en donde un paisaje y cada
persona es un gigante. Velázquez es el mejor
pintor”. Y para conseguirlo recurre, qué gracioso, a lo
pequeño: los juguetes de un niño. Helo aquí
contemplando la bahía real de Santander: “Se divisa una hermosa
vista: el mar en toda su extensión, hasta perderse a lo lejos,
en el que se ven unas lanchas de pesca y hay un barco que parece como de juguete
y que va dejando a lo lejos una estela de humo” (“Santander”). La
verdad se reseca y se convierte automáticamente en
mentira. ¿Por qué? Porque en la pintura — la
verdad en pintura — la mentira resulta más verdadera que la
verdad, menos “actual” y, por lo tanto, absolutamente gigantesca.
Lo demasiado verdadero para caber en el presente retorna bajo la
máscara de lo falso. La máscara en
Gutiérrez-Solana es siempre la sobrecara de la cara, la potencia
gigante de la cara. Siempre pinta el primer plano, como si las
cosas quisieran salirse de sí. Su excedente es lo
falso-verdadero. Las cosas se disfrazan para encontrar su
desnudez. El tercer aspecto del esto ha sido sería la potencia de lo amorfo. Gutiérrez-Solana lo llama  simplemente
lo “macizo y amazacotado”. Así el nuevo
Ayuntamiento en ruinas, antiguo pero moderno, de Santander: “Enfrente
está el nuevo Ayuntamiento, macizo y amazacotado, construido la
mitad y esperando la demolición de la vieja iglesia de San
Francisco para tomar la mitad del cuerpo que le falta” (“Un entierro en
Santander”). El mundo de lo amorfo es el mundo de los trapos
(“más que forma de persona parece un montón de trapos”),
las tripas y los derrumbes; el mundo de las ruinas. Trapos: Los traperos (1921), Las lavanderas (1931), Mujeres vistiéndose (h.
1933), etc. Tripas: La corrida
de toros (1923), El desolladero
(h. 1924), El carro de la carne
(h. 1917), etc. Derrumbes: El
Rastro (h. 1922), la biblioteca de El simplemente
lo “macizo y amazacotado”. Así el nuevo
Ayuntamiento en ruinas, antiguo pero moderno, de Santander: “Enfrente
está el nuevo Ayuntamiento, macizo y amazacotado, construido la
mitad y esperando la demolición de la vieja iglesia de San
Francisco para tomar la mitad del cuerpo que le falta” (“Un entierro en
Santander”). El mundo de lo amorfo es el mundo de los trapos
(“más que forma de persona parece un montón de trapos”),
las tripas y los derrumbes; el mundo de las ruinas. Trapos: Los traperos (1921), Las lavanderas (1931), Mujeres vistiéndose (h.
1933), etc. Tripas: La corrida
de toros (1923), El desolladero
(h. 1924), El carro de la carne
(h. 1917), etc. Derrumbes: El
Rastro (h. 1922), la biblioteca de El bibliófilo (h.
1933), los
derribos de Gran Vía, etc. El objeto anhela ansiosamente
su derrumbe para así, hecho ruina, encontrar su forma terminante
y definitiva. ¡Cuántas cosas no estaban mejor cuando
todavía les faltaba la mitad! ¡Cuántas ideas
en las ideas que no acaban de ser ideas! Al ser el cuadro
más actual de Gutiérrez-Solana, en el Retrato de D.
Valentín Ruiz Senén no puede haber trapos. El
asunto no se lo permite. Así que los ha sustituido por una
cortina rojiza que, sin dejar de ser una cortina de teatro, es
también un alud de barro y una tripa de vaca con “un color sucio
de sangre de toro”. Los libros están ordenados, pero los
pliegues de la cortina los desordenan. Ya que el Sr. Ruiz
Senén no permite que le estrujen el traje, le estruja la
cortina. Volvemos a empezar. Lo visto es la cortina; lo
escondido es la muceta carmesí de Inocencio X; y lo entrevisto es la
potencia inacabada de la ruina. La parte izquierda del cuadro
busca la mitad del cuerpo que le falta, “como la pantalla de un
cinematógrafo que se fuera apagando” (“Santander”). bibliófilo (h.
1933), los
derribos de Gran Vía, etc. El objeto anhela ansiosamente
su derrumbe para así, hecho ruina, encontrar su forma terminante
y definitiva. ¡Cuántas cosas no estaban mejor cuando
todavía les faltaba la mitad! ¡Cuántas ideas
en las ideas que no acaban de ser ideas! Al ser el cuadro
más actual de Gutiérrez-Solana, en el Retrato de D.
Valentín Ruiz Senén no puede haber trapos. El
asunto no se lo permite. Así que los ha sustituido por una
cortina rojiza que, sin dejar de ser una cortina de teatro, es
también un alud de barro y una tripa de vaca con “un color sucio
de sangre de toro”. Los libros están ordenados, pero los
pliegues de la cortina los desordenan. Ya que el Sr. Ruiz
Senén no permite que le estrujen el traje, le estruja la
cortina. Volvemos a empezar. Lo visto es la cortina; lo
escondido es la muceta carmesí de Inocencio X; y lo entrevisto es la
potencia inacabada de la ruina. La parte izquierda del cuadro
busca la mitad del cuerpo que le falta, “como la pantalla de un
cinematógrafo que se fuera apagando” (“Santander”). Notas 1. Este ensayo es una versión ampliada del texto publicado en el catálogo de la exposición El retrato moderno en España (1906-1936), que tendrá lugar en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, del 17 de octubre al 2 de diciembre de 2007. Agradecemos al comisario el permiso de publicación. Las muertes de Arguedas o la novela policial de la crítica Fernando Rivera Tulane University 1. La muerte biográfica El 28 de noviembre de 1969, el escritor peruano, José María Arguedas, se dispara un tiro en la sien derecha en una oficina de la Universidad Nacional Agraria en Lima. Al escuchar la detonación,  un trabajador se dirige a la oficina
y descubre en el piso el cuerpo de Arguedas junto a un revólver
calibre 22. Luego el escritor es llevado de emergencia al Hospital del
Empleado, donde se prohibenlas visitas y sólo se permite el
ingreso de su esposa. La comunidad intelectual peruana y
Latinoamericana queda conmocionada, y se sigue su agonía
día a día en los diarios. Entre las noticias de esa
semana sobre un avión más de la Varig secuestrado y
desviado a Cuba, los artículos editoriales sobre la muerte de
Gamaliel Churata y Honorio Delgado, y los anuncios del estreno de Veo desnudo protagonizada por Nino
Manfredi, y Temple de Acero,
por John Wayne; El Comercio
del 1ro de diciembre anunciaba “Cesó actividad cerebral de
José María Arguedas”; y, finalmente, La prensa del 3 de diciembre:
“Murió Arguedas a los cinco días del balazo”. un trabajador se dirige a la oficina
y descubre en el piso el cuerpo de Arguedas junto a un revólver
calibre 22. Luego el escritor es llevado de emergencia al Hospital del
Empleado, donde se prohibenlas visitas y sólo se permite el
ingreso de su esposa. La comunidad intelectual peruana y
Latinoamericana queda conmocionada, y se sigue su agonía
día a día en los diarios. Entre las noticias de esa
semana sobre un avión más de la Varig secuestrado y
desviado a Cuba, los artículos editoriales sobre la muerte de
Gamaliel Churata y Honorio Delgado, y los anuncios del estreno de Veo desnudo protagonizada por Nino
Manfredi, y Temple de Acero,
por John Wayne; El Comercio
del 1ro de diciembre anunciaba “Cesó actividad cerebral de
José María Arguedas”; y, finalmente, La prensa del 3 de diciembre:
“Murió Arguedas a los cinco días del balazo”.Este acto trágico, sin embargo, ya era algo que venía siendo anunciado mucho antes. En efecto, Arguedas había intentado suicidarse con una sobredosis de barbitúricos, en abril de 1966; y luego, en 1968, en el primer capítulo de una novela en curso, declaraba una vez más su deseo de morir: Y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio. Porque, nuevamente, me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien (...) Y ésta es una sensación indescriptible: se pelean en uno, sensualmente, poéticamente, el anhelo de vivir y de morir. Porque quien está como yo, mejor es que muera (7-8). La novela, titulada El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971)1, y publicada póstumamente, pudo escribirse, de acuerdo al propio testimonio del narrador, gracias a la estrategia de volcar su deseo de morir en la escritura. Y efectivamente, la novela incorpora este deseo de morir, testimoniado principalmente en los diarios que forman parte de ella. La novela, entonces, se convierte en el gran escenario de la muerte de Arguedas; y a su vez, la muerte misma, su suicidio, se convierte en la última escena de la novela, escrita con el ruido del disparo. Inmediatamente después de su muerte física, y especialmente después de la publicación de Los zorros, los círculos intelectuales y la crítica se van interrogando sobre ¿quién o qué mató a Arguedas?, ¿qué significa su muerte? Y con el tiempo, se va construyendo un caso policial en torno a la muerte de Arguedas, tratando de encontrar a los culpables o descifrar las motivaciones secretas del crimen del escritor. Además de la propia versión de Arguedas sobre su muerte, escrita en la novela y otros textos como la crónica de una muerte anunciada, la crítica va leyendo de manera distinta esta muerte, que se va repitiendo una y otra vez, sumando en cada oportunidad un nuevo capítulo al caso. Y en este devenir, en la construcción del caso policial sobre la muerte de Arguedas que hacen la crítica y el campo intelectual latinoamericanos, se van revelando al mismo tiempo las diversas tendencias que se inscriben en estos, sus tensiones y posturas ideológicas, convirtiendo la muerte de Arguedas, el escritor emblemático del mundo andino, en uno de sus grandes significantes. Aquí daremos cuenta sólo de algunas de ellas. 2. La muerte por la polémica con Cortázar Después del suicidio, durante los años setentas, en muchos de los círculos intelectuales latinoamericanos (a través de conversatorios, conferencias, artículos), se señalaba que Arguedas se había matado como consecuencia de la polémica con Cortázar y se acusaba directa o indirectamente a este último de haber sido tan duro con Arguedas en sus réplicas. La polémica comienza en 1967, en el número 45 de la revista Casa de las Américas donde se publica una carta abierta que Julio Cortázar le había enviado a Roberto Fernández Retamar. En ella, Cortázar, se ve obligado a pronunciarse sobre su posición como intelectual y escritor latinoamericano frente a la nueva coyuntura en la región: las iniciativas políticas de penetración cultural norteamericana y el llamado a los escritores a enfrentarlas hecho desde la misma revista. Esto lo lleva a realizar una serie de operaciones que reescriben el campo literario latinoamericano y el lugar de los escritores e intelectuales en él. En primer término, construye su lugar de enunciación. Manifestando su incomodidad por términos como “nacional” y “latinoamericano”, postula su lugar como intelectual como un no-lugar nacional, reconociendo así su siempre declarada tendencia a un espacio y vida cosmopolitas. Hay que tener en cuenta que la experiencia de lo “nacional” y los nacionalismos de Cortázar, es la de Perón y el peronismo. Basado en esta experiencia es que lee y asume regionalismos y nacionalismos en Latinoamérica como posiciones próximas y correspondientes. En su defensa de lo que se vino a llamar cosmopolitismo, postula tener una perspectiva más europea que latinoamericana y más ética que intelectual, justificando así lo que llamó “la peregrinación intelectual”. Señala que recién se descubre como latinoamericano en Europa, y a raíz de la influencia de la revolución cubana. En segundo término, declara su posición como intelectual. Aquí diferencia entre su actitud ética de opinar como intelectual, y el propósito de su escritura. Por un lado, señala que desea ser testigo de su tiempo y asume el compromiso con la época y con la humanidad que en esos momentos es el socialismo tal como se manifestaba al inicio de la revolución cubana; y por otro lado, afirma que no tiene el propósito de escribir para nadie; sin embargo, “hoy sé que escribo para”. Así, el propósito de su escritura no es racional, y resulta de una intención inconsciente. Cortázar, de alguna manera, declara una confianza infinita en el propósito que pueda tener una escritura a la que se accede desde una perspectiva ética y humanista. En tercer término, en su recusación de los nacionalismos, regionalismos y provincianismos. En una serie de operaciones de actitud y referencia, va diferenciando dos bandos, el nacionalista y regionalista, y el cosmopolita. Como cuando alude claramente a las ventajas que tienen los escritores de este último: “el eco que han podido despertar mis libros en Latinoamérica se deriva de que proponen una literatura cuya raíz nacional y regional está como potenciada por una experiencia más abierta y más compleja” (10). O siendo crítico, cuando se refiere al “telurismo” como “estrecho, parroquial y hasta diría aldeano”, de escritores cuya “falencia cultural” los hace “exaltar los valores del terruño”. Esta división, que no es una novedad de Cortázar, se funda en una percepción todavía común en la época, deudora de un deseo de modernidad, la de campo/ciudad llevada al extremo de nación/metrópoli, donde los segundos términos se consideran como superiores a los primeros. Lo que lee Arguedas de este texto son, fundamentalmente, las afirmaciones de Cortázar sobre la perspectiva más amplia para comprender lo nacional que tienen los escritores “exiliados”; las afirmaciones sobre la experiencia europea como más compleja; y aquella que repara en las “falencias culturales” que padecen los escritores teluristas. Para entender el sentido de la reacción de Arguedas y la impugnación a estas afirmaciones, es importante conocer primero el contexto desde donde éste lee la carta. Primero, la experiencia “regional” de Arguedas, anclada en el mundo andino y en la infancia, y luego su experiencia de adulto en una ciudad como Lima, le provee la percepción de universos culturales muy diferentes, donde, para resumir, la lengua, la religión, la organización social, y el horizonte cognitivo son radicalmente diferentes. Entonces su regionalismo, es un espacio de traslados, de traducciones, de inscripciones, de saberes y formas diferentes, y ese es el espacio donde se articula su obra. En ese sentido, si Cortázar cruzaba el Atlántico para tener una experiencia más amplia de la cultura occidental, Arguedas cruzaba los Andes para ir de un mundo cultural a otro. La percepción de lo regional como lo alejado de lo moderno o como lo moderno antiguo que parece sugerir la escritura de Cortázar, es muy diferente a la percepción de lo regional en la experiencia de Arguedas, como el conflicto entre dos universos culturales diferentes. Segundo, hasta ese momento, mediados de los sesenta, la identificación de Arguedas como escritor regionalista, pero especialmente como indigenista o neoindigenista, marcaba su posición de ingreso al escenario latinoamericano. Sin embargo, con la mayor difusión de su obra, especialmente de Los ríos profundos, su presencia activa como nuevo representante de estos sectores de la literatura, lo llevaba a los espacios internacionales de configuración del latinoamericanismo donde alternaba con escritores de otras tendencias. De 1962 a 1969, Arguedas asiste a una serie de coloquios internacionales de escritores y a universidades en EEUU, Chile, Argentina, Uruguay, México, Cuba, Panamá, Italia, Francia, Alemania, Austria, y varias veces a algunos de estos países y por temporadas largas. Tanto las editoriales Seix Barral como Siglo XXI le hacen ofertas para la publicación de Los zorros. Entonces el “sedentarismo” y “provincianismo” de Arguedas ya iba quedando atrás. En su reacción, en el diario de Los zorros, publicado como adelanto de la novela en el número 6 de la revista Amaru de 1968, Arguedas aceptó la división del campo sugerida por Cortázar entre cosmopolitas frente a regionalistas, indigenistas y provincianos, identificándose él mismo como provinciano. De esta manera, asumiendo una posición en él, ingresa al campo latinoamericano reinscrito por Cortázar, y al debate. Acepta los términos, pero los relativiza y reinscribe en otro sentido: “Todos somos provincianos, don Julio (Cortázar). Provinciano de las naciones y provincianos de lo supranacional…” (21). Arguedas acierta a leer en la carta de Cortázar que lo que está en juego, es una cuestión del saber, la experiencia de ese saber, su complejidad, y la superioridad y autoridad que de alguna manera otorgan su posesión. En su reinscripción, Arguedas, fundamenta su autoridad en la relativización del saber valorado por Cortázar: el del libro y la cultura occidental, a partir de la asunción de otro saber: el no letrado de la cultura andina, que Cortázar refiere simplemente como folklore. Así, más tarde, en el “Tercer diario” del 18 de mayo de 1969, publicado en la novela en 1971, Arguedas señalaría: “he aprendido menos de los libros que en las diferencias que hay, que he sentido y visto, entre un grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y un pescador del Titicaca (…) Y este saber, claro, tiene, tanto como el predominantemente erudito, sus círculos y profundidades” (174). Así, reproduce el gesto de Cortázar en la carta, que no es en sí el saber el que está siendo usado, sino la autoridad que implica su posesión. Arguedas, gracias a su conocimiento del otro saber, se pronuncia con autoridad sobre el espacio del escritor, haciendo de lo “supranacional” y de Europa, otra provincia, tan igual como la suya. Inmediatamente después de la muerte de Arguedas, los ecos de este debate se avivaron dando especial énfasis a los adjetivos y acusaciones personales cruzados entre los dos escritores. A la conocida réplica de Arguedas: “Todos somos provincianos, don Julio (Cortázar). Provinciano de las naciones y provincianos de lo supranacional…”. Cortázar en la entrevista a Life en español del 7 de abril de 1969, había respondido con demoledor sarcasmo, señalando a Arguedas como uno de: “los provincianos de obediencia folklórica para quienes las músicas de este mundo empiezan y terminan en las cinco notas de una quena” (317) . Y en la contra réplica publicada en el El Comercio de Lima del 1ro de junio de 1969, Arguedas, refiriéndose a Cortázar como a un “Júpiter mortificado”, sentenciaba: Empiezo a sospechar, ahora sí, que el único de alguna manera “exilado” es usted, Cortázar, y por eso está tan engreído por la glorificación, y tan folkloreador de los que trabajamos in situ y nos gusta llamarnos, a disgusto suyo, provincianos de nuestros pueblos de este mundo. Quienes consideraban que el suicidio de Arguedas se había debido a la polémica y a la actitud de Cortázar, reconocían que Arguedas se había sentido derrotado en la polémica; y, más significativo aún, se reconocía implícitamente que en esta polémica la nueva novela latinoamericana representada por el “boom”, había derrotado definitivamente a la novela regional, en una suerte de nueva versión de antiguos versus modernos; y que el modelo del escritor cosmopolita y profesional se había impuesto al del escritor provinciano y artesanal. Por supuesto, es imposible sostener hoy en día que Arguedas haya sido simplemente un escritor regional. 3. La muerte del indigenismo En su polémico libro sobre el indigenismo y la obra de Arguedas, La utopía arcaica (1996), Mario Vargas Llosa lee la muerte de éste en dos sentidos: como procedimiento narrativo, y como la muerte del indigenismo; y además, responsabiliza a la utopía arcaica, que según él Arguedas profesaba, por su muerte. En el primer caso, Vargas Llosa, señala: Sin ese cadáver que se ofrece como prenda de sinceridad, la desazón, prédicas y últimas voluntades del narrador serían desplantes, fanfarronería, un juego no demasiado entretenido por la hechura desmañada de muchas páginas. El cadáver del autor llena retroactivamente los blancos de la historia, da razón a la sinrazón y orden al caos que amenazan con frustrar a la novela, convirtiendo esa ficción -pues lo es, también- en documento sobrecogedor (300) De esta manera Vargas Llosa lee el suicidio de Arguedas como un evento que le otorga verosimilitud a los diarios y al sentido de la novela en general, produciendo así la legibilidad de la “sinrazón” y el “caos”, y operando como un procedimiento narrativo que “llena” y escribe sobre los blancos de la historia. Incluso va más allá y efectúa una valoración de este procedimiento: “no hay duda, ese cadáver inflinge un chantaje al lector: lo obliga a reconsiderar juicios que el texto por sí sólo hubiera merecido, a conmoverse con frases que, sin su sangrante despojo, lo hubieran dejado indiferente. Es una de sus trampas sentimentales” (300). Vargas Llosa acusa a Arguedas (con el que tenía antes una “relación entrañable”, según el mismo confiesa) de hacer trampa, de hacer un chantaje al lector, de haber escrito con su muerte la novela, y al considerar el cadáver de Arguedas como un “sangrante despojo” parece no perdonarle esta manera de escribir en el límite, de haber traicionado a la ficción llevándola al umbral donde la vida se vuelve escritura. A pesar de su reprobación, hay que reconocer que Vargas Llosa es uno de los primeros lectores de Los zorros que lee el suicidio de Arguedas como un acontecimiento de la novela; sin embargo, esta lectura llega también a cuestionar implícitamente la propia concepción de la novela de su enunciador. Vargas Llosa siempre ha proclamado y defendido un concepto fuerte de ficción como fabulación de la realidad a través de los demonios del escritor, es decir del mundo tortuoso y más secreto del escritor. En esta suerte de psicología pre-freudiana, la ficción es producto del trabajo de los demonios del escritor sobre la realidad. Vargas Llosa ha formulado directa e indirectamente esta concepción suya en infinidad de oportunidades. En el centro de su formulación está el deseo de marcar definitivamente la diferencia entre la representación novelística y la realidad, aparentemente como reacción a cierta concepción aún imperante en los sesentas, según la cual un determinado manejo del realismo literario representaba exitosamente la realidad. Es así, que varias veces en La utopía arcaica, se encargará de marcar esta diferencia, como cuando señala que el Perú: “con absoluta certeza, (…) no corresponderá para nada con las imágenes con que fue descrito -con que fue fabulado- en las obras de José María Arguedas (…) (que) parecieron retratar al Perú real, cuando, en verdad, edificaban un sueño” (336). A pesar de este concepto fuerte de ficción como fabulación y sueño, Vargas Llosa es llevado a leer la muerte de Arguedas como parte de la ficción, es decir, de la novela, y, a su vez, el suicidio, lo  lleva
a leer los
diarios de la novela como textos de realidad, es decir como documentos
autobiográficos que se escriben con la intención de
expresar una “verdad”, la de su enunciador. De esta manera, su propia
concepción de ficción es cuestionada, y Vargas Llosa es
llevado a leer la novela también como documento
autobiográfico. Y esta es una de las capacidades fundamentales
de Los zorros, que lleva la
ficción al umbral donde se confunde textual y
fenomenológicamente con la realidad. lleva
a leer los
diarios de la novela como textos de realidad, es decir como documentos
autobiográficos que se escriben con la intención de
expresar una “verdad”, la de su enunciador. De esta manera, su propia
concepción de ficción es cuestionada, y Vargas Llosa es
llevado a leer la novela también como documento
autobiográfico. Y esta es una de las capacidades fundamentales
de Los zorros, que lleva la
ficción al umbral donde se confunde textual y
fenomenológicamente con la realidad.En el mismo libro, Vargas Llosa, citando y parafraseando a Arguedas sugiere en todo momento una causa para la muerte de éste en relación a su participación en, y como representante de, el indigenismo: “El Arguedas aferrado a la ‘utopía arcaica’ no aceptaba ‘que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir que se aculture’. Que para vivir, al fin, una vida digna, el indio tuviera que ser despojado de aquello que lo definía y distinguía…” (306). En otras palabras, esta adhesión profunda de Arguedas a la utopía arcaica habría sido la criminal, la responsable de haberlo llevado a la muerte. La identificación de Arguedas con el indigenismo es considerada casi naturalmente por la crítica literaria y cultural; sin embargo, es compleja e implica elementos políticos, culturales y literarios que deben ser debidamente sopesados y analizados, y aunque no se tratará el tema en este momento, baste decir que Arguedas ingresa a la literatura para “corregir” las representaciones superficiales e idealizadas, según su juicio, del modernismo anterior y de un sector de la narrativa indigenista de la época; y, además, que su última novela ya no es posible considerarla simplemente indigenista desde ninguna postura crítica. En este proceso de asociación automática de Arguedas y el indigenismo, Vargas Llosa presenta su propia versión de lo que considera indigenismo al que denomina utopía arcaica. En un pasaje de su ensayo señala, a propósito del personaje Gabriel de El sexto, que: [esta alternativa] se alimenta de inspiración y de fe, pues es religiosa, mítica y poética: una utopía. Está hecha de creencias simples e indemostrables, como las del andinismo: que los Andes, por sus características geográficas y culturales , representan una forma más profunda y auténtica de humanidad que los desiertos y valles de la costa, que por eso el pueblo quechua creó en esas alturas una civilización moralmente superior a la occidental, que (…) Esta cultura tradicional ha sido capaz de aclimatar, en sus propios términos, muchas instituciones y costumbres traídas por el conquistador, las cuales han pasado a formar parte de su idiosincrasia e identidad, las que deben ser preservadas, ya que sin ellas el indio perdería su alma (219) Es cierto que la obra de Arguedas presenta en muchos momentos personajes y escenas donde la cultura andina se percibe como moralmente superior, enfrentada a sus opresores; pero, lo contrario, el que la cultura occidental sea moralmente superior o simplemente superior, sería también, hoy en día, algo que podría llamarse utópico además de ser eurocentrista. Por otro lado, no hay nada reprochable en que alguien desee preservar su cultura y vea en ello, equivocadamente o no, la supervivencia de su identidad; pero si este deseo, al que Vargas Llosa denomina utopía arcaica, se produce como tradicionalismo constriñendo la movilidad y posibilidad de desarrollo de un pueblo, no es nada más que un conservadurismo, tan igual como el que se practica al interior y al exterior de la cultura occidental, si es que se puede hablar realmente de un interior y un exterior en este caso. Sin embargo, afirmar esto con respecto a Arguedas, resulta una lectura excesiva y tendenciosa de los textos y declaraciones de éste, como lo ha señalado la crítica casi de manera unánime, ya que Arguedas ponía siempre énfasis en los cambios constantes de la cultura andina, y llegó incluso a celebrar la manera en que algunos pueblos andinos entraban en contacto decisivo con la modernidad, como es el caso de su estudio sobre el pueblo de Puquio. La muerte de Arguedas no sólo representaría para Vargas Llosa la muerte del indigenismo en su versión de utopía arcaica, sino en general la muerte de la cultura “indígena”: “Arguedas no aceptó nunca en su fuero interno que el precio del progreso fuera la muerte de lo indio, la sustitución de su sociedad rural y arcaica, transida de tradiciones quechuas, por una sociedad industrial y urbana occidentalizada” (307). Vargas Llosa no dice transformación, cambio, ni siquiera evolución, dice “muerte” y “sustitución”, como si así tuviera que ser. Aquí, Vargas Llosa, como en otros textos anteriores (El hablador, Lituma en los Andes), reinscribió el lugar de la cultura andina en el contexto del Perú contemporáneo, enfrentando entonces la obra y la figura de Arguedas a lo que podría ser una realidad inevitable: “la muerte de lo indio” (que la historia ha demostrado que no lo es), y se proyectó más allá de un reclamo de aculturación, aproximándose, sobrecogedoramente para quienes reconocemos su maestría novelística y voluntad democrática, a las posturas de limpieza étnica y cultural. 4. ¿Literatura o antropología?: una indecisión mortal En 1989, en su libro Mito y Archivo, Roberto González Echevarría, propone un modelo poderoso y muy sugerente para leer la génesis de la novela latinoamericana. Primero, presenta una hipótesis de cómo, según él, opera la novela en tanto género: al no tener forma propia, la novela generalmente asume al de un documento dado, al que se le ha otorgado la capacidad de vehicular la “verdad” –es decir, el poder- en momentos determinados de la historia. La novela, o lo que se ha llamado novela en diversas épocas, imita tales documentos para así poner de manifiesto el convencionalismo de éstos, su sujeción a estrategias de engendramiento textual similares a las que gobiernan el texto literario, que a su vez, reflejan las reglas del lenguaje mismo (32)3. Luego, utiliza el concepto foucaultiano de mediación para explicar la relación entre estos otros textos y discursos y la novela a lo largo de la historia latinoamericana. Y específicamente señala que durante el siglo veinte la novela latinoamericana se escribe bajo la mediación del discurso antropológico, y presenta a Arguedas y su obra como los ejemplos más destacados de esta mediación: “Sin duda alguna, el peruano José María Arguedas es la figura más dramática entre estos antropólogos-escritores: antropólogo y novelista, Arguedas fue criado por indios y su lengua materna fue el quechua, no el español” (41). Y esta condición de escritor antropólogo es la que, de acuerdo a González Echevarría, llevaría a Arguedas a un dilema insoluble: Cuando se suicidó en 1969, Arguedas no sólo expresó su grado de desesperación, sino también quizás su remordimiento por haber usado el instrumental antropológico para estudiar una parte de sí mismo, proceso que ya era en cierto modo una especie de suicidio. Sintiendo, tal vez, que a través de la inscripción había acallado una de sus voces internas, pensó que lo correcto sería aniquilar al Otro (223). En este sentimiento de culpa que González Echevarría atribuye a Arguedas, no sin cierta dosis de psicologismo, implica claramente, y según su juicio, la doble relación de Arguedas con la antropología, primero en su uso y práctica, y luego en la sospecha de su “naturaleza violenta, represiva”. Y este doble sentimiento en la utilización de la antropología en la literatura lo llevaría a Arguedas al suicidio: “Sintió en su propio ser las contradicciones y la tragedia inherente en la relación entre el antropólogo y literatura con una intensidad tal que en 1969 lo llevaron al suicidio” (41). El lugar de la antropología en la obra de Arguedas resulta central en la argumentación de González Echevarría; sin embargo, habría que estudiar detenidamente y matizar esta relación. En primer lugar, no es suficiente que Arguedas haya sido antropólogo de profesión, actividad que llegó a estudiar durante los años cincuenta, después de haber estudiado letras y haber trabajado como profesor de castellano y geografía por varios años. En segundo lugar, no hay ninguna base textual para señalar o probar que Arguedas haya rechazado el saber antropológico al final de su vida. Saber cuyos métodos y resultados respetaba y hasta admiraba, y que además trataba de practicar con éxito diverso, sintiéndose por lo general como un principiante, si no a veces inepto, para las labores analíticas y científicas. Es cierto que después de la mesa redonda sobre Todas las sangres, donde fue cuestionado su conocimiento del mundo andino, tomó distancia de los “doctores”, y es tal vez este punto el que fue considerado por González Echevarría para su argumentación. ¿Pero entonces hasta que punto es decisiva la influencia de la antropología como para señalar que la escritura novelística de Arguedas se articula gracias a su mediación? Veamos. Entre 1938 y 1944, cuando Arguedas trabajaba como profesor de castellano y geografía en Sicuani, un pueblo de los Andes, y no había estudiado aún etnología, publicó en el Suplemento dominical de La Prensa de Buenos Aires, más de cuarenta artículos sobre el arte popular, la evolución cultural, y el folclor andinos. La mayoría de estos artículos estaba influida por los modos y la retórica del periodismo cultural de la década del veinte, especialmente aquél que practicara José Carlos Mariátegui, a quien Arguedas había leído con devoción. Otros artículos tenían como modelo el género del relato de viajes científico (el que González Echevarría propone como mediación para la novela del siglo XIX), especialmente para la descripción del paisaje y la naturaleza. Pero, más destacable aún, los artículos dedicados a las canciones andinas llevaban títulos como “La canción popular mestiza e india en el Perú, su valor documental y poético” o “El valor poético y documental de los himnos religiosos quechuas”, que demuestran la mediación de la literatura en la escritura de Arguedas para valorar estas manifestaciones ante un público no andino. En uno de los artículos titulado “Dos canciones quechuas”, Arguedas hace una traducción de estas canciones no sólo al español, sino a la lírica en español, presentando a estas canciones, obviamente codificadas dentro de los mecanismos de la oralidad, bajo la forma de poemas en el sentido occidental. Incluso en uno de los artículos titulado “Los doce meses” y dedicado a la extraordinaria crónica de Guamán Poma de Ayala, presenta el siguiente subtítulo: “Un capítulo de Guamán Poma de Ayala. Versión de las frases quechuas e interpretación del estilo”. El objetivo primordial de Arguedas era cambiar los términos de la valoración de la cultura andina ante la mirada occidental, es por ello que la articulación textual y discursiva que presenta esta temprana escritura no está mediada por la etnología o la antropología, sino por una de las instituciones más prestigiosas en Latinoamérica, la literatura; y luego, Arguedas elegirá directamente la novela (inicialmente en su versión decimonónica y autobiográfica), uno de los instrumentos más poderosos y refinados de la modernidad. Pero fundamentalmente todas estas mediaciones le permiten articular su propia experiencia, dándole una forma y un sentido. Por ejemplo, en uno de estos tempranos artículos, “Simbolismo y poesía de dos canciones populares quechuas” de 1938, el narrador, porque no es otra cosa, afirmaba: “Los muchachos no podíamos cantar este himno; nosotros también nos parábamos en las esquinas, para imitar a los indios grandes, pero no alcanzaba nuestra garganta para este canto; nos dábamos cuenta que no podíamos” 4. Considerando, por un lado, que la obra de Arguedas está dedicada por entero a la representación del mundo andino, un espacio de diversa interacción con lo occidental y lo moderno; y por otro lado, que la antropología es el discurso asignado por la modernidad para representar y dar cuenta de las sociedades premodernas o no modernas, que se alimenta de la diferencia cultural y produce subalternidad; se descubre cierto automatismo en asimilar cualquier representación sobre el espacio andino a la mirada, los métodos y los procedimientos de la etnología y la antropología modernas. Esto trae como consecuencia una antropologización del área y un cierto énfasis en la cultura local vista como repositorio y reserva de lo incontaminado por, o sobreviviente a la acción de, la modernidad y el capitalismo, marcando inevitablemente una subordinación con respecto estas. El desarrollo de una obra narrativa y novelística como la de Arguedas, aborda, sí, los mismos temas que la antropología y concita la atención y el estudio de ésta, pero no significa que esta obra sea producida por la antropología ni necesariamente mediada siempre por ella. La escritura narrativa de Arguedas, y en general casi toda su escritura incluida buena parte de la antropológica, está mediada por el discurso de la experiencia, discurso que se articula inicial y fundamentalmente (aunque no exclusivamente) a través de la crónica periodística, el relato de viajes, la escritura autobiográfica y algunos modelos de la literatura. 5. La muerte de Arguedas según Arguedas Arguedas, desde el inicio de su obra, ha estado siempre escribiendo con la amenaza de la muerte, a veces con mayor o menor énfasis, o con mayor o menor visibilidad. Pero es desde el “Primer diario” de Los zorros (y luego en todo tipo de escritura posterior) que empieza a escribir el relato, la crónica, de su propia muerte. Allí, el narrador decide efectuar un procedimiento que espera le permita escribir y avanzar con la novela, y luchar contra ese “anhelo” de vivir y de morir que se pelean “sensualmente y poéticamente” en él: Escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir recuperaré la sanidad. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, elaborados, pequeños o muy ambiciosos, voy a escribir sobre el único que me atrae: esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una forma de liquidarme, con decencia, molestando lo menos posible (…) Voy a tratar, pues, de mezclar, si puedo, este tema que es el único cuya esencia vivo y siento como para poder transmitirlo a un lector; voy a tratar pues de mezclarlo y enlazarlo con los motivos elegidos para una novela que, finalmente, decidí bautizarla: “El zorro de arriba y el zorro de abajo”; también lo mezclaré con todo lo que tantísimos instantes medité sobre la gente y sobre el Perú… (8) Arguedas presenta así el procedimiento mediante el cual espera producir la escritura de la novela. Procedimiento que ya se está ejecutando simultáneamente con las mismas palabras que lo presentan, y que, por otro lado, revela una economía de la escritura que se manifiesta al nivel de las esencias. Así, la escritura necesita de una “carga” esencial para que sea haga posible y efectiva. Arguedas formula repetidamente la necesidad de esta economía de la escritura en los diarios de la novela; como cuando se refiere al “vínculo con todas las cosas”, a la plenitud de la vida: “Cuando ese vínculo se hacía intenso podía transmitir a la palabra la materia de las cosas” (7). Pero no es sólo un procedimiento declarado, este de llevar el deseo de morir a la escritura, sino también ejecutado tanto en la articulación narrativa como en los motivos de la novela, que en otro momento podríamos abordarlo con detenimiento. En esta economía de la escritura, el deseo que se vuelca es una negatividad en tanto lo que “carga” a la escritura es el deseo de “no ser”, el de morir. Esto produce una serie de imágenes del cuerpo del narrador, Arguedas, que afloran sintomáticamente a la superficie textual: “una pegazón de la muerte en un cuerpo aún fornido”(8), “Desde ese momento he vivido con interrupciones algo mutilado” (7), o en una carta de la misma época dirigida a su amigo, el antropólogo, John Murra: “El otro que quedo soy yo. Manco, cojo y tuerto” (42)5. Estas imágenes de sí mismo condensan la presencia de su cuerpo asediado por la destrucción y la muerte, y sugieren la correspondencia entre su cuerpo y la propia escritura, ambos con la “pegazón de la muerte”, que enfáticamente señala en los diarios. Arguedas presenta esta relación en términos de confrontación, de lucha, pero también de atracción poderosa y sensual. Su aliado es la escritura, una escritura ahora cargada negativamente. Sin embargo, después de una lucha que queda relatada en la propia novela, es vencido, y decide entregar por completo su cuerpo a la escritura: “He luchado contra la muerte o creo haber luchado contra la muerte, muy de frente, escribiendo este entrecortado y quejoso relato. Yo tenía pocos y débiles aliados, inseguros; los de ella han vencido. Son fuertes y estaban bien resguardados por mi propia carne. Este desigual relato es imagen de la desigual pelea” (243). La escritura, que en Arguedas es indesligable del mundo andino, había sido siempre para él una forma de acción e intervención en los espacios donde se valoraba y sancionaba la condición del pueblo indígena. Y ahora que el impulso de vivir se había agotado como para escribir, triunfa el otro impulso y decide matarse. Esta es la razón que él esgrime para justificar su muerte. Así, dentro de la propia economía que regula las esencias de la escritura que venía ejecutando, Arguedas le entrega ya no sólo su deseo de morir, sino su muerte misma a la escritura, convirtiéndose así, la muerte, en el suplemento que le otorga por fin la plenitud de sentido a su escritura. Es un suplemento que alimenta, que aspira a la máxima significación, pero también que resta, en tanto que en la muerte, Arguedas, “no es”. La novela se convierte entonces en la cripta que él habitará fantasmalmente por siempre. ¿Pero simplemente entrega su muerte para hacer plena de sentido a la novela? ¿Qué es lo que se juega en la novela para que ésta pueda ser “escrita” de esta manera? En el “Último diario”, Arguedas, inscribe su muerte dentro del devenir histórico peruano. Dona su cuerpo, en una especie de sacrificio donde se entrega como límite, como la diferencia que divide el tiempo en dos, antes y después de su muerte: Quizá conmigo empieza a cerrarse un ciclo y a abrirse otro en el Perú y lo que él representa: se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio impotente, de los fúnebres “alzamientos”, del temor a Dios y del predominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes; se abre el de la luz y de la fuerza liberadora invencible del hombre de Vietnam, el de la calandria de fuego, el del dios liberador, Aquel que se reintegra. Vallejo era el principio y el fin (246). Por un lado, su muerte es también la muerte del Perú antiguo, y de una forma de entender el Perú; pero por otro lado, como diferencia, es también el origen del nuevo Perú, el de la calandria de  fuego. Inscribe su
muerte como el límite donde se inicia el cambio, el de la
liberación y la revolución mundial que, según
él, se llevaba a cabo en esos momentos en el mundo, y que en el
Chimbote de Los zorros se
libraba una de las batallas. Esta muerte es también una suerte
de “redención del objeto” propio (como también lo
señalara Julio Ramos con respecto a la muerte de Martí),
renunciar al objeto, la cultura andina tal como él la conoce,
para darle otro contrato de vida en la lucha liberadora. Y es a esta
lucha a la que entrega su muerte, ahora que la escritura, en tanto
acción y forma de intervención, se ha silenciado para
él. fuego. Inscribe su
muerte como el límite donde se inicia el cambio, el de la
liberación y la revolución mundial que, según
él, se llevaba a cabo en esos momentos en el mundo, y que en el
Chimbote de Los zorros se
libraba una de las batallas. Esta muerte es también una suerte
de “redención del objeto” propio (como también lo
señalara Julio Ramos con respecto a la muerte de Martí),
renunciar al objeto, la cultura andina tal como él la conoce,
para darle otro contrato de vida en la lucha liberadora. Y es a esta
lucha a la que entrega su muerte, ahora que la escritura, en tanto
acción y forma de intervención, se ha silenciado para
él.Elige para morir la universidad. El 28 de noviembre, como al mediodía, se dirige a una oficina y se dispara un tiro en la sien derecha (en un baño y dos tiros frente a un espejo, dice otra versión). No elige uno de los pueblitos de los Andes, como fue su intención anteriormente cuando al parecer pensó en matarse (“ir a morir”, escribió) después de la mesa redonda sobre Todas las sangres. Tampoco elige su casa particular, sino entrega su cadáver a la universidad. En una carta dirigida al rector y a los estudiantes de la Universidad Agraria, donde trabajaba, e incluida al final de la novela, dispone: “Me acogerán en la Casa nuestra, atenderán mi cuerpo y lo acompañarán hasta el sitio en que deba quedar definitivamente. Este acto considerado atroz yo no lo puedo ni debo hacer en mi casa particular. Mi Casa de todas las edades es esta: La Universidad” (252). La relación con la universidad, con la forma de sus saberes modernos, y en especial con sus representantes, los doctores, había sido variable y algunas veces conflictiva. Sin embargo, lo que Arguedas parece ver en la universidad es la casa infinita del saber y la cultura, la casa que puede cambiar los términos del juicio y la sanción de la cultura andina. ¿Pero por qué, Arguedas, entrega, dona su cadáver a la universidad? ¿Cómo esperaba que se interpretara el hecho? De alguna manera, esta entrega representaría poderosamente su decisión final de morir en “Casa”, en familia. Siguiendo la práctica social andina de la necesidad de pertenecer a un ayllu (familia), para poder tener calidad de ciudadanía en la comunidad y no ser un huaccho (huérfano, desposeído), Arguedas había llevado esta práctica a sus relaciones sociales y personales fuera del mundo indígena, para naturalizar (o familiarizar) ciertos espacios nuevos. Así, formó su familia literaria en los diarios de Los zorros (Guimaraes Rosa, Rulfo, Onetti), o como cuando decidió llamar mamá a la dueña de casa donde se alojaba en Santiago de Chile, y hermana a la hija. Pues ahora, al morir, la universidad era su familia más que nunca, y la entrega de su cuerpo cobraba un doble sentido. Por un lado, entrega el cuerpo a la familia universitaria que sabrá tratarlo bien y darle adecuada sepultura, de acuerdo a las instrucciones dejadas por él mismo. Pero también, dona metafóricamente el cuerpo de su obra y su trabajo para que se estudie y continúe. En la misma carta deja, por ejemplo, instrucciones precisas de quien podría continuar, y cómo se podría continuar, con la recopilación de 600 páginas de mitos y narraciones quechuas acordada con la editorial italiana Einaudi. Finalmente, el sentido de todas estas entregas de su muerte, se subordina a la máxima donación de su cuerpo a la lucha contra la represión y exclusión del mundo andino, que Arguedas en un gesto de reciprocidad infinito entrega al pueblo andino que tanto lo había amado. Notas 1. De ahora en adelante Los zorros (México: Colección Archivos, 1990). 2. Citamos de la versión de Rita Guibert, “Julio Cortázar”. Siete voces. México: Editorial Novaro, 1974. 294-318. 3. Cito de la edición en español. Mito y Archivo. México: FCE, 1998. 4. En José María Arguedas, Indios, mestizos y señores. Lima: Horizonte, 1983. P. 21. 5. En John Murra y Mercedes López-Baralt, eds, Las cartas de Arguedas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996. La muerte de César Vallejo (en una o más novelas de Roberto Bolaño) Andrea Valenzuela, Princeton University Matemática Watt, el primer libro que Samuel Beckett publicó después de la Segunda Guerra Mundial, es una novela erótica. Esta novela es la única en que la fórmula de escritura con que este autor pone en marcha la maquinaria de su ficción, está al desnudo. En novelas posteriores esta fórmula o fámula se vuelve pudorosa, que es lo mismo que decir casta, que podría ser lo mismo que decir religiosa. Por motivos quizás incomprensibles, esto las hace mejores novelas… Aún así, Watt es la única novela en que el lector puede seguir los pasos de la fórmula día y noche, la única en que no hay instante en que se la pierda de vista. La lectura de Watt es una experiencia total — y totalitaria — de voyeurismo. De este modo accedemos, entre otras cosas, a procedimientos completos de masturbación donde, además, los secretos de la técnica nos son revelados: And was it not rather the circle that was in the background, and the point that was in the foreground? Watt wondered if they had sighted each other, or were blindly flaying thus, harried by some force of merely mechanical mutual attraction, or the playthings of chance. He wondered if they would eventually pause and converse, and perhaps even mingle, or keep steadfast on their ways, like ships in the night, prior to the invention of wireless telegraphy. Who knows, they might even collide. And he wondered what the artist had intended to represent (Watt knew nothing about painting), a circle and its centre in search of each other, or a circle and its centre in search of a centre and a circle respectively, or a circle and its centre in search of its centre and a circle respectively, or a circle and its centre in search of a centre and its circle respectively, or a circle and a centre not its centre in search of its centre and its circle respectively, or a circle and a centre not its centre in search of a centre and a circle respectively, or a circle and a centre not its centre in search of its centre and a circle respectively, or a circle and a centre not its centre in search of a centre and its circle respectively, in boundless space, in endless time (Watt knew nothing about physics), and at the thought that it was perhaps this, a circle and a centre not its centre in search of a centre and its circle respectively, in boundless space, in endless time, then Watt’s eyes filled with tears that he could not stem, and they flowed down his fluted cheeks unchecked, in a steady flow, refreshing him greatly. [127]. Se llega al clímax sólo después de pasar por un procedimiento lógico exhaustivo, que en el contexto de Beckett se puede decir además, y sin por ello caer en contradicciones, que es un procedimiento casi empírico. El procedimiento es lógico pero casi empírico porque sólo puede proceder a través de sus variables si las nombra, una por una. Para tener el derecho a darse por finalizado, tiene que detenerse en cada una de las posibles combinaciones de todos sus elementos, por mínima que sea la distancia que separa las variables que están más próximas entre sí. Es un procedimiento lógico, casi empírico que es mecánico y repetitivo o casi repetitivo y que, además, es (1) poético, (2) una poética y (3) una novela, o al menos algo que, antes de polemizar con Brecht, Lukács podría haber llamado una novela, puesto que los amantes nunca llegan a encontrarse, menos aún a tocarse, y todo desemboca en un llanto refrescante. El clímax es el llanto — por eso refresca. Y también es la muerte — por eso es el clímax. La ficción de Bolaño también obedece a reglas matemáticas, en forma casi tan rigurosa como la de  Beckett.
Es más: la matemática de Bolaño,
que tiene mucho pero no todo en común con la de Beckett,1 opera, en principio, con
premisas que son casi las mismas: el amor, el sexo, el llanto, la
muerte. Los viajes (en círculos o a ninguna parte), que en
la ficción de Bolaño ocupan un lugar central, son
también premisas imprescindibles en la ficción de Beckett
—a pesar de que esto no resulte aparente en forma instantánea a
partir de la cita de más arriba. Pero Bolaño no es
un escritor minimalista. Quiero decir: no tiene la
obligación de enfrentarse con el fantasma de Joyce cada vez que
escribe algo, cualquier cosa. Por eso, a pesar de que en su
matemática comparte premisas con Beckett, éstas son
sólo puntos de partida. A partir de ellas Bolaño
deriva otras variables. Bolaño goza de dos libertades que
Beckett no tuvo: la libertad para condimentar las premisas originales,
que Beckett tuvo que desnudar y con ello agotar, y la libertad para
hacer de esas deformaciones las variables fijas de sus propias
fórmulas. Las variables que Bolaño se permite
derivar imponen un rigor similar al de Beckett, pues determinan la
forma, la poética, la poesía y los ciclos irónicos
o novelísticos. Aquí interesan los aderezos de la
muerte, que son dos: el crimen
y el cementerio. A
diferencia de Beckett, Bolaño escribió más de una
novela erótica. Una de las novelas eróticas en que
Bolaño desnuda sus usos formales del crimen es Monsieur Pain, cuyo tema es la
muerte de César Vallejo en París, pero que también
se podría describir como un ensayo
sobre la relación entre la poesía y la muerte y sobre la
relación entre la novela y la muerte, es decir, también,
sobre la relación entre la poesía y la novela. La
única novela erótica en que Bolaño revela los usos
formales de la variable del cementerio, generalmente más esquiva
o escurridiza en sus ficciones, es Amuleto: Beckett.
Es más: la matemática de Bolaño,
que tiene mucho pero no todo en común con la de Beckett,1 opera, en principio, con
premisas que son casi las mismas: el amor, el sexo, el llanto, la
muerte. Los viajes (en círculos o a ninguna parte), que en
la ficción de Bolaño ocupan un lugar central, son
también premisas imprescindibles en la ficción de Beckett
—a pesar de que esto no resulte aparente en forma instantánea a
partir de la cita de más arriba. Pero Bolaño no es
un escritor minimalista. Quiero decir: no tiene la
obligación de enfrentarse con el fantasma de Joyce cada vez que
escribe algo, cualquier cosa. Por eso, a pesar de que en su
matemática comparte premisas con Beckett, éstas son
sólo puntos de partida. A partir de ellas Bolaño
deriva otras variables. Bolaño goza de dos libertades que
Beckett no tuvo: la libertad para condimentar las premisas originales,
que Beckett tuvo que desnudar y con ello agotar, y la libertad para
hacer de esas deformaciones las variables fijas de sus propias
fórmulas. Las variables que Bolaño se permite
derivar imponen un rigor similar al de Beckett, pues determinan la
forma, la poética, la poesía y los ciclos irónicos
o novelísticos. Aquí interesan los aderezos de la
muerte, que son dos: el crimen
y el cementerio. A
diferencia de Beckett, Bolaño escribió más de una
novela erótica. Una de las novelas eróticas en que
Bolaño desnuda sus usos formales del crimen es Monsieur Pain, cuyo tema es la
muerte de César Vallejo en París, pero que también
se podría describir como un ensayo
sobre la relación entre la poesía y la muerte y sobre la
relación entre la novela y la muerte, es decir, también,
sobre la relación entre la poesía y la novela. La
única novela erótica en que Bolaño revela los usos
formales de la variable del cementerio, generalmente más esquiva
o escurridiza en sus ficciones, es Amuleto:Y los seguí: los vi caminar a paso ligero por Bucareli hasta Reforma y luego los vi cruzar Reforma sin esperar la luz verde, ambos con el pelo largo y arremolinado porque a esa hora por Reforma corre el viento nocturno que le sobra a la noche, la avenida Reforma se transforma en un tubo transparente, en un pulmón de forma cuneiforme por donde pasan las exhalaciones imaginarias de la ciudad, y luego empezamos a caminar por la avenida Guerrero, ellos un poco más despacio que antes, yo un poco más deprimida que antes, la Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino a un cementerio del año 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo. [76-77].  La novela, parece querer decirnos Bolaño,
sólo puede ser
un cementerio del futuro. Al menos parece pretender que una de
sus novelas lo sea. 2666,
que fue la última y además fue póstuma — pero
Bolaño seguramente quiere el mismo destino para todas.
Todas sus novelas cementerios en los cuales yacen restos que aún
no existen y en los que están olvidados crímenes que
aún no se han cometido. Es decir, restos y crímenes
que todavía hay la esperanza de que no existan, de que no sucedan. Si la escritura es
huérfana y su consistencia es como la muerte o está
muerta (Derrida baraja estas posibilidades y algunas otras cuando
escribe sobre Platón y se deja llevar por la figura del
PHARMAKON), en una novela de Bolaño la muerte sería lo
redundante, lo quijotesco, lo que en el lenguaje, en la forma, quiere
enterrar cosas que no han muerto. Pero sólo porque tampoco
han nacido, es decir, porque están muertas. La
fórmula del cementerio es una máquina fotográfica
de utopías, que no puede proceder más allá de los
negativos. La fórmula del crimen se entiende sólo
luego de hacer un viaje extenso por elegancias diversas. La novela, parece querer decirnos Bolaño,
sólo puede ser
un cementerio del futuro. Al menos parece pretender que una de
sus novelas lo sea. 2666,
que fue la última y además fue póstuma — pero
Bolaño seguramente quiere el mismo destino para todas.
Todas sus novelas cementerios en los cuales yacen restos que aún
no existen y en los que están olvidados crímenes que
aún no se han cometido. Es decir, restos y crímenes
que todavía hay la esperanza de que no existan, de que no sucedan. Si la escritura es
huérfana y su consistencia es como la muerte o está
muerta (Derrida baraja estas posibilidades y algunas otras cuando
escribe sobre Platón y se deja llevar por la figura del
PHARMAKON), en una novela de Bolaño la muerte sería lo
redundante, lo quijotesco, lo que en el lenguaje, en la forma, quiere
enterrar cosas que no han muerto. Pero sólo porque tampoco
han nacido, es decir, porque están muertas. La
fórmula del cementerio es una máquina fotográfica
de utopías, que no puede proceder más allá de los
negativos. La fórmula del crimen se entiende sólo
luego de hacer un viaje extenso por elegancias diversas.Elegancia danesa Como les pasa a todos, cada vez que Kierkegaard quiere escribir algo acerca de la tradición termina hablando de la muerte. Como les pasa a muy pocos, en su caso nunca se trata de la muerte de la tradición. Let us then describe our purpose as an attempt in fragmentary pursuits, or in the art of writing posthumous papers. A completely finished work has no relation to the poetic personality; in the case of posthumous papers one constantly feels, because of the incompletion, the desultoriness, a need to romance about the personality. Posthumous papers are like a ruin, and what haunted place could be more natural for the interred? The art, then, is artistically to produce the same effect, the same appearance of carelessness and the accidental, the same anacoluthic2 flight of thought; the art consists in producing an enjoyment which never actually becomes present, but always has an element of the past in it, so that it is present in the past. This has already been expressed in the word: posthumous. In a certain sense, everything a poet has produced is posthumous; but one would never think of calling a completed work posthumous, even though it had the accidental quality of not having been published in the poet’s lifetime. Also, I assume that this is the true characteristic of all human productivity, as we have apprehended it, that it is a heritage, since men are not permitted to live eternally in the sight of the gods. A heritage, then, is what I shall call the effects produced among us, an artistic heritage; negligence, indolence, I shall call the genius we appreciate; vis inertiae, the natural law that we worship. [Either-Or, 150-151]. Para Bolaño lo incompleto es un proyecto epistemológico y político que muere con su generación. Que muere, sobre todo, sin haber cumplido la promesa utópica con que había nacido. Lo notable es que Bolaño testimonia esto sin tematizar el pasado ni lo que quedó incompleto. Lo convierte, más bien, en un drama que luego cifra en la forma. Narrar, para Bolaño, significa hablar desde un lugar de enunciación que es siempre póstumo. Por eso en su nota a la primera edición de 2666 un año después de la muerte de Bolaño, Ignacio Echevarría recuerda Los detectives salvajes y asegura que si esa novela se hubiera publicado póstumamente «hubiera dado pie a todo tipo de especulaciones acerca de su inacabamiento», [2666, 1122]. Bolaño juega con la idea de lo póstumo para convertir lo que no está completo en lo que está abierto o en una forma transitiva. Una forma que no perpetúa a sus precursores a cambio del anquilosamiento pero que tampoco se plantea como una ruptura con ellos (y que por eso tampoco se congela en ese gesto único). Esta es la manera en que el escritor que corre contra la muerte narra lo ya narrado. Escribe apurado, sin poder frenar ni respirar, glosarse y así gozar y gozarse, acumula partes secuencialmente pero después no alcanza a volver sobre sí mismo ni a modificar, borrar, cambiar de sitio cosas, aclarar o responder a sus propias preguntas, que van quedando en el aire. Esto, nos dice Kierkegaard, obliga después a leer con una disposición romántica, especulativa, acumulativa, monstruosa. Elegancia manchega En una entrevista Bolaño dijo una vez que las parodias se hacen para no llorar. A pesar de los antecedentes que tenemos de que Bolaño fue un gran bromista, especialmente con sus entrevistadores, esta definición de la parodia que la transforma en un antídoto del llanto es una pista de lectura incomparable. Se trataría de parodias chistosas, no cabe duda, pero enunciadas desde la melancolía. No serían melancólicas, sin embargo, sino combativas. Lo que estarían combatiendo sería justamente la melancolía que las produce, una melancolía corrosiva, colectiva, social, seguramente generacional. Serían parodias ante todo irónicas, que oscilarían arriesgadamente entre lo que sería bromear y, de manera más bien póstuma, lo que sería penar. Que sin juntar ambas cosas ni convertirlas en sinónimos, las harían inseparables. La elegancia danesa, en este caso la lengua materna de Kierkegaard, se hizo cargo de este complejo y valiosísimo sentimiento al condensarlo en la palabra spøge, que significa penar, como un fantasma condenado por el resto de la eternidad, y bromear, como si las condenas no existieran. La parodia remite al origen modesto de la novela moderna, que no habría sido posible sin ella. La ambición de Cervantes no era crear una forma nueva sino parodiar una vieja. La forma nueva es el resultado indirecto y tal vez inesperado del cambio de tono en la forma vieja. El punto de partida para la historia apócrifa de la novela moderna es la imagen de Cervantes escribiendo una no-novela, una novela de caballería en un tono extraño, importado a la fuerza. En Don Quijote lo inmensamente nuevo (la escritura de Cervantes) choca con lo inmensamente viejo (las lecturas de Alonso Quijano). Ricardo Piglia dice que el que lee busca algo que le falta. Es casi de rigor agregar —aunque, o más bien, porque, debe ser lo que Ricardo Piglia tiene en mente y quiere que su lector agregue: como Alonso Quijano. Pero Alonso Quijano no es sólo un lector, sino también un personaje. La ficción de Cervantes, al igual que la de Bolaño, está poblada de lectores, de modo que se hace necesario preguntar qué pasa cuando el que escribe no logra hablar de otra cosa que no sea el que lee. Cervantes y Bolaño (y muchos otros autores que no menciono aquí) tematizan el lector que busca y se lo ofrecen al lector que busca. Alonso Quijano es un personaje que quiere vivir algo que ya no puede ser y por eso lee. Cuando eso no basta decide convertirse en un personaje de lo que leyó y en ese momento nace un tono nuevo, pero un tono nuevo que es único entre los tonos nuevos, pues de él sale además una forma nueva. Los personajes lectores de Bolaño también leen para llenar un vacío y las preguntas serían (1) vacío de qué y (2) qué leen y (3) cómo les va. Habría que preguntar (4) si fracasan como Alonso Quijano y (5) de ser así, por qué, y habría que ver (6) si eso los lleva a convertirse en personajes de lo que leen. Por supuesto, no sería necesario responder a todo eso. Basta con darse cuenta de que lo extraordinario de los personajes lectores de Bolaño es que no leen. Buscan pero no leen. Los detectives salvajes buscan a Cesárea Tinajero sin nunca haber leído un poema suyo. El único momento en que leen un poema de Cesárea queda en entredicho, ya que según el resto del libro en ese momento estaban en realidad en otra parte, en Sonora, no leyendo sino buscando a Cesárea en el desierto. El momento de lectura quedaría en entredicho incluso si no quedara en entredicho, porque el poema que leen no se compone de palabras sino de dibujos geométricos. Los lectores de Bolaño leen en forma literal, es decir no leen, sólo buscan, que no es lo mismo que leer o es otra manera de leer. Se convierten en personajes de una búsqueda, no de una lectura, o de una lectura subordinada a una búsqueda. Y lo que buscan, lo que les falta, no es el texto sino el escritor. Los detectives salvajes buscan a Cesárea Tinajero y los críticos europeos buscan a Archimboldi. En otra entrevista Bolaño dice que escribir es el antónimo de esperar, aunque en su poética ese antónimo funciona más bien como un antídoto de corto alcance, como una aspirina. En lugar de borrar o abolir la espera, la escritura la tapa, la disimula. El personaje lector de Bolaño busca algo y viaja, como Ulises o como Ulises Lima. El que escribe espera en Itaca, es decir tejiendo, como Penélope. Para mí, la literatura traspasa el espacio de la página llena de letras y frases y se instala en el territorio del riesgo, yo diría del riesgo permanente. La literatura se instala en el territorio de las colisiones y los desastres, en aquello que Pascal llamaba, si mal no recuerdo, el paréntesis, que es la existencia de cada individuo, rodeado de nada antes del principio y después del final [92]. Leer es asomarse y no entrar, como los críticos europeos, o asomarse y no poder entrar, como los detectives salvajes, en lo que está entre paréntesis. Escribir es llenar el paréntesis, pero escribir sobre lectores es perpetuar un círculo vicioso, no llenar el paréntesis o llenarlo y vaciarlo con un mismo gesto, es no saber escribir, y escribir novelas sobre lectores es no saber escribir novelas. Por supuesto: no saber escribir novelas no es lo mismo que no saber escribir parodias. Cervantes no puede haber sabido cómo escribir una novela —las novelas no existían. Monsieur Pain, sin embargo, es una novela sobre un escritor, un poeta. Sobre su muerte. También es una novela policial, es decir, una de las novelas eróticas de Bolaño. Elegancia parisina — pero no francesa La elegancia parisina, como todo lo parisino, es prestada. La encarna Auguste Dupin, un personaje ficticio creado por un escritor norteamericano. La manera burda de referir la elegancia de Dupin es  decir que siempre resuelve los misterios con que se
topa, siempre
descubre a los culpables de los crímenes o los burla (La carta robada). Pero su
verdadera gracia radica en otra cosa: en haber revestido el crimen de
un aura completamente nuevo que permite imaginar el crimen como algo
que se puede leer. Si esto es la elegancia, poco importa
aquí si Dupin o el que sea resuelve o no el crimen.3 Lo que interesa es que
sólo gracias a Dupin podemos decir que cuando el sujeto ya
cometió el crimen y está huyendo de la policía, lo
que deja atrás no se llama «escena del crimen» sino
«escena de lectura». decir que siempre resuelve los misterios con que se
topa, siempre
descubre a los culpables de los crímenes o los burla (La carta robada). Pero su
verdadera gracia radica en otra cosa: en haber revestido el crimen de
un aura completamente nuevo que permite imaginar el crimen como algo
que se puede leer. Si esto es la elegancia, poco importa
aquí si Dupin o el que sea resuelve o no el crimen.3 Lo que interesa es que
sólo gracias a Dupin podemos decir que cuando el sujeto ya
cometió el crimen y está huyendo de la policía, lo
que deja atrás no se llama «escena del crimen» sino
«escena de lectura».Por eso a pesar de la hostilidad generalizada, es decir, academizada, en contra de su persona, en esta reflexión la elegancia parisina la encarna Georgette Vallejo, valga la redundancia: la viuda de César Vallejo. Casi todos los hechos narrados ocurrieron en la realidad: el hipo de Vallejo, el camión —tirado por caballos— que atropelló a Curie, el último o uno de los últimos trabajos de éste estrechamente relacionado con algunos aspectos del mesmerismo, los médicos que atendieron tan mal a Vallejo. El mismo Pain es real. Georgette lo menciona en alguna página de sus recuerdos apasionados, rencorosos, inermes. [12]. De hecho, todos los episodios extrañísimos relacionados con la muerte de Vallejo en Monsieur Pain, están relatados en las memorias de Georgette. Fue ella y no Bolaño quien, como Dupin, convirtió una situación de negligencia médica en la escena de un crimen. Fue Georgette quien, antes de que Bolaño aprendiera a leer y a escribir, convirtió la muerte de César Vallejo en algo que, antes de llorarlo o al mismo tiempo que se lo llora, sería bueno leerlo. La contribución de Bolaño a esta causa no es insignificante: al escribir y publicar Monsieur Pain convirtió ese crimen en algo que se debe leer y, lo que es incluso más importante, en algo que se puede leer. Después de Monsieur Pain los recuerdos de Georgette siguen siendo apasionados y rencorosos, pero ya no tienen nada de inermes. Elegancia peruana — pero no limeña (o irlandesa pero no dublinense)  La
clave de esas memorias es una conversación entre Vallejo y
Georgette, en la que ella recuerda que, a pesar de las tribulaciones,
económicas y de otras índoles, Vallejo se niega, como
siempre, a regresar al Perú. La
clave de esas memorias es una conversación entre Vallejo y
Georgette, en la que ella recuerda que, a pesar de las tribulaciones,
económicas y de otras índoles, Vallejo se niega, como
siempre, a regresar al Perú.«Diríase como si no quisieras volver al Perú. ¿Por qué, dime?» Serio, lentamente contesta: «Sabes… esa risita de Lima». [112, énfasis de Georgette] — [Sigue la siguiente nota al pie de la misma Georgette, en la que mantengo sus énfasis]: En otra oportunidad recordará el «manoseo» de Lima, no menos enigmático para mí por entonces. Manoseo del que ni muerto se librará Vallejo. Como la enfermedad fulminante y al parecer inexplicable (al menos en francés) lo alcanza en París, sin dinero, sin contactos, sin amigos, Vallejo muere en un hospital parisino por negligencia médica y en forma indigente, casi anónima. Y con hipo crónico, quizás de hipo crónico. Los hechos «reales» (o los que cuenta Georgette) en torno a la muerte de este poeta (cuya poesía es importantísima porque no es poesía, es decir, porque es poesía, un inmenso hipo en la lengua en que se dice escrita) prefiguran el nudo de cualquier novela de Bolaño: el silencio, el exilio y la astucia, que al despojarlos del romanticismo de Joyce, las novelas de Bolaño decantan o deforman en anonimato, alienación, e ironía. Monsieur Pain es la primera novela de Bolaño. En realidad es la segunda. La primera es Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, combinación de maestros que ya anticipa la manera en que Bolaño tenderá, siempre en sus novelas, a deformar la consigna de Stephen Dedalus. Monsieur Pain es la primera novela que Bolaño escribió solo. La anterior la escribió con  el escritor
catalán Antoni G. Porta. Monsieur Pain es también
una carta de despedida, no sólo a Vallejo —cuya poesía
fue una carta de despedida a toda la poesía, al menos a la
poesía anterior a él— sino a la poesía
misma. Es una carta en que Bolaño se despide de la
poesía, porque a partir de ese momento se va a dedicar a
escribir novelas. La escena de despedida, que Bolaño sin
duda vivió en carne propia alrededor de la época en que
escribió Monsieur Pain,
se repite de mil maneras en su ficción, en sus textos
críticos, en sus textos autobiográficos, en sus
entrevistas. Los detalles van cambiando, pero a grandes rasgos se
trata siempre de un poeta que se da cuenta de que la poesía no
tiene futuro y llora. A veces el poeta decide resolver el
problema dedicándose a la ficción, otras veces no.
Cuando opta por escribir novelas, llora una vez más porque no
sabe escribir novelas. Luego escribe novelas. En La literatura nazi en América
el personaje es un poeta haitiano llamado Max Mirebalais, cuyo
éxito se debe a que nadie se da cuenta de que su poesía
es un plagio de grandes poetas francófonos como Aimé
Césaire, René Depestre y otros. Max Mirebalais es
uno de los que opta por no escribir novelas. En lugar de eso
trata de infiltrar la poesía en un mundo que ya no quiere
leerla. Sigue escribiendo (plagiando) poesía, pero en
forma velada, convirtiéndola en letras para canciones
populares. Esto es porque Max Mirebalais ha agotado, en la
poesía, todo su talento para el plagio. Se puede ser
Pierre Menard, pero no dos veces. el escritor
catalán Antoni G. Porta. Monsieur Pain es también
una carta de despedida, no sólo a Vallejo —cuya poesía
fue una carta de despedida a toda la poesía, al menos a la
poesía anterior a él— sino a la poesía
misma. Es una carta en que Bolaño se despide de la
poesía, porque a partir de ese momento se va a dedicar a
escribir novelas. La escena de despedida, que Bolaño sin
duda vivió en carne propia alrededor de la época en que
escribió Monsieur Pain,
se repite de mil maneras en su ficción, en sus textos
críticos, en sus textos autobiográficos, en sus
entrevistas. Los detalles van cambiando, pero a grandes rasgos se
trata siempre de un poeta que se da cuenta de que la poesía no
tiene futuro y llora. A veces el poeta decide resolver el
problema dedicándose a la ficción, otras veces no.
Cuando opta por escribir novelas, llora una vez más porque no
sabe escribir novelas. Luego escribe novelas. En La literatura nazi en América
el personaje es un poeta haitiano llamado Max Mirebalais, cuyo
éxito se debe a que nadie se da cuenta de que su poesía
es un plagio de grandes poetas francófonos como Aimé
Césaire, René Depestre y otros. Max Mirebalais es
uno de los que opta por no escribir novelas. En lugar de eso
trata de infiltrar la poesía en un mundo que ya no quiere
leerla. Sigue escribiendo (plagiando) poesía, pero en
forma velada, convirtiéndola en letras para canciones
populares. Esto es porque Max Mirebalais ha agotado, en la
poesía, todo su talento para el plagio. Se puede ser
Pierre Menard, pero no dos veces.Pregunta tangencial pero central  Cesárea
Tinajero, la poeta mexicana escurridiza que los
detectives salvajes buscan y encuentran en Sonora, puede ser un lejano
homónimo de César Vallejo. Los fragmentos que
sabemos de su vida y que conocemos de su obra (un único poema,
que también es una broma y un hipo escrito con figuras
geométricas) parecen reiterar la deformación de la
consigna de Stephen Dedalus: anonimato
(está completamente borrada del canon), alienación (en Sonora adonde
ha huido, del DF y de los estridentistas), ironía (es fundadora
del movimiento real-visceralista de los años 20, que los
detectives salvajes repiten —o plagian— en los años 70).
La hipótesis de su parecido con Vallejo obliga, en el contexto
de Monsieur Pain, a preguntar
el por qué de las circunstancias concretas de su muerte.
Cesárea muere poco después de ser encontrada por los
detectives salvajes, en una escaramuza con un policía y un chulo
que han perseguido a los detectives hasta Sonora para castigar y
someter a Lupe, la prostituta fugitiva que va con ellos. Lupe se
salva, Cesárea muere. Cesárea
Tinajero, la poeta mexicana escurridiza que los
detectives salvajes buscan y encuentran en Sonora, puede ser un lejano
homónimo de César Vallejo. Los fragmentos que
sabemos de su vida y que conocemos de su obra (un único poema,
que también es una broma y un hipo escrito con figuras
geométricas) parecen reiterar la deformación de la
consigna de Stephen Dedalus: anonimato
(está completamente borrada del canon), alienación (en Sonora adonde
ha huido, del DF y de los estridentistas), ironía (es fundadora
del movimiento real-visceralista de los años 20, que los
detectives salvajes repiten —o plagian— en los años 70).
La hipótesis de su parecido con Vallejo obliga, en el contexto
de Monsieur Pain, a preguntar
el por qué de las circunstancias concretas de su muerte.
Cesárea muere poco después de ser encontrada por los
detectives salvajes, en una escaramuza con un policía y un chulo
que han perseguido a los detectives hasta Sonora para castigar y
someter a Lupe, la prostituta fugitiva que va con ellos. Lupe se
salva, Cesárea muere.Pregunta tangencial pero tangencial Uno de los cuentos en Putas asesinas se llama Carnet de baile y en él Bolaño ofrece 69 razones para no bailar con Pablo Neruda. Cinco de esas razones son también cinco razones para bailar con César Vallejo: 37. En México me contaron la historia de una muchacha del MIR a la que torturaron introduciéndole 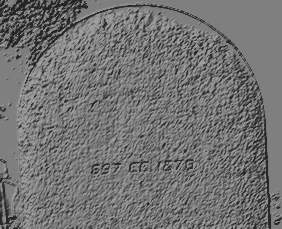 ratas vivas por la vagina.
Esta muchacha pudo exiliarse y llegó al DF. Vivía
allí, pero cada día estaba más triste y un
día se murió de tanta tristeza. Eso me
dijeron. Yo no la conocí personalmente. 38. No es una historia
extraordinaria. Sabemos de campesinas guatemaltecas sometidas a
vejaciones sin nombre. Lo increíble de esta historia es su
ubicuidad. En París me contaron que una vez llegó
allí una chilena a la que habían torturado de la misma
manera. Esta chilena también era del MIR, tenía la
misma edad que la chilena de México y había muerto, como
aquélla, de tristeza. 39.
Tiempo después supe la historia de una chilena de Estocolmo,
joven y militante del MIR o ex militante del MIR, torturada en
noviembre de 1973 con el sistema de las ratas y que había
muerto, para asombro de los médicos que la cuidaban, de
tristeza, de morbus melancholicus. 40. ¿Se puede morir de
tristeza? Sí, se puede morir de tristeza, se puede morir
de hambre (aunque es doloroso), se puede morir incluso de spleen.
41. ¿Esta
chilena desconocida, reincidente en la tortura y en la muerte, era la
misma o se trataba de tres mujeres distintas, si bien correligionarias
en el mismo partido y de una belleza similar? Según un
amigo, se trataba de la misma mujer que, como en el poema de Vallejo
«Masa», al morir se iba multiplicando sin dejar por ello de
morir. (En realidad, en el poema de Vallejo el muerto no se
multiplica, quienes se multiplican son los suplicantes, los que no
quieren que muera). ratas vivas por la vagina.
Esta muchacha pudo exiliarse y llegó al DF. Vivía
allí, pero cada día estaba más triste y un
día se murió de tanta tristeza. Eso me
dijeron. Yo no la conocí personalmente. 38. No es una historia
extraordinaria. Sabemos de campesinas guatemaltecas sometidas a
vejaciones sin nombre. Lo increíble de esta historia es su
ubicuidad. En París me contaron que una vez llegó
allí una chilena a la que habían torturado de la misma
manera. Esta chilena también era del MIR, tenía la
misma edad que la chilena de México y había muerto, como
aquélla, de tristeza. 39.
Tiempo después supe la historia de una chilena de Estocolmo,
joven y militante del MIR o ex militante del MIR, torturada en
noviembre de 1973 con el sistema de las ratas y que había
muerto, para asombro de los médicos que la cuidaban, de
tristeza, de morbus melancholicus. 40. ¿Se puede morir de
tristeza? Sí, se puede morir de tristeza, se puede morir
de hambre (aunque es doloroso), se puede morir incluso de spleen.
41. ¿Esta
chilena desconocida, reincidente en la tortura y en la muerte, era la
misma o se trataba de tres mujeres distintas, si bien correligionarias
en el mismo partido y de una belleza similar? Según un
amigo, se trataba de la misma mujer que, como en el poema de Vallejo
«Masa», al morir se iba multiplicando sin dejar por ello de
morir. (En realidad, en el poema de Vallejo el muerto no se
multiplica, quienes se multiplican son los suplicantes, los que no
quieren que muera).En Monsieur Pain y en algunas otras novelas y relatos de Bolaño, la muerte de César Vallejo tiene vida póstuma o ha quedado entre paréntesis. Es un crimen que se repite de mil maneras y que, en ambos sentidos de la palabra, está sin resolver. Notas 1. El único momento en que se sabe que Bolaño leyó asiduamente a Beckett es anterior a su aparición como poeta infrarrealista en el DF. Antes de hacerse poeta, Bolaño era dramaturgo. Su viaje mítico o legendario a Chile un mes antes del golpe de Estado tenía como propósito el unirse a una compañía de teatro que, casi no hace falta decirlo, se disolvió pocos días después de dicho golpe. 2. El anacoluto es una figura retórica cuya operación sobre el lenguaje consiste en abandonar una construcción gramatical antes de completarla, y empezar otra nueva. Es decir, en no terminar una oración. 3. El desenlace de una pesquisa policial sólo importa en el contexto de otra clase de discusión, que obedece a preocupaciones fundamentales que aquí, sin embargo, no incumben: ¿qué consecuencias tiene, para la Razón, el que ésta se vea superada por un acto de violencia? ¿Qué podemos decir acerca de la Racionalidad, cuando ésta ya no sirve para desenmascarar al monstruo (a monstruos literales, como el orangután de la Rue Morgue, y figurativos, como cualquier criminal pasado por los periódicos)? Evocación de la muerte: acercamiento a “Una oscura pradera…,” de José Lezama Lima James Irby Princeton University El tamaño de un poema, hasta donde está lleno de poiesis, hasta donde su extensión es un dominio propio, es una resistencia tan compleja como la discontinuidad inicial de la muerte. Es decir, no hay el poema propio, sino una sustancia que de pronto invade constituyendo el cuerpo o la desazón sin ventura. José Lezama Lima, “X y XX”. Al invitarme a colaborar en este número especial de La Habana Elegante, Jorge Brioso me explicó que la temática de dicho número sería “la palabra del umbral”, es decir, “escritores que  cuentan la muerte de otro escritor o que predicen la
propia y además reflexionan sobre el impacto que la muerte
tendrá sobre su lenguaje”1.
El presente ensayo ofrece un comentario sobre uno de los poemas
más bellos y más célebres del joven Lezama, “Una
oscura pradera me convida…” (Enemigo
rumor [1941]), un poema que el autor caracterizó muchos
años después de su composición como “un poema de
evocación, de secretas nostalgias…cuyo contenido
implícito es como una evocación de la muerte, del no ser”2. O sea, no una predicción o previsión de la muerte, sino
más bien su evocación nostálgica, su recuerdo, lo cual no sólo
viene a invertir los términos de la invitación citada
arriba, sino que nos plantea la siguiente paradoja: ¿cómo
puede alguien “evocar” en el recuerdo su propia muerte? Como casi
todos los poemas de Lezama, “Una oscura pradera…” ofrece
enigmáticas resistencias al lector. Su vocabulario
incluye, por cierto, los sustantivos “memoria” y “muerte”, pero
éstos no se encuentran directamente vinculados en el
texto. Por lo tanto, para empezar a apreciar el sentido funcional
de dichos sustantivos dentro del poema me parece indispensable examinar
en detalle, línea por línea, ciertos aspectos de su
proceso textual: 1) su tono y su dicción,
particularmente su manera de hacer eco a la lírica del Siglo de
Oro; 2) su manera de ir configurando el sujeto lírico, y 3) sus
efectos de continuidad y discontinuidad, particularmente su manera de
mantener el sentido en suspensión, pareciendo eludir, al final,
cualquier efecto de clausura definitiva. cuentan la muerte de otro escritor o que predicen la
propia y además reflexionan sobre el impacto que la muerte
tendrá sobre su lenguaje”1.
El presente ensayo ofrece un comentario sobre uno de los poemas
más bellos y más célebres del joven Lezama, “Una
oscura pradera me convida…” (Enemigo
rumor [1941]), un poema que el autor caracterizó muchos
años después de su composición como “un poema de
evocación, de secretas nostalgias…cuyo contenido
implícito es como una evocación de la muerte, del no ser”2. O sea, no una predicción o previsión de la muerte, sino
más bien su evocación nostálgica, su recuerdo, lo cual no sólo
viene a invertir los términos de la invitación citada
arriba, sino que nos plantea la siguiente paradoja: ¿cómo
puede alguien “evocar” en el recuerdo su propia muerte? Como casi
todos los poemas de Lezama, “Una oscura pradera…” ofrece
enigmáticas resistencias al lector. Su vocabulario
incluye, por cierto, los sustantivos “memoria” y “muerte”, pero
éstos no se encuentran directamente vinculados en el
texto. Por lo tanto, para empezar a apreciar el sentido funcional
de dichos sustantivos dentro del poema me parece indispensable examinar
en detalle, línea por línea, ciertos aspectos de su
proceso textual: 1) su tono y su dicción,
particularmente su manera de hacer eco a la lírica del Siglo de
Oro; 2) su manera de ir configurando el sujeto lírico, y 3) sus
efectos de continuidad y discontinuidad, particularmente su manera de
mantener el sentido en suspensión, pareciendo eludir, al final,
cualquier efecto de clausura definitiva. He aquí el texto del poema: Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mí, en mi balcón se aduermen. Dominan su extensión, su indefinida 5 cúpula de alabastro se recrea. Sobre las aguas del espejo, breve la voz en mitad de cien caminos, mi memoria prepara su sorpresa: gamo en el cielo, rocío, llamarada. 10 Sin sentir que me llaman penetro en la pradera despacioso, ufano en nuevo laberinto derretido. Allí se ven, ilustres restos, cien cabezas, cornetas, mil funciones 15 abren su cielo, su girasol callando. Extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Una oscura pradera va pasando. 20 Entre los dos, viento o fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica, una y despedida. Un pájaro y otro ya no tiemblan. Los primeros cinco versos son endecasílabos de corte clásico (3-6-10, 4-8-10, 2-6-10, 1-6-10) que establecen el predominante esquema métrico del poema, de cuyos veintitrés versos, doce son endecasílabos, los demás oscilando entre siete y trece sílabas. Al mismo tiempo, estos primeros versos ostentan un cierto conjunto léxico — los sustantivos “pradera” y “alabastro”, los verbos “convidar”, “adormirse” y “recrearse” y el participio “ceñido” — que evoca el vocabulario de la lírica del Siglo de Oro, en particular el de las églogas de Garcilaso.3 Recordemos, por ejemplo, los siguientes pasajes, no sólo de Garcilaso sino también de Carrillo y Sotomayor y de Góngora: Corrientes aguas puras, cristalinas, / árboles que os estáis mirando en ellas, / verde prado de fresca sombra lleno […], / con vuestra soledad me recreaba (Garcilaso, Égloga primera, vv. 46-48). Convida a un dulce sueño / aquel manso ruido / del agua que la clara fuente envía… (Garcilaso, Égloga segunda, vv. 64-66). ¡Oh, si pudiese un rato aquí adormirme! (ibid. v. 33). …sale…ceñido el claro sol de su luz pura… (Carrillo y Sotomayor, Égloga primera, vv. 164-166). …[el arroyuelo] con brazos de plata, / los prados de esmeralda ciñe y ata (ibid. vv. 227-228). De pura honestidad templo sagrado / cuyo bello cimiento y gentil muro / de blanco nácar y alabastro duro / fue por divina mano fabricado… (Góngora, Soneto LXXXVI, vv. 1-4). Vocablos, pues, con aura clásica y prestigiosa, pero cuya tonalidad en este poema queda desde el primer momento sutilmente perturbada por el epíteto: no una “fresca pradera” o “verde pradera”, que eran las combinaciones usuales en la época, sino una “oscura pradera”. Observemos, asimismo, cómo la primera oración del poema traza una rápida e hiperbólica curva de sentido, dotándole a esta “oscura pradera” de unos sorprendentes “manteles estables y ceñidos”4 que en seguida es como si se metamorfosearan para venir a reposar (¿como aves?) en el balcón del “yo”. Al mismo tiempo, esta pradera que por definición se supone que es un espacio exterior al sujeto lírico pronto invade por medio de sus volátiles manteles el propio ser del “yo” (“giran en mí”), que a continuación pasa a ser designado como un espacio liminar de su propia casa (“en mi balcón  se aduermen”). Es decir, el
“yo”, el convidado, en vez de adentrarse en el espacio de la pradera
que lo convida, es penetrado y ocupado por pertenencias de ésta. se aduermen”). Es decir, el
“yo”, el convidado, en vez de adentrarse en el espacio de la pradera
que lo convida, es penetrado y ocupado por pertenencias de ésta.Un sujeto lírico penetrado o compenetrado, pues, por objetos de su supuesto entorno que actúan de acuerdo a una noción extrañamente elástica o fluida de cómo los cuerpos se relacionan entre sí en el espacio. Pero, aún así, una noción que a lo largo de todo el poema insistirá en manifestarse una y otra vez en términos específicamente espaciales: el repetido empleo de la preposición “en” junto con “sobre”, “en mitad de” y “entre”, así como los adverbios “allí” y “donde”, para no mencionar los sustantivos que designan una variedad de espacios, como “pradera”, “manteles”, “balcón”, “extensión”, “cúpula”, “caminos”, “cielo”, “laberinto” y “centro”. Ahora bien, es verdad que, más adelante, en el verso undécimo, el sujeto lírico declarará “ufano” y con énfasis que él penetra en la pradera: “…penetro en la pradera despacioso…”. Pero se trata de un sujeto lírico que, antes de ejecutar ningún acto propio, ha sido ya penetrado o compenetrado él mismo, dentro de un ámbito mayor de diversas interpenetraciones. Por otra parte, como también veremos más adelante, se trata de un sujeto lírico dispensable, evanescente, que, a partir del verso décimosegundo, desaparece del todo como tal sujeto que habla en primera persona del singular. Terminemos ahora nuestra consideración de los primeros cinco versos con un examen de los versos cuarto y quinto: Dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea. Aquí se extiende lo que antes llamé la “hiperbólica curva de sentido” de los versos anteriores, de una manera tematizada, precisamente, por el empleo del sustantivo “extensión” (y no será ésta la única vez, por cierto, que el lenguaje del poema parece desdoblarse en planos metalingüísticos o autorreferenciales). El sujeto gramatical del verbo “dominan” ha de ser, sin duda, los versátiles “manteles estables y ceñidos” mencionados antes, pero que, habiendo ya venido a adormirse en el balcón del “yo”, ahora enfáticamente “dominan su extensión” (¿su propia extensión o la de todo lo anterior?) y abren paso (¿en sueños?) a una elaboración arquitectónica mucho mayor que un simple balcón: toda una “indefinida cúpula de alabastro”, que a su vez es dotada de la capacidad de “recrearse”. Verbo este último que, como ya sugerí antes, puede leerse de acuerdo a su empleo en el pasaje arriba citado de la Égloga primera de Garcilaso, si bien aquí lo vemos atribuído a un objeto inanimado y no a un sujeto humano. Pero los siguientes cuatro versos del poema, que pasaremos a examinar ahora, posibilitan, retroactivamente, otra lectura de dicho verbo, al mismo tiempo que abren otras perspectivas: Sobre las aguas del espejo, breve la voz en mitad de cien caminos, mi memoria prepara su sorpresa: gamo en el cielo, rocío, llamarada. La metáfora del espejo de las aguas—aquí invertida—también se encuentra en Garcilaso, como ya quedó ejemplificado en el pasaje citado arriba de la Égloga primera, donde, por cierto, aparece estrechamente vinculada al motivo de la “recreación” pastoril. Por lo tanto, cuando en este poema una “cúpula de alabastro se recrea” y en seguida hay unas “aguas del espejo”, se produce un efecto como de recíprocos reflejos en el plano semántico, ya metafóricos, ya literales, entre los cuales se incluyen los de un duplicarse y, al mismo tiempo, un rehacerse. Lo cual, a continuación, enriquece  de
múltiples resonancias la dramática aserción del
sujeto lírico: “…breve la voz en mitad de cien caminos, / mi
memoria prepara su sorpresa…”. Al principio de mi comentario,
señalé el empleo en este poema de los sustantivos
“memoria” y “muerte”. He aquí el primero de ellos,
funcionalmente vinculado a otro sustantivo clave, “sorpresa”, que
aquí aparece por primera vez en el poema y que, como ya veremos,
volverá a aparecer de modo significativo más
adelante. El sujeto lírico posee una memoria pero
ésta se define en seguida, y muy notablemente, como una memoria
autónoma que actúa por cuenta propia, con voz
propia. Más aún, una memoria de ningún modo
limitada a la categoría de un simple repertorio de cosas
familiares y que se dispone a ejercer su facultad de sorprender, como
la memoria involuntaria de Proust o como la memoria del inconsciente en
el psicoanálisis. de
múltiples resonancias la dramática aserción del
sujeto lírico: “…breve la voz en mitad de cien caminos, / mi
memoria prepara su sorpresa…”. Al principio de mi comentario,
señalé el empleo en este poema de los sustantivos
“memoria” y “muerte”. He aquí el primero de ellos,
funcionalmente vinculado a otro sustantivo clave, “sorpresa”, que
aquí aparece por primera vez en el poema y que, como ya veremos,
volverá a aparecer de modo significativo más
adelante. El sujeto lírico posee una memoria pero
ésta se define en seguida, y muy notablemente, como una memoria
autónoma que actúa por cuenta propia, con voz
propia. Más aún, una memoria de ningún modo
limitada a la categoría de un simple repertorio de cosas
familiares y que se dispone a ejercer su facultad de sorprender, como
la memoria involuntaria de Proust o como la memoria del inconsciente en
el psicoanálisis. Lo que parece ser el contenido de la sorpresa preparada por la memoria del sujeto lírico se declara en una rápida enumeración de sustantivos —“gamo en el cielo, rocío, llamarada” —, todos los cuales son, por cierto, nuevos en el poema. ¿La tal “sorpresa” consistiría, por lo tanto, en la novedad de dicho vocabulario? Pues no, ya que hasta este punto en el poema, salvo algún pronombre o artículo, no se ha repetido aún ninguna palabra: todas las palabras del poema siguen siendo nuevas. La novedad tendría que ver más bien con el fenómeno de la enumeración misma, cuyo acelerado ritmo y abrupta yuxtaposición ponen de relieve la peculiaridad verbal de cada uno de los términos enumerados. El gamo, animal emblemático de la cacería en la poesía del Siglo de Oro,5 es aquí transportado al cielo e integrado en una serie que reúne alusiones a los cuatro elementos clásicos: tierra, aire, agua, fuego. Es decir, la voz de la memoria del sujeto lírico habla, de pronto, en otro tipo de lenguaje que baraja valores simbólicos elementales dentro de una amplitud de posibilidades: “…breve la voz en mitad de cien caminos…”. Con lo cual, una vez más, pero ahora con más insistencia que antes, el poema alude a su propia actividad poética. Actividad que, por cierto, el poema volverá a asociar con la palabra “sorpresa”. Veamos ahora los tres siguientes versos, donde el “yo” lírico habla y actúa por última vez en el poema: Sin sentir que me llaman penetro en la pradera despacioso, ufano en nuevo laberinto derretido. Hasta este momento, el sujeto lírico había desempeñado un papel más bien pasivo o secundario, como receptor del convite de la pradera o como posesor de una memoria que preparaba su propia sorpresa. Ahora, en cambio, con un énfasis casi heroico, declara ser el ejecutor de una acción decisiva y autónoma: la de penetrar en la pradera, “despacioso, / ufano”, sin percibir que lo llaman. Pero se trata de un énfasis que curiosamente parece desconocer ciertos hechos que el mismo “yo” ha declarado antes. Cuando dice “sin sentir que me llaman…”, parece olvidar (o pasar por alto) aquel convite inicial por parte de la pradera que, como ya vimos, dio lugar precisamente a una penetración del propio sujeto por los manteles de la pradera que entraron a “girar” en él. Es decir, en lugar de ejecutar ahora una acción singular e independiente, el sujeto en realidad efectúa una variante del proceso invasor que otros ya iniciaron dentro de su propio ser. ¿Será que este curioso lapso constituye otra “sorpresa” preparada por su memoria? En todo caso, coincide con un momento crucial en el desempeño del “yo” lírico en el poema. Su declaración termina con las palabras “…ufano en nuevo laberinto derretido”. ¿Cómo debemos leer este último adjetivo? ¿Es la pradera un “nuevo laberinto” que se ha derretido por el efecto de la penetración del “yo”? ¿O es el propio sujeto el que, al penetrar en la pradera, se ha derretido en ese “nuevo laberinto”? Me parece más verosímil la segunda lectura, porque, en los restantes once versos del poema, es como si dicho sujeto se hubiera ya derretido y disuelto, en vista del hecho de que, a partir de este momento, el poema ya no contiene ningún verbo o pronombre en primera persona. En cambio, lo que sí se observa en el resto del poema son unas cuantas huellas indirectas del habla de un sujeto implícito que parece situarse dentro de ciertas coordenadas de tiempo y espacio. He aquí todos los demás versos del poema con las dichas huellas señaladas en cursiva: Allí se ven, ilustres restos, cien cabezas, cornetas, mil funciones abren su cielo, su girasol callando. Extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Una oscura pradera va pasando. Entre los dos, viento o fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica, una y despedida. Un pájaro y otro ya no tiemblan. Estas “huellas” son, en realidad, unos cuantos deícticos de un tipo que sólo ahora, en sus once versos finales, el poema viene a emplear: los adverbios “allí” y “ya no”, junto con los demostrativos “este” y “esta”, todos los cuales presuponen un determinado contexto discursivo dentro del cual, de acuerdo al punto de vista del implícito locutor, cobran sentido las distinciones espaciales entre “aquí” y “allí” y entre “este” y “aquel”, así como la distinción temporal entre “ahora” y “ya no”. Y que, al mismo tiempo, presuponen un contexto discursivo compartido con un implícito destinatario capaz de captar el sentido de esas mismas distinciones6. Con lo cual, a partir del verso duodécimo, el texto del poema como que se desdobla en dos planos diferentes, en uno de los cuales el “argumento” del poema prosigue, agregando elementos nuevos, mientras que en el otro se hace referencia a determinados elementos ya mencionados antes. O, si no mencionados antes, referidos como si se hubieran mencionado antes. Veamos, por ejemplo, los tres primeros versos de la secuencia final citada arriba: Allí se ven, ilustres restos, cien cabezas, cornetas, mil funciones abren su cielo, su girasol callando. El lector se pregunta: ¿dónde es “allí”? ¿A qué lugar se refiere? Parecería ser o la “pradera” o el “nuevo laberinto” que acaban de mencionarse. ¿Pero cuál de ellos? ¿O será que se trata de un mismo lugar designado de dos maneras diferentes? ¿Una “oscura pradera” también puede ser un “nuevo laberinto”? En todo caso, lo que se ve allí, en ese lugar (nótese que el poema no dice “allí veo” sino “allí se ven”, o sea, allí están para que los vea cualquiera), son unos “ilustres restos”, con  los cuales se inicia una nueva
enumeración parecida a la del verso noveno, con la diferencia de
que ésta ahora abarca elementos capaces de actuar por su propia
cuenta, incluso de abrir su propio “cielo” (la única palabra en
esta oración—salvo el número “cien”—que ya se
había empleado antes en el poema, y que, como veremos en
seguida, volverá a emplearse una vez más). Antes se
habló de un “gamo en el cielo”; ahora se habla de varias cosas
que “abren su cielo”, no sólo objetos como “cabezas” y
“cornetas” sino “funciones”— un término abstracto,
matemático —, dentro de un proceso de evidente
multiplicación, ya que, de los “cien caminos” de antes, hemos
pasado ahora a “mil funciones”. los cuales se inicia una nueva
enumeración parecida a la del verso noveno, con la diferencia de
que ésta ahora abarca elementos capaces de actuar por su propia
cuenta, incluso de abrir su propio “cielo” (la única palabra en
esta oración—salvo el número “cien”—que ya se
había empleado antes en el poema, y que, como veremos en
seguida, volverá a emplearse una vez más). Antes se
habló de un “gamo en el cielo”; ahora se habla de varias cosas
que “abren su cielo”, no sólo objetos como “cabezas” y
“cornetas” sino “funciones”— un término abstracto,
matemático —, dentro de un proceso de evidente
multiplicación, ya que, de los “cien caminos” de antes, hemos
pasado ahora a “mil funciones”. La enumeración del verso noveno abarcaba, como ya vimos, una serie de términos simbólicos. En cambio, esta otra enumeración es más extensa, más metonímica y más heterogénea: combina “ilustres restos, / cien cabezas, cornetas…” (¿fragmentos de un ilustre pasado, como de estatuas en ruinas?) con “…mil funciones / [que] abren su cielo, su girasol callando” (¿abertura a una mayor diversidad de posibilidades combinatorias, incluso las de un organismo vivo que sigue las rotaciones del sol?). Ambas enumeraciones ofrecen abreviados ejemplos de un otro lenguaje poético dentro del lenguaje del poema. O sea, ambas connotan el ejercicio de la función poética, pero la primera se identificaba con la memoria del sujeto lírico que hablaba en primera persona, mientras que la segunda es ya impersonal. Veamos ahora, a continuación, los siguientes cuatro versos del poema, tan notables por varias razones, en los que, como en los versos que acabamos de comentar arriba, siguen detectándose las huellas no sólo de un sujeto lírico implícito sino también de un plano metalingüístico o autorreferencial: Extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Una oscura pradera va pasando. Aquí surge de nuevo aquella palabra “sorpresa” cuyas diversas resonancias en el poema ya hemos empezado a registrar. En su primera aparición, “sorpresa” precedió la primera de las enumeraciones como para caracterizarla de antemano. Ahora, en cambio, “sorpresa” viene después de la segunda enumeración como para aludir a su efecto. Pero ¿cómo puede decirse a estas alturas del poema que “[es] extraña la sorpresa en este cielo”? ¿Esto querrá decir que en “este cielo” la sorpresa es rara o inexistente? Pero ¿en qué lugar estamos? ¿Qué “cielo” es “este cielo”? ¿Cuál de los “cielos” anteriormente mencionados sería éste? ¿Y cómo difiere “este cielo” de los otros espacios evocados en el poema en los que han surgido ya (y por cierto seguirán surgiendo) tantas sorpresas para el lector? Uno se ve obligado incluso a preguntar en qué sentido el poema estaría empleando los términos “extraña” y “sorpresa” que normalmente no cuestionamos. ¿Será que “extraña la sorpresa en este cielo” también puede entenderse en el sentido casi tautológico de que, por definición, toda sorpresa es extraña? Una cosa cuando menos resulta obvia: este poema nos obliga, y con una frecuencia cada vez mayor al irnos acercando a su fin, a reflexionar sobre aquellos fenómenos que suelen llamarse “memoria”, “novedad”, “sorpresa” y “extrañeza”, no sólo en relación con el lenguaje del propio poema sino también en relación con el lenguaje de la poesía de otras épocas que el poema evoca. Y resulta obvio también que, en sus dos empleos de la palabra “sorpresa”, el poema establece ciertas distinciones muy nítidas. En el primer empleo se trataba de una sorpresa muy particular: como decía el “yo” lírico, “mi memoria prepara su sorpresa”. En cambio, en el segundo empleo se trata de la sorpresa en general, si bien referida a un cierto espacio o lugar: “extraña la sorpresa en este cielo”. Sigamos con el comentario del pasaje arriba citado (versos décimosexto a décimonoveno), donde se observan otros efectos de desdoblamiento autorreferencial: la repetición de tres sustantivos ya usados antes —“sorpresa”, “cielo” y “voz” / “voces”—va acompañada de unas “pisadas” que “sin querer vuelven”. Asimismo, el verso décimonoveno se abre con una repetición literal de la frase inicial del poema: Una oscura pradera va pasando. Con lo cual, parecería que el poema fuera a cerrar un círculo, volviendo a su punto de partida. Pero no es un círculo que de veras se cierra. El espacio evocado aquí en estos penúltimos versos del poema difiere visiblemente de los espacios anteriormente evocados: el sujeto lírico que antes se había manifestado en primera persona se ha esfumado ya entre una mezcla de elementos nuevos y elementos repetidos, e incluso estos últimos, al volver en combinaciones nuevas, ahora resultan alterados, enigmáticos. Y a continuación, veremos que los versos con que el poema concluye intensifican aún más los efectos de extrañeza enigmática: Entre los dos, viento o fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica, una y despedida. Un pájaro y otro ya no tiemblan. Aquí hay no sólo novedades en cuanto al vocabulario sino también anomalías en cuanto a la sintaxis. Todo el vocabulario de este pasaje es nuevo, salvo los artículos, las conjunciones y el demostrativo. La oración que empieza con “entre los dos…” y termina con “…una y despedida” es completamente anómala en el poema por ser la única oración gramaticalmente incompleta, sin verbo principal. Por lo tanto, el primero de los sustantivos nuevos, “viento”, se destaca por dos motivos: por repetirse tres veces en el espacio de dos versos como ningún otro sustantivo en el poema y, al mismo tiempo, por no ser sujeto de ninguna acción, de ningún verbo activo. Asimismo, esta misma oración ofrece otra anomalía sintáctica que es su peculiar ambigüedad inicial. A primera vista, el lector puede tener la impresión de que la locución “los dos” tal vez se refiera a los dos ámbitos tan importantes, “cielo” y “pradera”, que volvieron a mencionarse en los versos décimosexto y  décimonoveno,
entendiéndose la preposición “entre”
en un sentido espacial, como sinónimo de “en medio de”. O
sea, una lectura según la cual el comienzo de esta
oración daría a entender que este “viento o fino papel”
es un ente de doble aspecto — un “viento” metafóricamente
equivalente a un “fino papel”— que ocupa un lugar entre aquellos dos
ámbitos. Pero, a continuación, al ver que “viento o
fino papel” va seguido de otra repetición de “viento”, el lector
percibe que la preposición “entre” más bien debe leerse
en el sentido de una opción o alternativa: entre las dos
posibilidades, la del “viento” o la del “fino papel”, el poema opta por
fijar su atención en aquélla, la del “viento”,
descartando la del “fino papel”, objeto éste que, por cierto, ya
no vuelve a mencionarse en el poema. décimonoveno,
entendiéndose la preposición “entre”
en un sentido espacial, como sinónimo de “en medio de”. O
sea, una lectura según la cual el comienzo de esta
oración daría a entender que este “viento o fino papel”
es un ente de doble aspecto — un “viento” metafóricamente
equivalente a un “fino papel”— que ocupa un lugar entre aquellos dos
ámbitos. Pero, a continuación, al ver que “viento o
fino papel” va seguido de otra repetición de “viento”, el lector
percibe que la preposición “entre” más bien debe leerse
en el sentido de una opción o alternativa: entre las dos
posibilidades, la del “viento” o la del “fino papel”, el poema opta por
fijar su atención en aquélla, la del “viento”,
descartando la del “fino papel”, objeto éste que, por cierto, ya
no vuelve a mencionarse en el poema.A continuación de esta rápida y sinuosa evolución sintáctica, el lector se depara con otra sorpresa que tal vez convendría calificarse más bien de choque: este “viento” es en seguida caracterizado como “herido viento de esta muerte / mágica…”. Digo “choque” en vista del hecho de que, dentro del tono tan delicadamente misterioso—o mejor, tan delicadamente indeterminado—que ha prevalecido a lo largo de todo el poema hasta ahora, las palabras “herido” y “muerte” realmente chocan. Además, aquí en este punto el lector se ve obligado a formular el mismo tipo de pregunta que formulamos antes respecto a la frase “este cielo”: ¿qué muerte es “esta muerte”? ¿cuál muerte entre cuántas otras? O bien, entre todas las cosas que acaban de mencionarse en el poema, ¿qué es lo que hay que puede ser designado como una “muerte”? Y luego viene en seguida todavía otra sorpresa, otro motivo de perplejidad por parte del lector: ¿por qué esta múltiple designación de “muerte / mágica, una y despedida”? Es realmente extraordinario cómo aquí, en estos penúltimos versos del poema, se concentren en tan pocas palabras tantos efectos desconcertantes. Tal vez a eso aluda, en parte, el adjetivo “mágica”. Al mismo tiempo, uno se pregunta ¿qué es lo que vendría a ser, en este contexto, una muerte mágica? ¿Una muerte irreal? ¿O más bien una muerte efectuada por arte de magia? Y luego ¿qué es una muerte despedida? ¿Una muerte que uno ha podido evitar, desviándola, enviándola a otra parte? ¿O sería más bien que aquí “muerte” se entiende como sinécdoque de “muerto”, con lo cual “muerte despedida” equivaldría a un fallecido al que uno ha dicho su adiós? Para concluir nuestro examen del poema, falta considerar el efecto del verso final: Un pájaro y otro ya no tiemblan. Un verso, ciertamente, no menos enigmático que los tres anteriores que, junto con él, constituyen lo que yo llamaría la “coda” del poema. Una “coda” hecha enteramente de sustantivos, adjetivos y verbos nuevos, con la excepción (como ya observé antes) del demostrativo “esta” en “esta muerte”, variante femenina del “este” en “este cielo” en el verso décimosexto. Es como si, para poner fin a su proceso verbal, el poema se empeñara en echar mano de todo un vocabulario nuevo, rompiendo con casi todos los vestigios de su continuidad anterior, casi como si se injertara un fragmento de otro poema. A esto yo ya me había referido, al comienzo de mi ensayo, al mencionar cómo el poema mantiene el sentido en suspensión, pareciendo eludir, al final, cualquier efecto de clausura. En esta “coda” formada por los últimos cuatro versos del poema, los sustantivos “viento”, “papel”, “muerte” y “pájaro”, junto con los adjetivos “fino”, “herido”, “mágica”, “despedida” y “otro”, el verbo “tiemblan” y la locución adverbial “ya no”, constituyen el vocabulario nuevo. Nueva también es la curiosa insistencia en los números “uno” y “dos”, y más particularmente la combinación de “entre los dos” con “uno y otro”, lo cual introduce un enfoque minimalista que forma un notable contraste con el efecto de multiplicación que observamos antes en relación con los números “cien” y “mil”. Notable también es el hecho de que sólo aquí el poema emplea el negativo “no”, precisamente para afirmar que algo ya no ocurre. Es decir, aquí en las palabras finales del poema la actividad de unos seres no mencionados antes — “un pájaro y otro” — sólo se nombra como algo que ha cesado ya: “Un pájaro y otro ya no tiemblan”. Una perspectiva análoga a la que produce, en los dos versos penúltimos, la atribución de los adjetivos participiales “herido” y “despedida” a los sustantivos “viento” y “muerte”, que así se ven afectados por acciones que se nos comunican como hechos consumados7. Es decir, esta “coda” final se distingue no sólo por la novedad enigmática de su vocabulario sino también por su extraordinaria elipsis, por su manera de sorprendernos con resultados cuya causa no se declara. ¿Qué o quién ha “herido” al viento, qué o quién ha “despedido” a la muerte? ¿Por qué “ya no tiemblan” los pájaros? ¿Porque han muerto? ¿O más bien porque, vivos, ya no sienten frío o temor? Pero ahora, en este punto, al acercarnos al final de este ensayo, conviene preguntar si de veras es posible que el poema haya efectuado una ruptura total con su propio proceso anterior. ¿No se observa aquí ningún efecto de clausura? (Empleo “clausura” en el sentido de algún conjunto de signos que indique no sólo que un texto ha llegado a su término sino también que dicho término de algún modo represente la realización de su propio proceso8.) Nótanse aquí al final de poema algunas tenues asociaciones o connotaciones: el hecho de que la oscura pradera “va pasando” no deja de tener su afinidad con la idea de un viento que va y viene e incluso con la de un papel que vuela en el aire, que a su vez es análoga, por supuesto, a la idea de un pájaro9. Cosas, por lo tanto, que se van pero que, al mismo tiempo, se mantienen “en el aire”. Para no hablar de la antiquísima afinidad entre los verbos “pasar” y “morir” y la noción de muerte como clausura definitiva. Pero ¿cuál es el “estatus”, digamos, de “muerte”—como palabra, como idea—en este poema? ¿De cuál de sus intersticios ha surgido para aparecer cerca de su fin tan sorprendentemente y con una diversidad tal de calificativos? ¿Qué función desempeña “esta muerte / mágica, una y despedida” en el proceso textual del poema? O sea, para volver a la observación hecha a posteriori por el propio Lezama, ¿en qué sentido constituye el poema “una evocación de la muerte, del no ser”? ¿Cómo leería uno “Una oscura pradera…” sin contar con esa pista dada por el autor? Sospecho que yo lo habría leído básicamente del mismo modo que lo he leído ahora: como una breve e intensísima alegoría del proceso de la creación poética, en la que una instantánea evocación del locus classicus de la pradera pastoril desencadena en el sujeto lírico una rápida cornucopia de imágenes, de figuras densamente entrelazadas, en las que evidentes resonancias clásicas se entrecruzan con invenciones enigmáticas y sorprendentes que se asemejan a las más oblicuas y concentradas sutilezas de la poesía simbolista (como las de un Mallarmé, por ejemplo). Una pequeña cornucopia que, por cierto, pronto excede los límites de ese mismo sujeto lírico para asumir una condición ya autónoma en los últimos once versos del poema. Pero ¿y la palabra “muerte”? ¿Sólo entraría allí como uno de tantos topoi pastoriles? La palabra “muerte” aparece una sola vez en el poema, tardíamente, como su penúltimo sustantivo. Como ya vimos, “muerte” y “cielo” son sus únicos sustantivos calificados con un demostrativo—“este cielo”, “esta muerte”—, una simetría que, en realidad, subraya importantes diferencias entre una locución y otra en cuanto a su efecto. “Cielo” es un lugar o un espacio, “muerte” más bien un evento. Además, como ya hubo anteriormente otras dos instancias de “cielo” en el poema, me parece que “este cielo” nos suscita en particular esta pregunta: ¿cuál entre aquellos cielos ya mencionados sería éste? Mientras que, como no ha habido antes ninguna instancia de “muerte”, me parece que “esta muerte” tiende a suscitarnos otra pregunta: entre todos los eventos ya evocados en el poema, ¿cuál sería el que ahora se revela como digno de caracterizarse de esta manera? O sea, en este caso el demostrativo tiene un efecto más sorpresivo, capaz incluso de provocar en el lector una momentánea duda: ¿será que “esta muerte” ya se había mencionado antes sin que yo lo advirtiera? ¿Cómo? ¿Cuándo? “Muerte” también se destaca por ser el único sustantivo calificado con cuatro adjetivos: “esta muerte / mágica, una y despedida”, un énfasis que aumenta el impacto de su repentina aparición sin  precedente. A mis
anteriores observaciones sobre este conjunto de calificativos,
añado ahora la siguiente: Lezama caracterizó el
poema como “una evocación de la muerte”, pero el poema no habla
de la “muerte” en general,
sino de una “muerte” muy
singular, que es “ésta”, que es sólo “una” y que en el
mismo instante de su mención ha sido ya “despedida”.
¿Qué o quién ha “muerto” de esta manera?
¿A consecuencia de qué? ¿Y en qué
consistiría el acto de “despedir” a una “muerte”? precedente. A mis
anteriores observaciones sobre este conjunto de calificativos,
añado ahora la siguiente: Lezama caracterizó el
poema como “una evocación de la muerte”, pero el poema no habla
de la “muerte” en general,
sino de una “muerte” muy
singular, que es “ésta”, que es sólo “una” y que en el
mismo instante de su mención ha sido ya “despedida”.
¿Qué o quién ha “muerto” de esta manera?
¿A consecuencia de qué? ¿Y en qué
consistiría el acto de “despedir” a una “muerte”? Como hemos visto, a partir de un determinado momento el “yo” lírico desaparece y empieza a hablar otro sujeto que no se expresa mediante ningún verbo o pronombre en primera persona pero que funciona como un “yo” implícito en virtud de su manejo de los deícticos “allí”, “este / esta” y “ya no” que siempre presuponen la existencia de un locutor en primera persona. De esta manera, el sujeto implícito también parece asumir más efectivamente el papel de emisor del discurso del poema, hablando (por así decirlo) “desde más adentro” de la red de referencias espacio-temporales del propio texto. Por lo tanto, cabría preguntar si “esta muerte” no aludiría precisamente a esta repentina interrupción en el modo de manifestarse del sujeto del poema. Es decir, si no aludiría al instante en que el sujeto inicial que hablaba en primera persona de pronto enmudece, dando lugar en seguida al advenimiento de un sujeto más impersonal, pero también más “íntimo”. ¿Una especie de “muerte y resurrección” o “muerte y renacimiento”? O, en términos menos cristianos, ¿una especie de metamorfosis o avatar nuevo del sujeto? Porque alguien ha tenido que sobrevivir a “esta muerte” para poder constatarla de esta manera y también para “despedirla”. Pero también cabría preguntar si “esta muerte”, en vez de ser un evento instantáneo, no habría sido más bien un proceso, un proceso paulatino iniciado desde antes y extendiéndose hasta el mismo momento en que se la declara ya “despedida”. Así, “esta muerte” correspondería tal vez a aquella progresiva interpenetración de cuerpos que empecé a señalar al comentar los primeros versos del poema: la interpenetración de pradera y sujeto lírico que parece reflejarse en diversas modificaciones al lenguaje del propio poema, no sólo en cuanto a la relativa disposición de la primera persona y de los diversos deícticos, sino también en cuanto a la creciente introducción de un vocabulario nuevo y de la elipsis hacia el final. He insistido mucho, a lo largo de mi todo mi comentario, en el carácter autorreflexivo de este poema, o sea, en su índole de alegoría del proceso de la creación poética. De acuerdo a esa interpretación, aquello que se denomina como “esta muerte” desempeñaría un papel fundamental en dicho proceso, el papel de un factor verdaderamente constitutivo. Una especie de oscura visitación íntima que, una vez efectuadas sus consecuencias productivas, es “despedida”— y sobrevivida — mediante el acto enunciativo, el speech act, del propio poema. Las observaciones sobre la palabra “muerte” en estas últimas páginas de mi ensayo no constituyen propiamente unas conclusiones, y ciertamente no en el sentido de una demostración concluyente. Sólo sirven por ahora para poner un provisorio punto final a mi work in progress sobre este extraordinario poema. Notas 1. Correo electrónico fechado el 8 de abril de 2007. 2. José Lezama Lima, Poemas. Declamación del autor. Casa de las Américas LD-CA-L-22 [1978]. 12 plg. 33 rpm. (Palabra de Esta América, 22). Las palabras citadas forman parte de la breve presentación dicha por Lezama antes de recitar “Una oscura pradera…” y “Ah que tú escapes…”. 3. En lugar de “pradera” Garcilaso decía más bien “prado”, pero con las mismas connotaciones pastoriles. Según Corominas (Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 2a ed., Madrid: Gredos, 1967, p. 472), “pradera” sólo se constata a partir de 1607. 4. Me pregunto según qué código puede concebirse una pradera dotada de unos “manteles estables y ceñidos”. No conozco ningún texto clásico que ofrezca la combinación de “pradera” con “mantel”, pero se me ocurre que el topos de la pradera como lugar grato y restaurador, junto con las connotaciones alimenticias del verbo “convidar”, sirve para fundamentar dicha combinación. (Por supuesto, el Salmo 23 del Antiguo Testamento habla—de acuerdo a la versión castellana que se consulte—o de “prados de fresca hierba” o de “lugares de delicados pastos” donde “tú preparas ante mí una mesa” o donde “aderezarás mesa delante de mí”. “Mantel” también puede significar “tela con que se cubre el altar” y aludir a un ritual sagrado.) En cuanto a los adjetivos “estables” y “ceñidos”, me parece que el primero anticipa la idea de vuelo u órbita connotada después por el verbo “giran”, mientras que el segundo entra aquí cuando menos en parte por sus connotaciones excelsas según las vemos ejemplificadas en los pasajes de la égloga de Carrillo y Sotomayor citados arriba, donde algo “ceñido” es no sólo algo netamente cercado y delimitado, sino también algo ricamente coronado o adornado. Por otra parte, es notable cómo el poema emplea “ceñido” sin agregarle ninguna frase preposicional, con lo cual resulta imposible saber si debe leerse en sentido activo o pasivo: ¿los manteles son ceñidos por algo que los rodea o ellos mismos se han ceñido a alguna superficie? 5. Ver, por ejemplo, Garcilaso, Égloga segunda, vv. 1731-1732: “…del monte se veía el verde seno / de ciervos todo lleno, corzos, gamos…” y Carrillo y Sotomayor, Égloga primera, vv. 24-26: “…[afrentar]… en su carrera ardiente, / al gamo más medroso y más ligero”. 6. Ver el artículo “Déictique” en Algirdas Julien Greimas y Joseph Courtés, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. París: Classiques Hachette, 1979. 7. Hechos, por lo tanto, que contrastan de modo notable con el carácter inacabado de la acción en el verso décimonoveno: “Una oscura pradera va pasando”. 8. Ver el artículo “Closure” redactado por Barbara Herrnstein Smith en Alex Preminger y T. V. F. Brogan, eds., The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1993. 9. Además, como ya sugerí antes, los “manteles” que “giran en mí” y “en mi balcón se aduermen” tienen algo de aves. “Viento” y “ave” (ya que no “pájaro”) también forman parte del conjunto bucólico en torno al “prado” en las églogas de Garcilaso, como, por ejemplo, en la Égloga segunda, vv. 75-76: “…los árboles, el viento / al sueño ayudan con su movimiento” y vv. 67-69: “…y las aves sin dueño, / con canto no aprendido, / hinchen el aire de dulce armonía”. (Respecto a este empleo del verbo “henchir” en relación con “canto”, cf. v. 18 del poema de Lezama: “…y suenan las voces en su centro henchido”.) |
| La Azotea de Reina | La dicha artificial | Ecos y murmullos | La expresión americana |
| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa |
| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal |
| Arriba |