Entre hombres. Masculinidades del siglo XIX en América Latina; editores Ana Peluffo e Ignacio Sánchez Prado
Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 2010, 335 págs.
Elena M. Martínez, Baruch College and The Graduate Center/CUNY
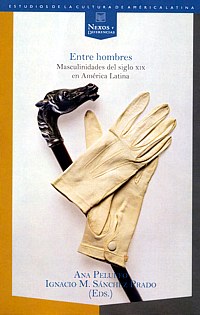 David Morgan en su ensayo, “Men, Masculinity and the Process of Sociological Inquiry” advierte que la consideración de las subjetividades masculinas es necesaria ya que “While women have been obscured from our vision by being too much in the background, men have been obscured by being too much in the foreground.” El estudio de la masculinidad en el campo sociológico comienza como corolario lógico del feminismo. Así, la indagación de las subjetividades femeninas dio paso al de las masculinas. Los trabajos de los sociólogos y antropólogos R.W. Connell y Harry Brod son importantes para el examen de la masculinidad. En el contexto puertorriqueño y caribeño, los trabajos de Rafael Ramírez y Víctor del Toro también son imprescindibles para el análisis de patrones de conducta y de interacción entre hombres. Ramírez y del Toro consideran la importancia del poder y sus relaciones en la formación de la masculinidad a la vez que identifican la agresividad como elemento central de ésta y consideran ciertas formas de la agresión, la autonomía, las destrezas, fisicas y mentales en la construcción de la subjetividad de los varones. Advierten cómo tradicionalmente y respondiendo a parámetros patriarcales, la masculinidad ha tenido más peso para el hombre que la feminidad para la mujer.
David Morgan en su ensayo, “Men, Masculinity and the Process of Sociological Inquiry” advierte que la consideración de las subjetividades masculinas es necesaria ya que “While women have been obscured from our vision by being too much in the background, men have been obscured by being too much in the foreground.” El estudio de la masculinidad en el campo sociológico comienza como corolario lógico del feminismo. Así, la indagación de las subjetividades femeninas dio paso al de las masculinas. Los trabajos de los sociólogos y antropólogos R.W. Connell y Harry Brod son importantes para el examen de la masculinidad. En el contexto puertorriqueño y caribeño, los trabajos de Rafael Ramírez y Víctor del Toro también son imprescindibles para el análisis de patrones de conducta y de interacción entre hombres. Ramírez y del Toro consideran la importancia del poder y sus relaciones en la formación de la masculinidad a la vez que identifican la agresividad como elemento central de ésta y consideran ciertas formas de la agresión, la autonomía, las destrezas, fisicas y mentales en la construcción de la subjetividad de los varones. Advierten cómo tradicionalmente y respondiendo a parámetros patriarcales, la masculinidad ha tenido más peso para el hombre que la feminidad para la mujer.
A partir de la década de los ochenta, la crítica literaria norteamericana empezó a prestarle considerable atención a la masculinidad. El libro de Eve Kosofsky Sedgwick,Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985) en que presenta la noción de deseo homosocial, y en el que examina los vínculos y las alianzas entre los varones y su representación en textos decimonónicos ingleses, es un trabajo clásico que marcó nuevos derroteros en el análisis del género sexual en la literatura. En el contexto latinoamericano, Masculinidad/es: poder y crisis (1997) de Teresa Valdés y José Olavarría, Changing Men and Masculinities in Latin America(2003) de Mathew Gutmann, Mexican Masculinities (2003) de Robert McKee Irwin y Hombres in/visibles: La representación de la masculinidad en la ficción latinoamericana, 1920-1980 de Mark Millington (2007), son lecturas obligadas para los investigadores de este tema.
Con un título que evoca el de Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men, el libro Entre hombres. Masculinidades del siglo XIX en América Latina, editado por Ana Peluffo e Ignacio Sánchez Prado es también una contribución significativa a los estudios de la masculinidad y a su representación literaria. Dividido en cuatros grandes secciones: «Masculinidades heoricas»; «Masculinidad y civilización»; «Fraternidades y espacios homosociales» y por último, «Masculinidades sentimentales e impotentes», el volumen presenta quince ensayos los cuales abordan el tema con metodología clara y rigurosa. En su introducción Peluffo y Sánchez Prado insisten en la pluralidad para evitar conceptos monolíticos o unívocos sobre la masculinidad. Aún más, como señalan los editores uno de los objetivos del proyecto es “historizar la construcción de las masculinidades en el siglo XIX para demostrar que las identidades sexo-genéricas son artefactos culturales que actúan como respuestas a condicionamientos sociales precisos. Pensamos el género como un proceso de negociación constante con los discursos dominantes: un incesante devenir más que un inmanente ser, a través del cual los sujetos se posicionan y son posicionados dentro de los proyectos de emancipación, consolidación y modernización de las naciones” (7).
En “Masculinidades coleccionistas: políticas del cuerpo en la frontera” de la primera sección, Alvaro Fernández Bravo explora la subjetividad masculina en términos de entrejuegos de dominación y poder: “el acto de la colección (acción y resultado al mismo tiempo) no sólo queda asociado con el abastecimiento de un patrimonio cultural deficitario, sino que puede leerse como una intervención donde se define la subjetividad masculina…(82)
La segunda sección “Masculinidad y civilización” indaga la literatura modernista; ciertas referencias orientalistas en ésta y la figura del dandi, entre otros aspectos. Eva-Lynn Alicia Jagoe reflexiona sobre los rasgos del discurso argentino sobre la cultura. Comienza considerando los binarismos de civilización y barbarie, los cuales ve ligados a lo masculino y lo femenino, respectivamente. Asimismo explora el vínculo de esas formulaciones al producto de una reacción emocional ante los padecimientos que sufrían los integrantes de la Generación del 37 (111). Por otro lado, en “Telas raras”, “Turbantes inverosímiles: posando en el Barrio Chino de la escritura modernista” Francisco Morán, siguiendo una lectura propuesta por Sylvia Molloy sobre “la pose”, indaga con gran precisión crítica la vena orientalista del Modernismo hispanoamericano.
Mientras que Robert McKee Irwin examina en su ensayo el homoerotismo y la formación de la nación mexicana, David William Foster estudia Bom-Crioulo de Adolfo Caminha como un texto fundacional de la literatura gay brasileña en la tercera sección del volumen dedicada a los espacios homosociales.
El volumen cierra con ensayos sobre José Martí, Amado Nervo, Silva y Darío. Si Sylvia Molloy examina los mecanismos de lo que llama “exceso sentimental” en la poesía de Nervo; Sánchez Prado considera la novela El bachiller, obra de juventud de Nervo, para mostrar que el poeta nacional “era crítico conservador del edificio institucional del liberalismo” (276). Ana Peluffo en “De la paternidad republicana y la fetichización de la infancia en José Martí” ofrece una lectura de las obras de Martí a la luz de una ideología sexo-genérica y muestra cómo “la ansiedad del sujeto martiano por la falta de protagonismo en un proyecto sentimental encabezado por mujeres se refleja en sus deseos de redefinir la paternidad...” (290). Este, como todos los trabajos incluidos aquí, hace excelentes aportaciones al tema.
En conclusión, estos ensayos componen un valioso volumen que contribuye al estudio de la masculinidad latinoamericana y a la investigación literaria de su representación. Los editores han hecho una acertada selección de artículos que, sin duda, serán imprescindibles al estudio del género sexual en América Latina.


