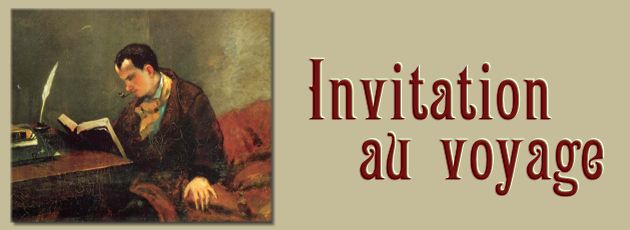
“Que en vez de infierno encuentres gloria”: reflexiones sobre el funeral de Carlos Monsiváis y diálogo con su obra
Juan Carlos Rodríguez, The Georgia Institute of Technology
Recientemente regresé de la ciudad de México. Llegué a conocer bastante bien las entrañas del DF, ese monstruo urbano que lleva tatuado un sinfín de rutas alternas aún por descifrar. Allí me encontraba en calidad de profesor participando en un programa de estudios de verano para estudiantes de Georgia Tech, la institución en la que enseño. Había aprovechado mi estadía en el DF para visitar la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y varias muestras y festivales de cine. Investigaba el rol del documental en la creación y diseminación de imaginarios urbanos en el México contemporáneo. La búsqueda de libros, películas y lugares de filmación me revelaba una cartografía de rumbos insospechados que se superponía a imágenes, secuencias y sonidos de los documentales que había estudiado (En el hoyo de Juan Carlos Rulfo, La canción del pulque de Everardo González, Tepito: el pequeño templo de Emanuel Geering y Christoph Müller, Ítaca de Adrián Ortiz). Pero fue la muerte de Carlos Monsiváis el sábado 19 de junio de 2010, un día antes mi vuelo de regreso a Atlanta, la que me obligó a cambiar de ruta. Tras semanas de haber evadido su figura, sus libros, pistas y anécdotas, algo me condujo a sumergirme nuevamente en la ciudad que entonces perdía a uno de sus cronistas más destacados. Ante la muerte de Monsi, desviarme resultaba ser lo más justo. Al hacerlo, me dejé llevar por “una vocación de laberinto.”(1)
***
“Sin que se diera cuenta me acerqué a ver qué libro era el que estaba hojeando, pero al llegar junto a él, Monsiváis se dio la vuelta, me miró fijamente, creo que esbozó una sonrisa y con el libro bien sujeto y ocultando el título se dirigió a hablar con uno de los empleados”(2)
Roberto Bolaño, Los detectives salvajes
 Mi interés por la obra de Monsi, inicialmente motivado por una lectura de sus crónicas sobre el conflicto zapatista,(3) es proporcional a la distancia que siento en relación a su figura pública. Tal desapego surgió en una visita que hace algunos años hiciera el cronista mexicano a Rice University en Houston, cuando yo me desempeñaba como profesor visitante en el departamento de estudios hispánicos de esa universidad. Monsiváis había aceptado una invitación de Marc Zimmerman para leer sus obras en la Universidad de Houston. En dicha universidad también enseña Anadeli Bencomo, autora de Voces y voceros de la megalópolis: la crónica periodística-literaria en México, un maravilloso libro en que se analiza la obra de Monsiváis.(4) Como parte de su visita a Houston, Monsi leyó en Rice.
Mi interés por la obra de Monsi, inicialmente motivado por una lectura de sus crónicas sobre el conflicto zapatista,(3) es proporcional a la distancia que siento en relación a su figura pública. Tal desapego surgió en una visita que hace algunos años hiciera el cronista mexicano a Rice University en Houston, cuando yo me desempeñaba como profesor visitante en el departamento de estudios hispánicos de esa universidad. Monsiváis había aceptado una invitación de Marc Zimmerman para leer sus obras en la Universidad de Houston. En dicha universidad también enseña Anadeli Bencomo, autora de Voces y voceros de la megalópolis: la crónica periodística-literaria en México, un maravilloso libro en que se analiza la obra de Monsiváis.(4) Como parte de su visita a Houston, Monsi leyó en Rice.
En esa oportunidad, lo conocí brevísimamente, ni siquiera un cruce de miradas. Nuestro contacto se limitó a un estrechón de manos y un virón de cara por parte del cronista que atribuí a la timidez, al cansancio, al peligro de sobrecargar la memoria selectiva con un dato facial desechable o a “la melancolía que elige los sitios adecuados para teatralizarse.”(5) También vinculé el desgano del Monsiváis público y de carne y hueso a la extraña situación en la que se encontraba. Verse rodeado por fervientes admiradores adscritos a una institución que exhibe un pedazo del muro de Berlín como trofeo del capitalismo avanzado tal vez no le resultara tan halagador. (Precisemos el contexto: Houston, Texas: una pasarela de vehículos inmensos que rinde tributo al dios del petróleo; Rice: la universidad que hereda uno de sus monumentos más conocidos de una compañía alemana de desperdicios sólidos). Ante la indiferencia, opté por mantener distancia y ahorrarme el pasme.
Mientras lo velaba de lejitos, la imagen de Monsi se fue transformando. Si bien su lectura había sido todo un performance sustentado en el dominio impecable del lenguaje, ya para la cena muy poco quedaba de aquel Cantinflas de la ciudad letrada. Su desgano se confundía con el de un Capulina melancólico, listo para regresar a su hotel y dejar plantados a los comensales que asistieron a la cena en su honor. Por fortuna no tuve que darle un ride a Monsi; Guillermo, un joven profesor mexicano de la Universidad de Houston, se ofreció a asistir la fuga del cronista hasta su guarida. Al parecer, sólo Guillermo –por lo que nos pudo contar luego – tuvo el placer de reírle las bromas al Monsi; nosotros, en cambio, tuvimos que resignarnos a disfrutar del exquisito Oso Bucco acompañado con Risotto en salsa de setas. Demás está decir que a todos nos sonaron los oídos imaginando los chistes que Monsi no quiso compartir en la sobremesa.
sustentado en el dominio impecable del lenguaje, ya para la cena muy poco quedaba de aquel Cantinflas de la ciudad letrada. Su desgano se confundía con el de un Capulina melancólico, listo para regresar a su hotel y dejar plantados a los comensales que asistieron a la cena en su honor. Por fortuna no tuve que darle un ride a Monsi; Guillermo, un joven profesor mexicano de la Universidad de Houston, se ofreció a asistir la fuga del cronista hasta su guarida. Al parecer, sólo Guillermo –por lo que nos pudo contar luego – tuvo el placer de reírle las bromas al Monsi; nosotros, en cambio, tuvimos que resignarnos a disfrutar del exquisito Oso Bucco acompañado con Risotto en salsa de setas. Demás está decir que a todos nos sonaron los oídos imaginando los chistes que Monsi no quiso compartir en la sobremesa.
Me pareció que Monsi, con tal de evadir a sus lectores, se nos estaba haciendo el abuelito. ¿Cómo era posible que un escritor que nos hacía morir de la risa, salir de casa y devorar una ciudad con la intensión de arrebatársela al olvido, luciera tan triste e incomodo ante sus lectores? Había visto escritores altaneros, jactanciosos, complacidos con la arrogancia que despliegan en sus textos, pero nunca había visto a un escritor tan cómodo en su desgano. Llegué a intuir que Monsi, convencido de su inmortalidad literaria, aprovechaba su condición de mortal para burlarse de quienes le conocían. Tal vez asumía la melancólica pose del escritor atormentado por la finitud de su existencia para así revelar el carácter irónico de una vida dedicada a la canonización de apariencias y cosas pasajeras.
***
“¡Quien tuviera un cuerpo para la vida cotidiana y otro, más flexible y elástico, sólo para el Metro!”(6)
Carlos Monsiváis, Los rituales del caos
Varios días después de la cena en honor a Monsi, cena en la que el cronista brilló por su ausencia, Zimmerman –experto en intervenciones compasivas– me explicó que Monsi estaba muy enfermo, lo cual aminoró el mal sabor del plante y logró enternecerme un poco. Pasaron varios años. Cuando llegué a México este verano y supe que Monsi estaba hospitalizado, lo lamenté mucho, pero decidí ahorrarme la visita. Me parecía un descaro ir a saludar al cronista en medio de sucesivos rituales de despedida. No me parecía oportuno iniciar un diálogo con Monsi en una habitación de hospital y mucho menos si ese lugar podía convertirse en su lecho de muerte.
Debo confesar que se me hizo muy difícil entender la distancia que separaba el cuerpo mortal de Monsiváis del corpus de su obra, el primero asediado por la fibrosis pulmonar, el segundo renovado en cada lectura, siempre ameno, jocoso y dispuesto al relajo. Cabe pensar, sin embargo, que detrás de cada achaque de Monsi se escondiese una carcajada, mezcla “de insistencia en la risa con pena por no saber reír.”(7) Tal vez en cada gesto de aburrimiento por todo aquello que fuera coreografía institucional, se insinuaba el desparpajo de toda una institución coreografiando su paso al más allá. En el 2006, luego de verse eternizado en una efigie de bronce en la Galería Juan Rulfo tras recibir el premio del FIL, Monsi confesó lo que parecía ser su última voluntad: “Cuando me toque el momento y mis aspiraciones dejen de latir que entierren primero al busto.”(8)
***
“Si todo se mide por millones, la Ciudad de México jamás alcanzará la armonía, conviene más depositar su control en el azar, o como se llame a los reglamentos inaplicables. Las más de las veces, el orden en la Ciudad de México viene de la redefinición del desorden.”(9)
Carlos Monsiváis, “El rap de las postrimerías”
Aunque la obra de Monsi puede asociarse al impulso del documental urbano en el México actual, en mi visita al DF me alejé de sus libros, pistas y anécdotas por razones puramente económicas. ¿Por qué iba a gastar dinero comprando libros de Monsi si podía conseguirlos en Puerto Rico? Además, no quería salir del DF cargado de libros de Monsi pues luego en el aeropuerto tendría que rendir cuentas por el exceso de equipaje. Había dejado los libros de Monsi que tenía en casa para no pagar por sobrepeso. ¿Para qué iba a desperdiciar mi tiempo releyendo a Monsi en el DF –“¿Deben poseer rostro las ciudades? Y ese rostro, ¿cómo se manifiesta o cómo se descubre?”(10) – si el monstruo me pedía a gritos que lo mirara cara a cara? Pospuse “Tepito como leyenda” y cruce “la megalópolis alojada en las ruinas de la prosperidad demográfica”(11) para llegar a “Martes de arte” en Tepito.
Pero la muerte anula todo cálculo, cualquier rumbo preconcebido, e impone obligaciones inconmensurables. Al enterarme de la muerte de Monsi a través de Facebook –minutos después de haber terminado de leer algunas notas relacionadas al fallecimiento de otro gran escritor, José Saramago– simplemente cambié de ruta. Al saber que sus restos serían trasladados esa misma noche al Museo de la Ciudad de México, deshice mis planes del sábado y dejé que el azar tomara el control de mis últimas horas en el DF. A las diez y media de la noche, después de asistir a la cena de despedida del programa de verano en el que había participado, tomé un taxi rumbo al velorio de Monsi convencido de que más adelante, en otro viaje, surgiría la oportunidad de rumbear en Condesa.
Morir un sábado en la tarde impone a los deudos la obligación de transformar la última noche de la semana en velorio, lo cual sugiere dos escenas potenciales: abandonar la tan deliciosa vida nocturna del sábado en pos de un solemne homenaje floral a quien en vida fuera... o convertir el ritual funerario en bohemia y carnaval del fin de semana. Imaginaba que la ciudad de México, ante la perdida de su cronista, se vería obligada a redefinir el desorden que dejaba su partida, pero tratándose del rigor mortis de Monsi, no sabía a qué atenerme.
***
“Querido público: ¿cómo describirte, cómo descubrirte esta noche, cualquier noche, sin caer en la sociología instantánea, falsa y vulgar? En rigor te imaginamos y eso es lo que más nos vale; creemos poder definirte a través de tu ropa, de los gestos y los gritos que te atribuimos. ¿No es una acción formidable? Nosotros te inventamos y tú nos ignoras; ignoras que se te calumnia o se te deforma. Muchas gracias, querido público. Todo te lo debemos. Tú nos has hecho y nosotros hemos trazado tu perfil posible.”(12)
Carlos Monsiváis, Días de guardar
Mientras viajaba en el taxi, el hueco dejado por el cronista iba llenándose de míticas figuras leales al desmadre urbano: desempolvadas caritas prehispánicas aspirando a ser tomadas en cuenta, güeros modelando el último look exhibido en la vitrina de NACO, luchadores enmascarados cambiando sus picadas de ojo y patadas voladoras por gritos que harían patente la expresión de su pena, hinchas alusivos al Mundial de Fútbol, hippitecas trasnochados, sonideros reclamando su derecho al Tíbiris en patios interiores, ex-boxeadores de Tepito traficando sus guantes de oro y pirateando sus peleas y títulos mundiales, travestis vestidas de amas de casa y amas de casa vestidas de Evita, Doña Bárbara y Cristina Fernández de Kirchner, multitudes desnudas perfeccionando su pudor ante “el qué dirán” de los palacios, punkeros buscando la sala del Tianguis del Chopo en el Museo de la Ciudad de México. Imaginaba el arsenal alegórico de Monsi marchando fuera de la carpa, “ese tenderete escuálido que ridiculizó las aspiraciones del circo,”(13) cruzando calles y páginas camino a su museificación. Fuera del carnaval quedaban los turistas antropológicamente hartos del culto a la muerte, los políticos mexicanos de tercera fila haciendo las veces de trío romántico, “el porfirismo escenográfico del Paseo de la Reforma,”(14) San Juan Diego y la Virgen de la Guadalupe, con sus ofertas de llagas para penitentes y sus primeras comuniones para cuerdas vocales de mariachi. Ambas visiones conformaban un “precario mapa de emblemas”(15) con asombrosa precisión de carambola. Mientras viajaba en el taxi, fantaseaba con la posibilidad de presenciar lo que bien pudo haber sido el último vestigio de los rituales del caos; mas, cuando regresé a Puerto Rico, tuve que reconocer que algo muy distinto me había cautivado: la atmósfera de algunas escenas de pudor sin liviandad. El velorio de Monsiváis fue muy distinto a como yo lo había imaginado.
***
“Somos tantos que el pensamiento más excéntrico es compartido
por millones. Somos tantos que a quien le importa si otros piensan
igual o distinto.”(16)
Carlos Monsiváis, Los rituales del caos
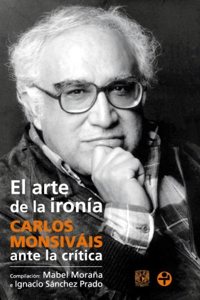 Para un escritor tan obsesionado con “el diluvio poblacional!”(17) y “la explosión demográfica”(18) no hay año más oportuno para morir que el año del censo. Si bien es cierto que a veces “la demografía toma el lugar de las tradiciones,”(19) también es cierto que la muerte pone en cuestión las tradiciones demográficas. Se estima que la muerte de Monsi, ocurrida a mitad de año, complicará los parámetros de cuantificación poblacional diseñados por el INEGI, que no pocas veces ha confundido el “cuántos somos” con el cálculo de su control. Para contrarrestar el México prefabricado que aparece en los anuncios del censo proyectados en el cine, debemos asumir una línea de cuestionamiento propuesta por Monsi en Apocalipstick: “¿cuántos caben en un chingo?”(20)
Para un escritor tan obsesionado con “el diluvio poblacional!”(17) y “la explosión demográfica”(18) no hay año más oportuno para morir que el año del censo. Si bien es cierto que a veces “la demografía toma el lugar de las tradiciones,”(19) también es cierto que la muerte pone en cuestión las tradiciones demográficas. Se estima que la muerte de Monsi, ocurrida a mitad de año, complicará los parámetros de cuantificación poblacional diseñados por el INEGI, que no pocas veces ha confundido el “cuántos somos” con el cálculo de su control. Para contrarrestar el México prefabricado que aparece en los anuncios del censo proyectados en el cine, debemos asumir una línea de cuestionamiento propuesta por Monsi en Apocalipstick: “¿cuántos caben en un chingo?”(20)
Sorprende que al velorio de Monsi el sábado en la madrugada no fuera un chingo de gente. El pequeño grupo congregado para despedir al cronista en el Museo de la Ciudad de México fluctuó entre las 200 y 400 personas, incluyendo periodistas. No sería hasta el domingo, en la segunda jornada del funeral, que aparecerían las multitudes para despedirse del cronista frente al Palacio de Bellas Artes. Como yo viajaba ese mismo domingo de vuelta a Atlanta, me perdí la fuerza aglutinadora del cadáver. Frente a él desfilaron autoridades federales y locales, políticos de distintos partidos, ideólogos de izquierda y derecha, personalidades con opiniones divergentes que fueron acompañadas por un mar de gente semejante a la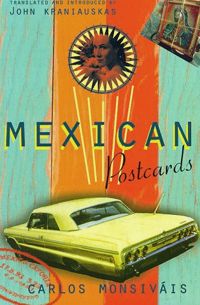 típica muchedumbre de la más didáctica tradición muralista. Aquel gentío ayudó a sellar las fisuras en medio del ingobernable pacto simbólico.
típica muchedumbre de la más didáctica tradición muralista. Aquel gentío ayudó a sellar las fisuras en medio del ingobernable pacto simbólico.
Aunque las multitudes no desbordaron el Museo de la Ciudad para despedir al cronista que las inmortalizara, había señales de que los funcionarios del museo se habían preparado para manejar la explosión demográfica que tanto preocupara a Monsi. Cuando llegué al velorio poco antes de las once de la noche, noté que una bandita con pretensiones de frontera –como las usadas en las filas de bancos, museos y aduanas– dividía a los asistentes. Al lado de la caja se apiñaban familiares, amigos y políticos de turno; del otro lado de la banda, noveleros y lectores. Esa artificial valla magnificadora de presencias, cómplice de flashes y cámaras de televisión, arruinaba la íntima atmósfera creada por la ausencia de un público masivo y favorecida por la música romántica. De haberse tropezado con alguno de sus postes, Monsi hubiese declarado: “la descripción más justa de lo que ocurre equilibra la falta aparente de sentido con la imposición altanera de límites.”(21) Al cabo de media hora de haber llegado al velorio, vi que un hombre saltó del lado de los deudos y rompió el cerco que garantizaba la teatralidad y el equilibrio de la pompa fúnebre. Mientras lo hacía, escuché que dijo: “¿Cómo es posible que exista un VIP tratándose de Monsiváis?”
Me sorprendió que la apertura de criterio se instalara en el funeral antes de las dos de la mañana. Aunque el gesto era consecuente con la vibra democrática y popular que tanto defendió el cronista, tuve que preguntarme: ¿hasta qué punto será posible democratizar el duelo? Sin duda, la ruptura del cerco en el velorio de Monsi también contribuía al pudor de la escena. Con ese gesto que fundía el pésame al déjame pasar, que unificaba condolencia y participación, la ciudad letrada buscaba guardar las apariencias ante “el qué dirán” del novelero público lector. De no haberse quitado la bandita, aquel público hubiese continuado preguntándose: órale, ¿pero no fue Monsi el que dijo que “el desmadre borra jerarquías”?
A pesar de haber sido quitada, la valla divisoria sigue latente en el archivo fotográfico del evento. Al día siguiente, en su edición del domingo, el periódico El Universal incluyó en su portada una foto del velorio de Monsi en la que todavía se podía apreciar la despreciable bandita con ínfulas de frontera, aquella que separaba a los más allegados de los allí convocados por la mera curiosidad.
***
“Junto al féretro, una foto de Monsiváis acompañado de un gato amarillo...”(22)
Salvador Camarena, El país
Monsi fue un ferviente observador del archivo fotográfico. Llegó a desarrollar una lúcida reflexión sobre la función política y social de la fotografía en el contexto mexicano.
Una foto del Poder no es relajable: nace discursiva, se despoja de rencores o amistades contraídas con anterioridad, se ofrece como una sola pregunta que reclama respuestas de adhesión, se contrae para verse enmarcada y vigilar desde el muro la marcha de los escritorios oficiales. Es la regla del juego. O mejor, la regla que establece la ausencia del juego. El Poder es mortalmente serio. (Lo de mortalmente va en serio). ¿Qué misterio ocultan estas fotos? No es misterio, es renuncia. Renuncia a lo específico, a la ‘vida privada’, a esa condición degradada del ser humano que a partir de la sonrisa se descompone hasta la carcajada.(23)
Como recurso clasista, la fotografía aprovecha figuras del pueblo para encerrarlas en tarjetas postales, ‘pequeñas vitrinas’ que le dan a lo captado aire de feria de horrores o de museo de seres cuyo rostro nunca es individual.(24)
En las fotos se consuma lo propuesto por el teatro y el cine, la imagen femenina como algo independiente de las mujeres reales, la abstracción que confirma la calidad de objeto tasable cuya misión es agradar y causar esa plusvalía del placer que es la excitación.(25)
 Al concebir la fotografía como reproducción mecánica al servicio del poder, la clase dirigente, el mercado y el sexismo, Monsi advierte que la proliferación de imágenes en la cultura de masas acaba con la singularidad. El material fotográfico incluido en los libros de Monsi es un comentario irónico, una parodia de esta tendencia. Muchas de las fotos que encontramos en la obra de Monsi confirman la presencia de la muchedumbre, cuya imagen, sin semblante posible, borra lo distintivo de alguien. Otras fotografías publicadas en sus libros –imágenes de luchadores, ídolos musicales y estrellas de cine– son reificaciones de rasgos personales que consuman la fantasía de multitudes adscritas a una modernidad chueca. No obstante, Monsi estaba al tanto de que el registro fotográfico no podía reducirse a la pulverización del individuo por vía del nitrato de plata. Para Monsi, la fotografía, entendida como un medio al alcance de sujetos de diversos sectores, también responde a la “devoción de gente cuyo punto de vista sobre su propia existencia se ayuda con estampas que la reflejan o la aluden.”(26)
Al concebir la fotografía como reproducción mecánica al servicio del poder, la clase dirigente, el mercado y el sexismo, Monsi advierte que la proliferación de imágenes en la cultura de masas acaba con la singularidad. El material fotográfico incluido en los libros de Monsi es un comentario irónico, una parodia de esta tendencia. Muchas de las fotos que encontramos en la obra de Monsi confirman la presencia de la muchedumbre, cuya imagen, sin semblante posible, borra lo distintivo de alguien. Otras fotografías publicadas en sus libros –imágenes de luchadores, ídolos musicales y estrellas de cine– son reificaciones de rasgos personales que consuman la fantasía de multitudes adscritas a una modernidad chueca. No obstante, Monsi estaba al tanto de que el registro fotográfico no podía reducirse a la pulverización del individuo por vía del nitrato de plata. Para Monsi, la fotografía, entendida como un medio al alcance de sujetos de diversos sectores, también responde a la “devoción de gente cuyo punto de vista sobre su propia existencia se ayuda con estampas que la reflejan o la aluden.”(26)
Lejos de ser una foto del poder o una pintoresca tarjeta postal, la foto colocada junto al féretro durante el velorio de Monsi, foto en la que el cronista aparece al lado de su gato, tal vez deba explicarse como “devoción de gente.” Aparecía Monsi casi sepultado bajo una pila de libros que estaban sobre su escritorio. Por encima de los libros se alzaba un gato amarillo que nos daba la espalda o nos devolvía la mirada, no lo recuerdo con exactitud. Esa foto, lejos de pulverizar la singularidad la generaba, pues era la expresión gráfica de lo que Monsi había definido como darwinismo sentimental: “la selección de las especies anecdóticas sin las cuales se entiende a una época pero no a sus pobladores.”(27) Detrás de la foto de Monsi con su gato amarillo fueron colocadas decenas de coronas de flores sin mayor consecuencia.
***
“Ante su muerte sólo podemos leerlo y releerlo y darle al fin el sitio que merece entre los grandes escritores mexicanos de todos los tiempos.”(28)
José Emilio Pacheco, “Carlos Monsiváis,” La Jornada
Un ejemplar de la especie anecdótica que no cupo en las fotos del velorio de Monsi publicadas en la prensa fue el joven que, mientras hacía guardia al lado del féretro, cargaba algunos libros del cronista. Su ejemplar de Los rituales del caos no presentaba marcas de haber sido leído, más bien parecía haber sido comprado de camino al velorio. Aquel lector en potencia abrazaba los libros de Monsi como si fueran amuletos contra el olvido. Su imagen fugaz llegó a sacudir la dimensión de mi cerebro dedicada a la captura de memorias recientes: ¿Me habré topado alguna vez con los libros de Monsi en un Tianguis?
Recuerdo haber contemplado la trayectoria editorial de Monsi en los estantes de las librerías Gandhi, Educal y El Sotano, pero no recuerdo haber visto ejemplares de Amor perdido en puestos callejeros. Sí recuerdo haber visto El laberinto de la soledad y La región más transparente en las mesas de libros cercanas al Palacio de Bellas Artes. Independientemente de que llegue o no a los mercados ambulantes que venden libros de Paz y Fuentes, espero que la obra de Monsi siga enriqueciendo la esfera pública que surge en las calles y aceras del DF, pues de lo contrario la ciudad estaría apostando por borrar las huellas de una memoria abierta al cambio, dedicada al contrabando del porvenir.
***
“Como de costumbre, la anécdota es la pedagogía a que tenemos derecho: la generosidad como espectáculo o perdónalos que yo te recordaré”(29)
Carlos Monsiváis, Días de guardar
Cuando regresé a Atlanta al día siguiente del velorio, no olvidé empacar los libros de Monsi que me llevaría a Puerto Rico, donde pasaría el resto del verano. En mi viaje hasta la isla tres días después del funeral, traje conmigo Días de guardar, Escenas de pudor y liviandad y Los rituales del caos. Faltaban Amor perdido, Entrada Libre y Apocalipstick, este último lo conseguí luego en la librería La Tertulia del Viejo San Juan. Después de haber buscado Amor perdido en Rio Piedras, el distrito universitario en que se localizan las librerías más frecuentadas de la isla, salí a buscarlo a Plaza Las Américas y no tuve la suerte de conseguirlo. Llegué a concluir que el título y el destino de aquel libro hacían buena pareja; tanto es así que Amor perdido se había convertido en Amor perdido, rayando casi en la tautología, pero sin llegar a serlo del todo, pues de un lado estaba el extravío y, del otro, la pasión por una lectura circunstancialmente vedada.
Estando en Plaza Las Américas, me encontré por casualidad con el escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.
–Perdone, ¿es usted Luis Rafael Sánchez?
–Sí, mucho gusto. ¿Y usted?
–Soy Juan Carlos Rodríguez. Me le acerco porque estuve en el velorio de Monsiváis el fin de semana pasado y ahora estoy escribiendo una crónica sobre ello. Me gustaría saber si usted recuerda alguna anécdota de Monsiváis.
–Siéntese. ¿Tiene que ser ahora?
–No. Podríamos hablar luego si lo prefiere.
–Voy a tomar su teléfono entonces. ¿Usted es periodista?
–No. Escribo y enseño.
(Aunque, víctima del peer-pressure, he usado la frase “el autor es escritor,” la misma siempre me ha parecido estupidísima. Por lo tanto, nunca digo: soy escritor. Cuando alguien me pide señales de identidad, prefiero responder con los verbos del quehacer matutino. Aborrezco a los poetas con tarjeta de presentación que tanto abundan en esta isla olvidada por las Musas).
Nunca recibí la llamada de Luis Rafael Sánchez, pero esa mañana ambos charlamos un rato de Monsi, lo suficiente como para llevarme una impresión más clara de las repercusiones de la fotografía y la música popular en el darwinismo sentimental puertorriqueño. Sánchez me contó que estando en México para la presentación de La importancia de llamarse Daniel Santos, Monsi se le había acercado un día y le había dicho que el inquieto anacobero se presentaría en el Teatro Margo. Ambos escritores terminaron tomándose unas fotos con Daniel Santos en su camerino. Sánchez aún conserva esas imágenes y, días después de la muerte del cronista, las había revisado con el propósito de escribir un texto en memoria del difunto. En dicho texto se referiría al grato encuentro de Monsi con Daniel Santos. El diálogo con Sánchez me hizo pensar que tanto él como Monsi pertenecen a una estirpe literaria sin la cual no podría entenderse la fusión de claves anecdóticas y rítmicas que da vida a la música popular caribeña.
***
“Reloj, no marques las horas porque voy a teorizar.”(30)
Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad
En su selección de especies anecdóticas incluida en Días de guardar, Monsi catalogó a los tríos en la lista de especies extintas: “Los tríos han muerto.”(31) Canciones tales como “Noche de Ronda” y “La gloria eres tú” fueron interpretadas por Monsi como fósiles de una modernidad acaramelada, rendida a la cursilería. En Escenas de pudor y liviandad, sin embargo, el cronista juega con el ventrilocuismo dándole voz a un guitarrista que modifica su sentencia contra los tríos. En dicho texto, los tríos, transformados en engendros del pasado y criaturas de la historia, pasaban a la lista de especies en peligro de extinción.
Los tríos ya son cosa del pasado. Nos quedamos complaciendo a clientes cuarentones, provincianos, a parejitas fajadoras. La última es el virtuosismo, que el requinto se oiga a todísima, sostener bien el falsete. Eso pa seguir viviendo de algo. Por lo demás, así todavía seamos muchos y coticemos en el ANDA, ya pasamos a la historia.(32)
Para mi sorpresa, fue esa especie que Monsi declarara en peligro de extinción la misma que se encargó de despedirlo musicalmente en su funeral. La ciudad despidió a su cronista con una serenata que incluyó mariachis y un cuarteto que interpretó boleros tales como “Amor perdido”, “Silencio”, “Sin ti”, “Perdón” y “La gloria eres tú”. Aunque numéricamente no era un trío, sí lo era la música interpretada por aquel cuarteto en el velorio de Monsi. (“¿Qué le vamos a tocar? ¿Qué le vamos a tocar? No crea usted, la frase me persigue dormido y a todas horas... híjole, es que día con día y seguirle con las mismas canciones está un poco pesado, ya me cae en la madre el rasgadito y la voz endulzada...”).(33) Al despedirse de Monsi, sentí que la ciudad y sus voces también se despedían de mí de la misma forma en que me habían recibido aquella tarde cuando llegué a Colonia Roma: “a puro bolero.”
musicalmente en su funeral. La ciudad despidió a su cronista con una serenata que incluyó mariachis y un cuarteto que interpretó boleros tales como “Amor perdido”, “Silencio”, “Sin ti”, “Perdón” y “La gloria eres tú”. Aunque numéricamente no era un trío, sí lo era la música interpretada por aquel cuarteto en el velorio de Monsi. (“¿Qué le vamos a tocar? ¿Qué le vamos a tocar? No crea usted, la frase me persigue dormido y a todas horas... híjole, es que día con día y seguirle con las mismas canciones está un poco pesado, ya me cae en la madre el rasgadito y la voz endulzada...”).(33) Al despedirse de Monsi, sentí que la ciudad y sus voces también se despedían de mí de la misma forma en que me habían recibido aquella tarde cuando llegué a Colonia Roma: “a puro bolero.”
A Monsi se le recordará como un verdugo de tríos que siempre rindió tortuoso homenaje a la cursilería de Agustín Lara. En dicho homenaje se confunde el recato de admiradores y detractores. (“Dése cuenta, en mis tiempos ‘Noche de Ronda’ era canción viciosa y disipada, para entonar a las seis de la mañana aguardando el transporte. Hoy ‘Noche de Ronda’ evoca al México que se fue, es casi un lamento por la pérdida de valores morales y la falta de respeto a las tradiciones. ¡Qué raro! ¿no?”).(34) Raro era escuchar la “Noche de Ronda” vivita y coleando en el funeral de Monsi, como si se tratara de una revancha florecida del Sentimiento más puro; y aún más raro era sentir el impulso de sacar a bailar a alguien en aquel velorio musicalizado. Debo admitir que la atmósfera del patio del museo se prestaba para echar unos pasitos, por lo cual no hubiese objetado el que dicho recinto se transformara en salón de baile para así rendir un tributo coreográfico al difunto, quien, a través de uno de sus personajes, llegó a decir: “y como no hay maestros, que se encargue de las rutinas el inconciente colectivo.”(35)
Sin duda, las teorías del bolero están en deuda con Monsiváis. Veinte años antes de que aparecieran las primeras teorías del bolero en formato de libro, ya Monsi había anticipado una de las aportaciones más impactantes de este campo interpretativo: “Los tríos han enriquecido la historia del disfraz con un nuevo travestismo, el de la voz...”(36) Esa metamorfosis de la voz al compás del sentimiento puso a bailar en una sola loseta a criaturas que, tanto hoy como ayer, acatan o desafían las construcciones de género y la sexualidad normativa. En su libro El bolero: historia de un amor, Iris Zavala amplía el hallazgo de Monsiváis al proveer una lista de voces travestidas por obra y gracia del bolero: Los Panchos, Machín, Bola de Nieve. A esa lista deben sumarse las voces de familiares, amigos, lectores, noveleros, camarógrafos, guardias de seguridad y empleados del museo. Con su travestido tarareo, este contingente de voces acompañó al cuarteto que amenizó el velorio de Monsi. Mas, como si se tratara de una venganza llevada a cabo por los meros patrones del machismo rancheril, los miembros del cuarteto, con su varonil despliegue de voces engoladas, parecían refutar la contribución de Monsi a las teorías del bolero. Sería un error incluirlos en el catálogo de voces travestidas antes propuesto.
***
Pero allí estaba, después de muerto, como un prócer de la patria, como un cadáver nacional, sometido a himnos, desfiles y discursos pelmazos, indefenso frente a ellos.(37)
Antonio Muñoz Molina, “Penúltimas voluntades”, El País
 Si, por un lado, la nacionalización del petróleo abrió las puertas a la modernización mexicana, debemos señalar entonces que la nacionalización de la muerte, por otro lado, mantuvo abiertas las puertas de la tradición fatalista que justificó los abusos del PRI por más de 71 años. Dicha tradición impulsaba un legado mestizo con “aires de familia”: las balas de la revolución y la independencia, las enfermedades de la conquista que diezmaron a la población indígena, los zompantlis (hileras de calaveras exhibidas por los mexicas) y los afilados pedernales del sacrificio. Uno de los méritos de Carlos Monsiváis consiste en haber propuesto la desnacionalización de la muerte.
Si, por un lado, la nacionalización del petróleo abrió las puertas a la modernización mexicana, debemos señalar entonces que la nacionalización de la muerte, por otro lado, mantuvo abiertas las puertas de la tradición fatalista que justificó los abusos del PRI por más de 71 años. Dicha tradición impulsaba un legado mestizo con “aires de familia”: las balas de la revolución y la independencia, las enfermedades de la conquista que diezmaron a la población indígena, los zompantlis (hileras de calaveras exhibidas por los mexicas) y los afilados pedernales del sacrificio. Uno de los méritos de Carlos Monsiváis consiste en haber propuesto la desnacionalización de la muerte.
A raíz de la masacre de Tlatelolco, Monsiváis se alzaría contra la tradición fatalista impulsada por el PRI.
Se liquida la supuesta intimidad del mexicano y la muerte. Ante lo inaceptable, lo inentendible, lo irrevocable, la respuesta de la familiaridad, la resignación o el trato burlón queda definitivamente suspendida, negada. Más aguda y ácida que otras muertes, la de Tlatelolco nos revela verdades esenciales que el fatalismo inutilmente procuró ocultar.(38)
Entre 1968, año de la masacre de Tlatelolco, y 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, el estado mexicano hizo muy poco por desnacionalizar la muerte. Mucho se habló de la privatización de servicios públicos mientras se debatía el TLCAN, pero muy poco se dijo sobre la reestructuración del monopolio de la muerte avalada por el dúo neoliberal del estado y el mercado. Lamentablemente, ese fatalismo de fin de siglo no solo cobró la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Tijuana; también se llevó las vidas de muchos indígenas sublevados en Chiapas, las de cientos de mujeres empleadas de maquiladoras en Ciudad Juárez, las de miles de trabajadores migrantes que han tratado de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos.
Contra la rampante nacionalización de la muerte, Monsi siempre alzó la bandera de los movimientos sociales que luchaban por un país más democrático. Aunque la bandera tricolor de México cubría parte de la caja en la que se encontraban los restos del cronista, se me hace difícil concebir al difunto como un cadáver nacional. Otras dos banderas, la de la UNAM y la del arco iris de la coalición gay, compartían con la bandera nacional la tarea de cubrir de honores a Monsiváis. La combinación de banderas, señal inequívoca de múltiples alianzas, daba al cadáver una dimensión local y global que no podemos perder de vista. Aquel féretro –triplemente abanderado– acentuaba el rol de Monsi como universitario y activista, como defensor de la educación pública y la diversidad sexual.
***
“y no prescinda por favor amigo extranjero de una desvelada en
tan mítico ambiente”(39)
Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad
Eran las doce y media de la madrugada del sábado. Llevaba cerca de dos horas en el Museo de la Ciudad de México rastreando las claves del velorio de Monsi. La música de trío interpretada por el cuarteto continuaba incitándonos a seguir la “Noche de Ronda.” A la demanda de la noche, sin embargo, mi cuerpo respondía con cierta pesadez. Además, pensaba que al otro día debía estar de pie temprano para no perder el avión que me llevaría de regreso a Atlanta.
rastreando las claves del velorio de Monsi. La música de trío interpretada por el cuarteto continuaba incitándonos a seguir la “Noche de Ronda.” A la demanda de la noche, sin embargo, mi cuerpo respondía con cierta pesadez. Además, pensaba que al otro día debía estar de pie temprano para no perder el avión que me llevaría de regreso a Atlanta.
Busqué una silla para descansar las piernas antes de marcharme y, al cabo de un rato, me empezó a dar sueño. Ya estaba dando tumbos en la silla cuando escuché un rumor que fue creciendo. La lluvia de flashes y el corre y corre de los camarógrafos acabaron de despertarme. La alteración de los presentes había sido provocada por la llegada de un hombre de mediana edad que llevaba un gabán gris oscuro. Contrario a los demás hombres engabanados, este hombre no llevaba corbata.
 Al no poder reconocer quién era este hombre que había sido recibido como una celebridad, me acerqué al avispero de gente. Le pregunté a una señora quién era el recién llegado y ella me respondió: “Andrés Manuel.” Al darse cuenta de que yo no la había entendido, agregó: López Obrador. Allí estaba, Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial elegido por el pueblo en el 2006. Consumida por un dolor profundo que afloraba al compás de cada melodía, la tía de Monsi recibió el consuelo de AMLO, quien, a su vez, fue calurosamente recibido por un pueblo que aún recordaba su triunfo eclipsado en las pasadas elecciones. A las porras de los Pumas, cantadas varias veces a lo largo del funeral, se sumaron los reclamos en defensa de la democracia.
Al no poder reconocer quién era este hombre que había sido recibido como una celebridad, me acerqué al avispero de gente. Le pregunté a una señora quién era el recién llegado y ella me respondió: “Andrés Manuel.” Al darse cuenta de que yo no la había entendido, agregó: López Obrador. Allí estaba, Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial elegido por el pueblo en el 2006. Consumida por un dolor profundo que afloraba al compás de cada melodía, la tía de Monsi recibió el consuelo de AMLO, quien, a su vez, fue calurosamente recibido por un pueblo que aún recordaba su triunfo eclipsado en las pasadas elecciones. A las porras de los Pumas, cantadas varias veces a lo largo del funeral, se sumaron los reclamos en defensa de la democracia.
AMLO pasó la mayor parte del tiempo hablando con la tía de Monsi y no se dirigió en ningún momento a los asistentes. Poco antes de salir del museo, AMLO sí se dirigió a la prensa y alabó la independencia intelectual del cronista. También se tomó fotos con quienes se le acercaron para decirle: “Usted sigue siendo nuestro presidente.” Al final del velorio, quien tuvo la última palabra fue el hermano de Monsi. En nombre de la familia, agradeció el apoyo de todos los presentes y de los funcionarios del museo. A las dos de la mañana, todos los convocados por la partida de Monsi abandonamos el Museo de la Ciudad de México. Cuando salí a la calle en busca de un taxi, me soprendió el estallido de un tiempo fuera de quicio. Sin Monsiváis, la ciudad era otra. Su obra, no obstante, seguirá inaugurando nuevas cartografías.
Aunque los restos de Monsiváis pasarían al día siguiente al Palacio de Bellas Artes, algo me quedó muy claro: ni la obra ni la muerte del cronista caben en los museos. Ambas habían alterado radicalmente las rutas y entrañas del monstruo urbano. Una nos arrebataba al ciudadano; la otra continúa invitándonos a disfrutar de esos pequeños rinconcitos que desembocan en nuevas formas de ciudadanía.
***
“Falso que nadie muere la víspera.”(40)
Carlos Monsiváis, Días de guardar
Carlos Monsiváis fue un infatigable explorador del desmadre post-apocalíptico en la megalópolis azteca. También fue cazador y coleccionista de especies anecdóticas pertenecientes a marginales tradiciones urbanas. Murió un sábado en la tarde y la ciudad lo despidió con aguaceros dispersos. Ese sábado, víspera del día de los padres, surge como una póstuma clave de lectura que seguirá salpicando de ironía su tamaña obra, patrimonio queer de quienes rechazan la tradición paternalista del establishment intelectual mexicano. ¿Qué legados nos deja Monsiváis? ¿Será posible heredar la ciudad, el tono, el desparpajo de un cronista cuyo testamento ha sido escrito con Apocalipstick?
cazador y coleccionista de especies anecdóticas pertenecientes a marginales tradiciones urbanas. Murió un sábado en la tarde y la ciudad lo despidió con aguaceros dispersos. Ese sábado, víspera del día de los padres, surge como una póstuma clave de lectura que seguirá salpicando de ironía su tamaña obra, patrimonio queer de quienes rechazan la tradición paternalista del establishment intelectual mexicano. ¿Qué legados nos deja Monsiváis? ¿Será posible heredar la ciudad, el tono, el desparpajo de un cronista cuyo testamento ha sido escrito con Apocalipstick?
“Con esa portentosa memoria que lo inventa todo para no quedar mal consigo misma,”(41) Carlos Fuentes ofrece un testimonio cuyo carácter sintomático patentiza uno de los legados que Monsi deja a sus herederos: “Creo que jamás conocí una corbata de Monsiváis, salvo en los albores de nuestra amistad.”(42) Esa fantasmagórica corbata que Monsiváis jamás lució en su cuello acabará estrangulando al escritor vestido de prócer.
Notas
1. Carlos Monsiváis, Días de guardar (México, D.F.: Ediciones Era, 1970) 192.
2. Roberto Bolaño, Los detectives salvajes (Barcelona: Editorial Anagrama, 1998) 102.
3. De Carlos Monsiváis véase “La consulta del EZLN” en EZLN: documentos y comunicados, Vol.2(México, D.F.: Ediciones Era, 1995) y “Prólogo” en EZLN: documentos y comunicados, Vol.4 (México, D.F.: Ediciones Era, 2003).
4. Para una apreciación crítica de la obra de Carlos Monsiváis y de la crónica en México, consúltese de Anadeli Bencomo Voces y voceros de la megalópolis: la crónica periodística-literaria en México (Madrid: Editorial Iberoamericana/Vervuert, 2002); de Linda Egan, Carlos Monsiváis: Culture and Chronicle in México(Phoenix: Arizona UP, 2001); The Contemporary Mexican Chronicle: Theoretical Perspectives on the Liminal Genre, editado por Ignacio Corona y Beth Ellen Jorgensen (Albany, NY: SUNY UP, 2002); y El arte de la ironía: Carlos Monsiváis ante la crítica, editado por Mabel Moraña e Ignacio Sánchez Prado (México, D.F.: Ediciones Era, 2007).
6. Carlos Monsiváis, Los rituales del caos (México, D.F.: Ediciones Era, 1995) 166.
8. Yanet Aguilar, “Entierren primero al busto,” El Universal, 20 de junio de 2010, 25 de junio de 2010 <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/178545.html>.
9. “El rap de las postrimerías,” Revista de la Universidad de México, Num. 53 (julio 2008), 12.
11. Los rituales del caos, 177.
16. Los rituales del caos, 112.
17. Los rituales del caos, 23.
19. Los rituales del caos, 112.
20. Carlos Monsiváis, Apocalipstick (México, D.F.: Debate, 2009) 306.
21. Los rituales del caos, 15.
22. Salvador Camarena, “México rinde los máximos honores al escritor Carlos Monsiváis,” El País, 20 de junio de 2010, 25 de junio de 2010, <http://www.elpais.com/articulo/cultura/Mexico/rinde/maximos/honores/fallecido/escritor/Carlos/Monsivais/elpepucul/
20100620elpepucul_6/Tes>.
24. Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad (México, D.F.: Grijalbo, 1988) 23.
25. Escenas de pudor y liviandad, 32.
26. Escenas de pudor y liviandad, 23.
27. Escenas de pudor y liviandad, 44.
28. José Emilio Pacheco, “Carlos Monsiváis,” La Jornada, 20 de junio de 2010, 25 de junio de 2010, <http://www.jornada.unam.mx/2010/06/20/index.php?article=009a2pol§ion=opinion>.
30. Escenas de pudor y liviandad, 259.
32. Escenas de pudor y liviandad, 262.
33. Escenas de pudor y liviandad, 257.
34. Escenas de pudor y liviandad, 257.
35. Escenasde pudor y liviandad, 131.
41. Los rituales del caos, 45.
42. Carlos Fuentes, “Pasiones de Carlos Monsiváis,” 26 de junio de 2010, 5 de julio de 2010, <http://www.elpais.com/articulo/portada/Pasiones/Monsivais/elpepuculbab/20100626elpbabpor_36/Tes>.

