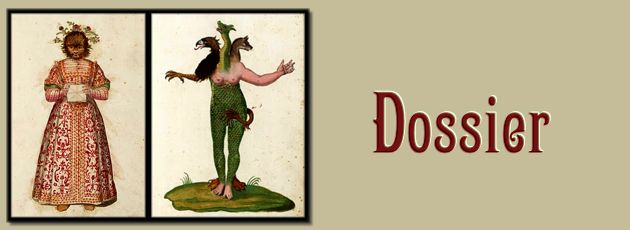
De monstruos, partos y palomas: el cirujano mulato José Pastor de Larrinaga y las polémicas obstétricas en Lima (1804-1812)*
José Ramón Jouve Martín, McGill University
 A principios del siglo XIX se produjo en Lima un curioso acontecimiento que generaría un notable debate entre las principales figuras de la profesión médica de la capital del Virreinato del Perú, donde destacaban facultativos tales como Hipólito Unanue, Miguel Tafur, José Manuel Valdés y José Manuel Dávalos, entre otros. El caso vería la luz pública en la Gaceta de Lima del 28 de abril de 1804 e implicaría de lleno al mulato limeño José Pastor Larrinaga, “protocirujano y examinador conjuez del real protomedicato del Perú, cirujano mayor del regimiento provincial de dragones de Carabaillo y cirujano titular del convento grande de San Francisco… y del hospital de San Bartolomé” (Palma). Escrito por el propio Larrinaga y recogido en 1812 en su libro apologético Cartas históricas a un amigo, el artículo de la Gaceta daba cuenta del singular parto de una esclava negra acaecido en las proximidades de la Ciudad de los Reyes el viernes 6 de abril de 1804. Ese día, nos dice Larrinaga,
A principios del siglo XIX se produjo en Lima un curioso acontecimiento que generaría un notable debate entre las principales figuras de la profesión médica de la capital del Virreinato del Perú, donde destacaban facultativos tales como Hipólito Unanue, Miguel Tafur, José Manuel Valdés y José Manuel Dávalos, entre otros. El caso vería la luz pública en la Gaceta de Lima del 28 de abril de 1804 e implicaría de lleno al mulato limeño José Pastor Larrinaga, “protocirujano y examinador conjuez del real protomedicato del Perú, cirujano mayor del regimiento provincial de dragones de Carabaillo y cirujano titular del convento grande de San Francisco… y del hospital de San Bartolomé” (Palma). Escrito por el propio Larrinaga y recogido en 1812 en su libro apologético Cartas históricas a un amigo, el artículo de la Gaceta daba cuenta del singular parto de una esclava negra acaecido en las proximidades de la Ciudad de los Reyes el viernes 6 de abril de 1804. Ese día, nos dice Larrinaga,
viendo que no salía a las horas acostumbradas de la labranza del campo […] una negra banguela, nombrada Asunción, casada con un negro terranovo, llamado Melchor, le fue a buscar a su galpón el mayordomo don Cristobal Castañeda, y la halló con dolores de hijada, de modo que no podía moverse de la cama. En efecto, estos dolores se fueron aumentando hasta el extremo de relajarse el útero, y experimentar al principio un flujo moderado de sangre. Con este informe de la paciente, le envió a dar parte el mayordomo al señor Marqués, para que en su consecuencia deliberase lo que se debía hacer en aquel lance. Luego que tuvo aviso este Señor de lo que había ocurrido en su chacara, y poseído de aquella piedad y religión que es tan notoria como característica de su persona y familia, mandó en su coche inmediatamente a una comadre de mucha inteligencia y buena conducta, llamada Mercedes Ramírez, en compañía de Cayetana Gómez, ama de llaves de su casa, para que socorriesen a la negra Asunción sin omitir gastos en la misma chacara si el caso lo permitía, o la transladasen a Lima con todas las precauciones y cuidado que exige el apuro y riesgo de un aborto. Con esta prevención llegaron […] a las dos y media de la tarde, y se encontraron con la parturienta derramando mucha sangre, con dolores agudos en las caderas y cintura, y un conato ejecutivo hacia el puerto para dar a luz un feto que le pareció a la comadre que eran los huesos del cráneo tal vez fracturado, porque sintió en sus dedos una como espina cuando hizo el examen de lo que venía coronando; y empeñándola a que pujase con valor, luego que la dio un buen caldo sustancioso, arrojó de su seno materno la negra Asunción con la ayuda de la referida comadre, un pichón de paloma a las tres y cuarto de la tarde (Cartas históricas 2-3).
“Con este monstruo en sus manos, y la confusión en que se hallaron en la chácara”, sigue contando nuestro autor, “[…] resolvieron volverse prontamente a la ciudad con la mencionada Asunción en una silla de manos; y llamándome al socorro de esta pobre, hice el reconocimiento y la disección anatómica del monstruo a las cinco y media, en presencia de la señora Marquesa de Fuentehermosa, de la comadre Mercedes Ramírez, y de toda la familia que me rodeaba llena de admiración y curiosidad por la singularidad del parto” (Cartas históricas 3) El resultado de dicha disección fue el siguiente:
Vimos todos – escribe Larrinaga – un cuerpo y figura de paloma de la longitud de dos pulgadas y seis líneas desde la primera vértebra del espinazo hasta la rabadilla, sin cabeza, sin cuello, sin alas ni pies […] En la disección de las entrañas, lo primero que reconocí fueron los intestinos o vulgarmente las tripas que ya asomaban infladas y de color aplomado con una cierta putrefacción por el orificio prepóstero, y así después de haberlos extraido con bastante cuidado, encontré con el buche que se comunica por un conducto membranoso con el músculo llamado mollejar, y medida esta por todos los puntos de su circunferencia tienen una pulgada completa con su grueso correspondiente: el corazón desde su base hasta la punta tiene cinco líneas; y los pulmones que el vulgo llama higadillas, están íntegros, y el conducto que comunica el aire era tan membranoso como el buche. Todo esto lo dejé dentro de un vaso de cristal con bastante aguardiente para que lo examinase el Dr. don Miguel Tafur, que es el médico de casa, y cuantos quisiesen informarse por sus mismos ojos (Cartas históricas 3-5).
Sin embargo, las sorpresas del día no terminarían ahí. De acuerdo a Larrinaga,
en esa misma tarde [d]el viernes, aun después de este aborto, o como se quiera llamar, permaneció Asunción con muchos intuertos, bajándole sangre hasta las doce de la noche que le hice la última visita, pero se mantuvo sin calentura, ni la menor alteración en sus pulsos. Examinando el vientre con alguna prolijidad, le reconocí una elevación que equivocaba la comadre con el nombre de secundinas […] y al ver que era un cuerpo que cedía al menor movimiento, y como que undulaba entre mis manos, asenté que Asunción quedaba embarazada de un feto de tres o cuatro meses, y suspendí el que se fajase […], y solo se le administraron caldos, agua tibia y unturas de aceite de almendras dulces en todo el vientre”. Algún efecto positivo tendrían los cuidados dados a Asunción cuando, diez días después del suceso, Larrinaga señalaba que le servía “de mucho consuelo y satisfacción el verla rolliza, alegre y sin la menor incomodidad” si bien advertía que se debía, y cito,“esperar cuidadosamente la salida de lo que todavía se halla en el claustro materno de Asunción. Porque a la verdad, si sabemos que los falsos engendros se deslizan del útero entre el tercero y cuarto mes, y este es precisamente el tiempo que denota elevación del vientre de esta negra bozal, no podemos saber a priori si a los siete u ocho meses arrojará una mola, o a los nueve un feto, que es el término ordinario; o si será algún otro fenómeno como el que tenemos a la vista (Cartas históricas 7).
La respuesta al artículo fue furibunda. A pesar de que Larrinaga reconociera no saber cómo ni cuándo se había podido fecundar un pájaro dentro del útero (Cartas históricas 7), el mero hecho de suponer que era posible que una mujer concibiera o abortara una paloma, hizo que las burlas y críticas dirigidas contra su persona no se hicieran esperar, las más agudas de las cuales vinieron de Hipólito Unanue y su círculo de colaboradores. Lejos de amainar, dichas críticas arreciaron con la publicación en 1812 del ya referido Cartas históricas a un amigo, donde daría una interpretación escatológico-política del monstruo parido por la negra Asunción, y llegaron hasta finales del siglo XIX, cuando Ricardo Palma haría referencia en sus Tradiciones peruanas al “extravangante a la vez que divertidísimo libro” diciéndo de él con manifiesto desprecio que “de todo tiene el librejo como el botiquín de campaña.” No obstante estas severas palabras, el parto de la negra Asunción, los escritos del mulato Larrinaga y las controversias tanto científicas como políticas que se formaron alrededor de ellos constituyen a mi modo de ver algo mucho más interesante de lo que correspondería meramente a una extravagante curiosidad. En primer lugar, es un caso desde el que explorar la participación de negros y mulatos en la vida científica del Virreinato del Perú a finales del siglo XVIII, tanto en el papel de objetos de conocimiento –el feto o monstruo dado a luz por una esclava– como en cuanto creadores de discursos –los polémicos escritos de Larrinaga. En segundo lugar, constituye una ventana a las controversias científicas que en torno a la medicina y en particular a la obstetricia se dan en la ciudad de Lima en el siglo XVIII, así como a la manera en como se controlan en la época colonial los discursos sobre lo monstruoso, la sexualidad y la reproducción. Por último, es un suceso que nos permite estudiar las relaciones entre ciencia, política y religión, así como entre Ilustración y Barroco, pues Larrinaga es un individuo que participa ampliamente de las dos tradiciones y que recurrirá a ambas a la hora de justificar sus opiniones no sólo científicas, sino también políticas, ante los círculos ilustrados limeños de los que se verá expulsado. Son precisamente estos tres puntos los que me gustaría tratar en este artículo.
agudas de las cuales vinieron de Hipólito Unanue y su círculo de colaboradores. Lejos de amainar, dichas críticas arreciaron con la publicación en 1812 del ya referido Cartas históricas a un amigo, donde daría una interpretación escatológico-política del monstruo parido por la negra Asunción, y llegaron hasta finales del siglo XIX, cuando Ricardo Palma haría referencia en sus Tradiciones peruanas al “extravangante a la vez que divertidísimo libro” diciéndo de él con manifiesto desprecio que “de todo tiene el librejo como el botiquín de campaña.” No obstante estas severas palabras, el parto de la negra Asunción, los escritos del mulato Larrinaga y las controversias tanto científicas como políticas que se formaron alrededor de ellos constituyen a mi modo de ver algo mucho más interesante de lo que correspondería meramente a una extravagante curiosidad. En primer lugar, es un caso desde el que explorar la participación de negros y mulatos en la vida científica del Virreinato del Perú a finales del siglo XVIII, tanto en el papel de objetos de conocimiento –el feto o monstruo dado a luz por una esclava– como en cuanto creadores de discursos –los polémicos escritos de Larrinaga. En segundo lugar, constituye una ventana a las controversias científicas que en torno a la medicina y en particular a la obstetricia se dan en la ciudad de Lima en el siglo XVIII, así como a la manera en como se controlan en la época colonial los discursos sobre lo monstruoso, la sexualidad y la reproducción. Por último, es un suceso que nos permite estudiar las relaciones entre ciencia, política y religión, así como entre Ilustración y Barroco, pues Larrinaga es un individuo que participa ampliamente de las dos tradiciones y que recurrirá a ambas a la hora de justificar sus opiniones no sólo científicas, sino también políticas, ante los círculos ilustrados limeños de los que se verá expulsado. Son precisamente estos tres puntos los que me gustaría tratar en este artículo.
José Pastor de Larrinaga nació en 1758 en la casa de una familia limeña acomodada, los Hurtado y Peralta, siendo hijo del español Pedro José de Larrinaga y de la morena Gregoria Hurtado, quien había sido hermana de leche de la señora de la  casa, doña Catalina Hurtado y Peralta, prima del Obispo del Cuzco y luego Arzobispo de Granada, D. Juan Manuel Moscoso y Peralta (Rabí Chara 21). Su condición de mulato le venía por tanto de parte materna y, si bien él hace escasa mención de ella en sus escritos, como era habitual entre los mulatos que habían adquirido cierta posición de privilegio, otros autores tanto contemporáneos como posteriores sí se refieren a él con este apelativo. Veinte años más tarde, el 16 de marzo de 1778, Larrinaga “rindió examen público de cirugía […] ante el Protomédico General D. Isidro José Ortega y Pimentel (ca 1710-1783), recibiendo desde entonces autorización para ejercer como cirujano latino en todo el virreinato del Perú” (Rabí Chara 22). A diferencia de los denominados sangradores y “cirujanos romancistas”, los cirujanos latinos debían demostrar conocimiento del latín, lo que les permitía recetar medicamentos, y estudiar en profundidad anatomía para la realización de operaciones quirúrgicas (Romero 302). La conversión de Larrinaga en cirujano latino o latinista refleja un momento de la historia de la medicina en la capital del Virreinato del Perú en la que la práctica empírica de este “arte” estuvo dominada por negros y mulatos (Woodham 124). Ya a finales del siglo XVII, el poeta Juan del Valle y Caviedes había incluido al zambo Pedro de Utrilla, el mozo, entre los médicos ridiculizados en su obra en verso Diente del Parnaso llamándole “cimarrón de cirugía” y dedicándole el siguiente mote: “si el laurel a los ingenios/ les corona la cabeza,/ póngale al médico malvas, / que es corona de recetas” (citado en García Cáceres 90). Ahora bien, a partir de descripciones como la de Caviedes, se creería, como señalaría Manuel Atanasio Fuentes en el siglo XIX,
casa, doña Catalina Hurtado y Peralta, prima del Obispo del Cuzco y luego Arzobispo de Granada, D. Juan Manuel Moscoso y Peralta (Rabí Chara 21). Su condición de mulato le venía por tanto de parte materna y, si bien él hace escasa mención de ella en sus escritos, como era habitual entre los mulatos que habían adquirido cierta posición de privilegio, otros autores tanto contemporáneos como posteriores sí se refieren a él con este apelativo. Veinte años más tarde, el 16 de marzo de 1778, Larrinaga “rindió examen público de cirugía […] ante el Protomédico General D. Isidro José Ortega y Pimentel (ca 1710-1783), recibiendo desde entonces autorización para ejercer como cirujano latino en todo el virreinato del Perú” (Rabí Chara 22). A diferencia de los denominados sangradores y “cirujanos romancistas”, los cirujanos latinos debían demostrar conocimiento del latín, lo que les permitía recetar medicamentos, y estudiar en profundidad anatomía para la realización de operaciones quirúrgicas (Romero 302). La conversión de Larrinaga en cirujano latino o latinista refleja un momento de la historia de la medicina en la capital del Virreinato del Perú en la que la práctica empírica de este “arte” estuvo dominada por negros y mulatos (Woodham 124). Ya a finales del siglo XVII, el poeta Juan del Valle y Caviedes había incluido al zambo Pedro de Utrilla, el mozo, entre los médicos ridiculizados en su obra en verso Diente del Parnaso llamándole “cimarrón de cirugía” y dedicándole el siguiente mote: “si el laurel a los ingenios/ les corona la cabeza,/ póngale al médico malvas, / que es corona de recetas” (citado en García Cáceres 90). Ahora bien, a partir de descripciones como la de Caviedes, se creería, como señalaría Manuel Atanasio Fuentes en el siglo XIX,
que la vida humana estaba exclusivamente entregada, en Lima, a ridículos e ignorantes matasanos. Felizmente no era así. De entre esa triste grey se levantaron hombres de talento que, merced a estudios incesantes, llegaron a la altura posible en un país entonces tan alejado de la Europa. Los doctores Valdés, Dávila, Faustos y otros, fueron hombres de color oscuro, pero supieron llegar a distinguida posición como instruidos y acreditados prácticos. El doctor Montero, llamado generalmente el Doctor Santitos, negro como el más negro, nació con el genio de cirujano (170).
En la Lima del siglo XVIII, convertirse en cirujano latinista era lo máximo a lo que podían aspirar los mulatos nacidos en familias acomodadas de la ciudad o apadrinados por estas y dispuestos a seguir la carrera médica. O al menos eso era lo que disponían cédulas reales dirigidas a mantener las divisiones de la sociedad de castas como la emitida el 27 de septiembre de 1752 y por la cual se establecía que no se aceptarían en la universidad a quienes tuvieren “alguna nota de infamia” como eran “mestizos, zambos, mulatos y cuarterones” y se declaraban nulos los títulos de aquellas personas de estas castas “que por medio del favor y poco celo de los que han gobernado la Escuela, han conseguido se les admita y gradú[e] con especialidad en la facultad de Medicina” (citado en Lastres 1: 204). Como la propia cédula dejaba entrever, la realidad era sin embargo mucho más complicada. Junto aquellos que habían conseguido graduarse como doctores en la propia Lima, mulatos como José Manuel Dávalos, quien tendrá un papel fundamental en la polémica con Larrinaga, sortearon la legislación de castas estudiando en universidades extranjeras y concretamente en Montpellier, donde se graduaría como doctor con una disertación sobre las enfermedades más comunes en la capital del Virreinato. Otros cirujanos latinistas mulatos, como José Manuel Valdés, obtendrían licencias provisionales para ejercer como médicos que a la postre serían convertidas en definitivas a través de dispensas especiales.
El hecho de que, a pesar de su casta y de cédulas como la citada con anterioridad, individuos de origen africano terminaran formando parte de la ilustración limeña, convirtiéndose en colaboradores de publicaciones ilustradas como el Mercurio Peruano, en donde aparecerían varios de sus escritos, e incluso detentando importantes responsabilidades de salud pública – a Dávalos se le enconmendó el cuidado de la vacuna contra la viruela en 1806, mientras que José Manuel Valdés llegaría a ser Protomédico General de la Nación una vez declarada la independencia – no puede separarse de la historia de la medicina en el Virreinato. La importancia dada al estudio de la anatomía por parte de ilustrados como Cosme Bueno, primero, e Hipólito Unanue, después, conllevaría el rechazo del saber libresco que había caracterizado el aprendizaje de la medicina en la Lima del siglo XVII y a un mayor énfasis en su estudio empírico. Esto se traducirá muy particularmente en la necesidad de acabar con la división entre la medicina (en tanto que ciencia) y la cirujía (en tanto que arte). Es así que, merced a sus profundos conocimientos anatómicos adquiridos en tanto que cirujanos, mulatos como Larrinaga o Valdés entraron en los debates médicos, científicos y, en última instancia, políticos de la Lima de la segunda mitad del siglo XVIII (Alayza Escardó 105-148).
Uno de esos debates fue el obstétrico. De hecho, antes de la aparición de su malhadada descripción del parto de la negra Asunción y de su libro Cartas históricas a un amigo, de consecuencias aún más catastróficas para él, Larrinaga había publicado diversos artículos en el Mercurio Peruano, así como un opúsculo titulado Apología de los cirujanos del Perú, donde defendía a estos de las acusaciones que De Pauw había hecho en sus Averiguaciones filosóficas sobre los americanos del Perú. Entre los artículos aparecidos en el Mercurio Peruano, dos de ellos trataban de cuestiones obstétricas y ginecológicas: el primero, titulado “Carta escrita a la sociedad presentándole una disertación quirúrgica,” apareció en 1792 en los números 147, 148 y 149 de dicha publicación y presentaba el estudio anatómico de un feto que en 1779 había abortado una mujer por el conducto de la orina. Sus observaciones sobre el caso, que él mismo tilda del todo sorprendente e inexplicable, le sirven a Larrinaga para reflexionar sobre los cuidados que han de darse a las embarazadas, las posibilidades de embarazos extrauterinos y los periodos de gestación del feto, así como para traer a colación otros partos, descritos tanto por cirujanos peruanos como europeos, que parecían desafiar las leyes de la anatomía al haberse llevado a cabo por conductos distintos a los habituales. El segundo, publicado apenas unos meses más tarde en los números 167 y 168 del Mercurio Peruano, trataba sobre la posibilidad de que una mujer se convirtiera en hombre. Lejos de ser resultado de la imaginación trastornada de Larrinaga, el tema había sido planteado nada más y nada menos que por el ya mencionado don Juan de Moscoso y Peralta, Arzobispo de Granada y antiguo obispo del Cuzco, con ocasión de una investigación eclesiástica en la que se intentaba determinar el caso de “una monja que a los 18 años de profesa se denunció, y que con reconocimiento de los físicos que la hallaron convertida en hombre, se sacó de la clausura” (“Segunda disertación” 231). Larrinaga toma esta ocasión para realizar una exposición no solo de las causas del hermafroditismo, sino para hacer un repaso de las malformaciones anatómicas pueden presentar los genitales femeninos y masculinos a través de un extenso repaso de la literatura médica sobre el tema.
Asunción y de su libro Cartas históricas a un amigo, de consecuencias aún más catastróficas para él, Larrinaga había publicado diversos artículos en el Mercurio Peruano, así como un opúsculo titulado Apología de los cirujanos del Perú, donde defendía a estos de las acusaciones que De Pauw había hecho en sus Averiguaciones filosóficas sobre los americanos del Perú. Entre los artículos aparecidos en el Mercurio Peruano, dos de ellos trataban de cuestiones obstétricas y ginecológicas: el primero, titulado “Carta escrita a la sociedad presentándole una disertación quirúrgica,” apareció en 1792 en los números 147, 148 y 149 de dicha publicación y presentaba el estudio anatómico de un feto que en 1779 había abortado una mujer por el conducto de la orina. Sus observaciones sobre el caso, que él mismo tilda del todo sorprendente e inexplicable, le sirven a Larrinaga para reflexionar sobre los cuidados que han de darse a las embarazadas, las posibilidades de embarazos extrauterinos y los periodos de gestación del feto, así como para traer a colación otros partos, descritos tanto por cirujanos peruanos como europeos, que parecían desafiar las leyes de la anatomía al haberse llevado a cabo por conductos distintos a los habituales. El segundo, publicado apenas unos meses más tarde en los números 167 y 168 del Mercurio Peruano, trataba sobre la posibilidad de que una mujer se convirtiera en hombre. Lejos de ser resultado de la imaginación trastornada de Larrinaga, el tema había sido planteado nada más y nada menos que por el ya mencionado don Juan de Moscoso y Peralta, Arzobispo de Granada y antiguo obispo del Cuzco, con ocasión de una investigación eclesiástica en la que se intentaba determinar el caso de “una monja que a los 18 años de profesa se denunció, y que con reconocimiento de los físicos que la hallaron convertida en hombre, se sacó de la clausura” (“Segunda disertación” 231). Larrinaga toma esta ocasión para realizar una exposición no solo de las causas del hermafroditismo, sino para hacer un repaso de las malformaciones anatómicas pueden presentar los genitales femeninos y masculinos a través de un extenso repaso de la literatura médica sobre el tema.
Junto a este tipo de discusiones anatómicas, que por su formación de cirujano fueron las que más le interesaron a Larrinaga, las discusiones obstétricas en la Lima de finales del siglo XVIII se concentraron en cuestiones de regulación,  higiene e, incluso, religión. Entre las profesiones que los médicos ilustrados buscaron con más ahínco reformar estaba la de partera o comadrona. En su Decadencia y restauración del Perú, Unanue tildaba a estas de “mujeres incapaces y por lo regular de esfera humilde, [que] se apoderaron de la delicada parte de la cirugía, que cuida del exordio de la humanidad: del arte de partear cuyo ejercicio pide virtud, calidad y ciencia” (169). Asimismo, tal y como señala, Claudia Rosas Lauro, en el número 12 del Semanario Crítico de 1791, el editor de la publicación las denomina “chusma […] cuya ignorancia y adulación ha inventado tantos lazos de perdición contra la humanidad”. Y en el Mercurio Peruano del 5 de Junio de ese mismo año se resaltaba su habilidad para “engañar al vulgo inexperto” (Rosas Lauro 121). Además de a la reforma del milenario arte de partear, los ilustrados limeños prestaron atención también a las costumbres sexuales de mestizos, negros e indígenas, así como a la relación entre reproducción, alumbramiento y religión. En este sentido, obras como el Zelo sacerdotal para con los niños no nacidos del padre Francisco Gonzales Laguna, publicada en Lima en 1781, aun tratando fundamentalmente de las cesáreas y de la necesidad de administrar los sacramentos – normalmente, los últimos sacramentos – a los niños nacidos a través de esta operación, abordaba también cuestiones relacionadas con el embarazo y la reforma de costumbres consideradas supersticiosas y/o perniciosas entre las castas más desfavorecidas del Perú.
higiene e, incluso, religión. Entre las profesiones que los médicos ilustrados buscaron con más ahínco reformar estaba la de partera o comadrona. En su Decadencia y restauración del Perú, Unanue tildaba a estas de “mujeres incapaces y por lo regular de esfera humilde, [que] se apoderaron de la delicada parte de la cirugía, que cuida del exordio de la humanidad: del arte de partear cuyo ejercicio pide virtud, calidad y ciencia” (169). Asimismo, tal y como señala, Claudia Rosas Lauro, en el número 12 del Semanario Crítico de 1791, el editor de la publicación las denomina “chusma […] cuya ignorancia y adulación ha inventado tantos lazos de perdición contra la humanidad”. Y en el Mercurio Peruano del 5 de Junio de ese mismo año se resaltaba su habilidad para “engañar al vulgo inexperto” (Rosas Lauro 121). Además de a la reforma del milenario arte de partear, los ilustrados limeños prestaron atención también a las costumbres sexuales de mestizos, negros e indígenas, así como a la relación entre reproducción, alumbramiento y religión. En este sentido, obras como el Zelo sacerdotal para con los niños no nacidos del padre Francisco Gonzales Laguna, publicada en Lima en 1781, aun tratando fundamentalmente de las cesáreas y de la necesidad de administrar los sacramentos – normalmente, los últimos sacramentos – a los niños nacidos a través de esta operación, abordaba también cuestiones relacionadas con el embarazo y la reforma de costumbres consideradas supersticiosas y/o perniciosas entre las castas más desfavorecidas del Perú.
No es de extrañar, por lo tanto, que el caso de Asunción llamara la atención de un cirujano bien establecido como Larrinaga, pues condensaba muchas de las preocupaciones higienistas, anatómicas y raciales imperantes en su época. Asunción era una negra esclava que se encontraba en el campo, si bien a escasos kilómetros de la ciudad de Lima y, por lo tanto, pertenecía a uno de los grupos y estaba en una zona “de riesgo” para los reformadores ilustrados (Warren 182-235; Flores Galindo). Una vez notificado de la situación en la que se encontraba su esclava, nos dice Larrinaga, su dueño, el marqués de Fuentehermosa, dispone con cristiana e ilustrada intención que la traten en la chácara o la trasladen a Lima si el caso se complicaba. Lejos de criticar el papel de la comadrona Mercedes Ramírez, “comadre de mucha inteligencia y buena conducta”, Larrinaga la ensalza como ejemplo a seguir en la práctica de su arte, aunque el revuelo posterior causado por el inusual “alumbramiento” llevaría a las autoridades médicas de la ciudad a abrir un proceso contra ella y la negra para intentar averiguar su papel en el caso, proceso promovido por aquellos que, según Larrinaga, “no pudiendo explicar este fenónemo, instaron desde el principio, que [Asunción] tal vez se metió el pichón entre la vagina para los fines que le sugirió su malicia o que todo era una brujería” (Cartas históricas 36). Con intención de evitar tales escándalos es que los dueños de la casa decidieron llamar a Larrinaga para que en su calidad de cirujano examinara y se hiciera cargo del engendro. De aquí, a la polémica que acabaría con la reputación de Larrinaga había solo un paso.
Las ideas de Larrinaga pueden resultar extrañas a primera vista, pero había cierto método en su “locura”, una “locura” que nos permite discutir las relaciones entre barroco e ilustración, así como las suspicacias y rencillas existentes entre médicos y cirujanos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En primer lugar, la descripción que Larrinaga hace del caso entronca con la tradición de la que provienen la mayor parte de los cirujanos limeños y, en concreto, mulatos, tradición que le liga a una de las corrientes fundamentales de la Ilustración: el empirismo. Sus conclusiones, expresadas en el lenguaje médico-descriptivo de su época, se basan en sus conocimientos anatómicos, en su exploración del útero de Asunción y en la cuidadosa disección hecha del fruto de las entrañas de la negra. Su curiosidad por el fenómeno y su interés científico le llevan a conservarlo en una botella con alcohol de tal forma que pueda ser examinado con posterioridad. Su defensa de la tradición empirista a la que pertenece es tal que, en su apología, carga con indignación contra todos aquellos que no han visto el monstruo o que carecen de conocimientos anatómicos para juzgarlo. Teólogo hubo, dice Larrinaga, que avanzó la hipótesis de que “Asunción podía haberse introducido un huevo de paloma por una especie de antojo para empollarlo entre sus partes” (Cartas históricas 8-9). A lo que él mismo se pregunta: “¿A qué propósito [entonces] venía este pichón precedido de dolores, flujo de sangre y todos los síntomas primitivos y consecutivos del aborto de un verdadero Feto?” (Cartas históricas 9) y “¿cómo podía dilatarse el ostense u orificio interno del útero, si este huevo de paloma se había fecundado más abajo, esto es en el cuerpo de la vagina, como opinaba el autor del agudo pensamiento que acabamos de exponer?” (Cartas históricas 9).
que nos permite discutir las relaciones entre barroco e ilustración, así como las suspicacias y rencillas existentes entre médicos y cirujanos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En primer lugar, la descripción que Larrinaga hace del caso entronca con la tradición de la que provienen la mayor parte de los cirujanos limeños y, en concreto, mulatos, tradición que le liga a una de las corrientes fundamentales de la Ilustración: el empirismo. Sus conclusiones, expresadas en el lenguaje médico-descriptivo de su época, se basan en sus conocimientos anatómicos, en su exploración del útero de Asunción y en la cuidadosa disección hecha del fruto de las entrañas de la negra. Su curiosidad por el fenómeno y su interés científico le llevan a conservarlo en una botella con alcohol de tal forma que pueda ser examinado con posterioridad. Su defensa de la tradición empirista a la que pertenece es tal que, en su apología, carga con indignación contra todos aquellos que no han visto el monstruo o que carecen de conocimientos anatómicos para juzgarlo. Teólogo hubo, dice Larrinaga, que avanzó la hipótesis de que “Asunción podía haberse introducido un huevo de paloma por una especie de antojo para empollarlo entre sus partes” (Cartas históricas 8-9). A lo que él mismo se pregunta: “¿A qué propósito [entonces] venía este pichón precedido de dolores, flujo de sangre y todos los síntomas primitivos y consecutivos del aborto de un verdadero Feto?” (Cartas históricas 9) y “¿cómo podía dilatarse el ostense u orificio interno del útero, si este huevo de paloma se había fecundado más abajo, esto es en el cuerpo de la vagina, como opinaba el autor del agudo pensamiento que acabamos de exponer?” (Cartas históricas 9).
Como ya he señalado, las críticas más demoledoras para su reputación vendrían no de agudos teólogos, sino del círculo de Hipólito Unanue y en concreto de otro doctor mulato, José Manuel Dávalos. Precisamente este último organizaría una serie de reuniones a las que asistirían Tafur, Valdés y el propio Unanue, entre otros destacados profesores de medicina. Su  objetivo era probar que el pichón de paloma alumbrado por Asunción no había sido engendrado por ella, sino introducido en su vagina con anterioridad al supuesto “parto” (aunque el por qué podía haberlo hecho daba lugar a las más desatadas especulaciones). Para Larrinaga esas reuniones, lejos de esclarecer la verdad científica, fueron organizadas con objeto de hacer “escarnio y ludibrio” (Cartas históricas 20) de su persona. En este sentido, la argumentación de Dávalos se basaba no sólo en las semejanzas anatómicas entre el monstruo parido por Asunción y un verdadero pichón de paloma, sino sobre todo en el hecho de que su disección y examen anatómico hubiera revelado la existencia de granos de trigo y mostaza frescos en las tripas del engendro, lo cual demostraba que todo había sido un burdo engaño y que el supuesto “monstruo” no había sido concebido por Asunción, sino que había tenido una existencia independiente de la esclava antes de ser introducido en ella. Según Larrinaga, sin embargo, el que dicho examen se hubiera llevado a cabo sin permiso, a escondidas y estando únicamente presente el propio Dávalos, demostraba de manera fehaciente la mala fe de su colega. En cuanto a los granos de trigo y mostaza, Larrinaga insinuaba que era el propio Dávalos el que había cambiado las tripas del animal por otras al preguntarse cómo era posible que el trigo y la mostaza estuvieran todavía frescos tras más de treinta días en su interior, y cómo habían podido ser ingeridas si se había aceptado que el engendro carecía de cuello. “A esta última reflexión,” termina diciendo Larrinaga en su apología, “callaron como Tirios y Troyanos todos los siete profesores que se hallaron presentes; y entonces Amigo mío, se hicieron todos mucho más sospechosos para mí” (Cartas históricas 26).
objetivo era probar que el pichón de paloma alumbrado por Asunción no había sido engendrado por ella, sino introducido en su vagina con anterioridad al supuesto “parto” (aunque el por qué podía haberlo hecho daba lugar a las más desatadas especulaciones). Para Larrinaga esas reuniones, lejos de esclarecer la verdad científica, fueron organizadas con objeto de hacer “escarnio y ludibrio” (Cartas históricas 20) de su persona. En este sentido, la argumentación de Dávalos se basaba no sólo en las semejanzas anatómicas entre el monstruo parido por Asunción y un verdadero pichón de paloma, sino sobre todo en el hecho de que su disección y examen anatómico hubiera revelado la existencia de granos de trigo y mostaza frescos en las tripas del engendro, lo cual demostraba que todo había sido un burdo engaño y que el supuesto “monstruo” no había sido concebido por Asunción, sino que había tenido una existencia independiente de la esclava antes de ser introducido en ella. Según Larrinaga, sin embargo, el que dicho examen se hubiera llevado a cabo sin permiso, a escondidas y estando únicamente presente el propio Dávalos, demostraba de manera fehaciente la mala fe de su colega. En cuanto a los granos de trigo y mostaza, Larrinaga insinuaba que era el propio Dávalos el que había cambiado las tripas del animal por otras al preguntarse cómo era posible que el trigo y la mostaza estuvieran todavía frescos tras más de treinta días en su interior, y cómo habían podido ser ingeridas si se había aceptado que el engendro carecía de cuello. “A esta última reflexión,” termina diciendo Larrinaga en su apología, “callaron como Tirios y Troyanos todos los siete profesores que se hallaron presentes; y entonces Amigo mío, se hicieron todos mucho más sospechosos para mí” (Cartas históricas 26).
Las acusaciones de manipulación y la destrucción del engendro como resultado de las diversas exploraciones anatómicas – autorizadas o no – hicieron que la polémica se desplazara del terreno de lo empírico, en el que había construido su reputación como cirujano Larrinaga, para pasar al ámbito de lo que se consideraba racionalmente posible según la ciencia médica de la época, ámbito en el que los contrincantes de este, por tratarse de médicos, se encontraban más a sus anchas. Siguiendo lo que Kuhn denomina la ciencia normal, el reproche que en última instancia médicos ilustrados como Unanue, Valdés o Dávalos dirigieron a Larrinaga fue la incompatibilidad absoluta de sus observaciones con la ciencia de la época, hasta el punto de que las mismas supondrían el rechazo del paradigma explicativo de la reproducción humana, dominante desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Es como respuesta a estas críticas, y con objeto de ofrecer un paradigma explicativo alternativo, que Larrinaga giraría hacia la ciencia del barroco, y en concreto hacia los tratados de monstruosidades, una literatura que, lejos de ser exclusiva del XVII, seguía gozando de una excelente salud a finales del XVIII e incluso hasta los comienzos del siglo XIX, y que había tenido un punto álgido en Perú con la publicación en Lima en 1695 de la obra Desvíos de la Naturaleza o tratado sobre el origen de los monstruosdel cirujano José Ribilla Bonet y Puello, y atribuida al estudioso limeño Pedro Peralta y Barnuevo.
Siguiendo lo que Kuhn denomina la ciencia normal, el reproche que en última instancia médicos ilustrados como Unanue, Valdés o Dávalos dirigieron a Larrinaga fue la incompatibilidad absoluta de sus observaciones con la ciencia de la época, hasta el punto de que las mismas supondrían el rechazo del paradigma explicativo de la reproducción humana, dominante desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Es como respuesta a estas críticas, y con objeto de ofrecer un paradigma explicativo alternativo, que Larrinaga giraría hacia la ciencia del barroco, y en concreto hacia los tratados de monstruosidades, una literatura que, lejos de ser exclusiva del XVII, seguía gozando de una excelente salud a finales del XVIII e incluso hasta los comienzos del siglo XIX, y que había tenido un punto álgido en Perú con la publicación en Lima en 1695 de la obra Desvíos de la Naturaleza o tratado sobre el origen de los monstruosdel cirujano José Ribilla Bonet y Puello, y atribuida al estudioso limeño Pedro Peralta y Barnuevo.
De hecho, Larrinaga ya había anticipado esta posible vía de defensa en la descripción del monstruo publicada en la Gaceta y no había vacilado a la hora de informar al lector sobre algunos precedentes importantes. Así, según Larrinaga,
en medio de todas las felicidades que le concedió el cielo a Roberto rey de Francia en el siglo XI tuvo el desconsuelo de ver parir a la Reyna Constanza un monstruo con la cabeza y cuello de ansarón, que viene a ser a modo de pato o ganso, y el resto de sus miembros de hombre racional, según refiere san Pedro Damiano, Arzobispo de Ravena. También en nuestra España vio el célebre Luis Mercado [médico de cámara de Felipe II y Felipe III] a una muger noble que vivió esteril quince años, y después empezó a arrojar sucesivamente tres molas en tres distintos partos, y al cuarto dio a luz un monstruo con los ojos disformes, sin narices y con la boca y labios a modo de pico de águila (Cartas históricas 3-4).
Larrinaga profundizará en esa conexión en su apología preguntándose retóricamente si dar a luz a un monstruo con forma de pichón de paloma entraba en el ámbito de lo “posible”, a lo cual respondió, como no podía ser de otra manera, afirmativamente. Para ello Larrinaga distinguiría, en primer lugar, el “feto”, es decir, el embrión propiamente formado; en segundo lugar, la “mola” que él mismo define como una “masa carnosa o cuerpo informe de figura esférica sin sentido ni movimiento” (Cartas históricas 120); y en tercer lugar, el “monstruo” en cuanto tal, definiendo “monstruo” como “un parto o producción contra el orden regular de la Naturaleza” (Cartas históricas 125). Larrinaga considerará que el engendro dado a luz por la negra Asunción pertenece a este último grupo basándose en ejemplos obtenidos de una abundante literatura sobre monstruosidades, tanto de origen clásico como contemporáneo, entre los que destacará libros como el mencionado Desvíos de la Naturaleza de José Rivilla Bonet y Pueyo de 1695, el Diario de Medicina del Abad La Roque de 1683, la Manifestación de cien secretos del doctor Juan Curvo de Francisco Suárez de Rivera de 1732 o el Diccionario de las maravillas de la naturaleza de Joseph Aignan Sigaud de la Fond de 1790, entre otros.
 Larrinaga no estaría solo en esta línea de defensa, antes al contrario. En la Gaceta de Lima del 6 de noviembre de 1804 un anónimo que firma como el Reptilógrafo escribió sobre un acontecimiento contemporáneo al parto de la negra Asunción que posteriormente Larrinaga recuperaría en su libro. Según el Reptilógrafo, “El día 7 de este mismo mes de abril y de este mismo año, se publica allá en la ciudad imperial de Francfort el extraordinario aborto de una Aldeana del ducado de Estiria recién casada, que un cirujano por aliviarla de las nausas y fatigas que experimentaba la recetó un vomitorio, y que arrojó sucesivamente por la boca entre otras muchas pequeñas, una vivora viva de pie y medio de largo, y gran cantidad de huevos.” Y apostillaba defendiendo a Larrinaga: “¿Qué dirá a la hora de esta el Protocirujano de Lima, despues de tantas contumelas y denuestos de los mismos médicos y cirujanos que se […] opusieron sobre el fenómeno del pichón palomino […]?” (Citado en Cartas históricas 91-2). Es precisamente la coincidencia temporal de ambos eventos la que llevaría a Larrinaga en 1812 a dar una vuelta de tuerca más a su argumento y ofrecer una interpretación escatológico-política a sus escritos y observaciones anatómicas de ocho años atrás.
Larrinaga no estaría solo en esta línea de defensa, antes al contrario. En la Gaceta de Lima del 6 de noviembre de 1804 un anónimo que firma como el Reptilógrafo escribió sobre un acontecimiento contemporáneo al parto de la negra Asunción que posteriormente Larrinaga recuperaría en su libro. Según el Reptilógrafo, “El día 7 de este mismo mes de abril y de este mismo año, se publica allá en la ciudad imperial de Francfort el extraordinario aborto de una Aldeana del ducado de Estiria recién casada, que un cirujano por aliviarla de las nausas y fatigas que experimentaba la recetó un vomitorio, y que arrojó sucesivamente por la boca entre otras muchas pequeñas, una vivora viva de pie y medio de largo, y gran cantidad de huevos.” Y apostillaba defendiendo a Larrinaga: “¿Qué dirá a la hora de esta el Protocirujano de Lima, despues de tantas contumelas y denuestos de los mismos médicos y cirujanos que se […] opusieron sobre el fenómeno del pichón palomino […]?” (Citado en Cartas históricas 91-2). Es precisamente la coincidencia temporal de ambos eventos la que llevaría a Larrinaga en 1812 a dar una vuelta de tuerca más a su argumento y ofrecer una interpretación escatológico-política a sus escritos y observaciones anatómicas de ocho años atrás.
Reflexionando sobre ello, y conectando ciencia, política y religión, Larrinaga se lamenta en Cartas históricas a un amigo de que “los dos grandes monstruos del presente siglo XIX, que van a llenar la serie de las mayores calamidades que se han visto en el mundo, han tenido la desgracia de presentarse a la república de las letras con el simple uniforme de una momentánea admiración, sin merecer siquiera de los sabios la más mínima entrada a sus reflexiones físicas y morales” (148) cuando, en su opinión, “según la opinión más recibida, se deben considerar lo I. como unos entes que se encaminan a la mayor honra y gloria de Dios […] Lo II. a que con los extraordinarios esfuerzo de la naturaleza suelen venir estos monstruos anunciando a los hombres el justo enojo del cielo por la depravación de costumbres con que tienen ofendido al ser supremo” (Cartas históricas 149). Para Larrinaga,
el monstruo de Alemania, arrojado vivo por la boca en figura de una vívora grande de pie y medio de largo, muchas vivoritas pequeñas, y gran cantidad de huevos […] vino anunciando al monstruo de Napoleón, que de un reptil en su origen por su oscura y ruin extracción, ha venido a ser un formidable déspota de todo el mundo, por las muchas criaturas que por mejorar de fortuna, o conservar sin honor la que tenían, se han convertido en otras tantas vivoritas, y esa gran cantidad de huevos representan la diabólica sucesión de otros tanto monstruos que van a perpetuar su tiránica posteridad, si la Divina Providencia, mediante la reforma de costumbres y publica penitencia de la presente generación, no los enhuera, trastorna y aniquila en su venonosa y fatal empolladura (Cartas históricas 150-1).
En cuanto al engendro de Lima, creado en naturaleza de pájaro “sin cabeza, sin cuello, sin alas ni piernas”, se pregunta retóricamente Larrinaga,
¿Quién nos hubiera dicho entonces que este monstruo venía presagiando la ruina de esta misma España, con un Carlos IV sin cabeza para pensar lo mejor, sin alas para obrar bien, sin piernas para nadar por sí mismo y sin más cuello que el indígno órgano de Godoy, que todo lo sacrificaba a su ambición, a su gloria, a su avaricia y lascivia? ¿Quién nos hubiera dicho que este mismo Carlos por complacer a Godoy viniese a degradar a su primogénito el Príncipe de Asturias, hasta ponerlo en un escandaloso arresto en el mes de noviembre de 1807, que se erigiese en la misma corte de Madrid el indigno y malvado monstruo de un consejo sin cabeza, sin cuello, sin alas, ni pies, para acusar y calumniar en él a un cordero inocente…? (Cartas históricas 152-3).
A contracorriente tanto en lo científico como en lo político, Larrinaga terminaría convirtiendo así el singular parto de la negra Asunción en una sentida defensa del absolutismo de Fernando VII justo en el momento en el que muchos de los ilustrados limeños van a manifestarse de manera cada vez más abierta a favor de la independencia (Rodríguez García; Cañizares-Esguerra 420-37).
Las conclusiones de José Pastor de Larrinaga pueden resultar disparatadas a un lector actual – tal y como a finales del siglo XIX le parecieron de hecho al propio Ricardo Palma,– pero su interpretación escatológico-política del parto de la negra Asunción habría resultado menos extravagante en la Lima ilustrada del siglo XVIII de lo que puede parecer. En este sentido, el terremoto de Lima de 1746, que provocó la destrucción del Callao y la ruina de buena parte de los monumentales edificios de la Ciudad de los Reyes, también llevó a interpretaciones que al mismo tiempo que veían el fenómeno desde la perspectiva de la ciencia ilustrada –intentando explicar la mecánica que había llevado a los movimientos de agua y tierra – unían a él interpretaciones escatológicas, según las cuales dichos movimientos manifestaban la desaprobación divina de las costumbres de la ciudad (Walker 21-51). De la atracción de estas interpretaciones ni siquiera estuvieron libres los mayores defensores de la racionalidad y de la ilustración limeña. Así, el propio Hipólito Unanue se preguntaba, en ocasión del nacimiento de dos siameses unidos por el torax, si un feto de dos cabezas tendría también dos almas, preocupación que engarzaba a su vez con las elucubraciones religioso-científicas del padre Francisco Gonzales Laguna en su ya mencionada obra de 1781 El zelo sacerdotal. La idea de que las leyes de la naturaleza podían ser manipuladas o puestas entre paréntesis por el Dios que las había creado era asimismo un lugar común entre los ilustrados cristianos y el futuro protomédico de la república, José Manuel Valdés, recurriría a ellas a la hora de explicar los milagros de Martín de Porres. De este modo, la vida y obra del cirujano mulato José Pastor de Larrinaga nos sirve para observar no solo la manera en como individuos de castas de origen africano entraron a formar parte de los círculos científicos de la Lima ilustrada y de los debates que en ellos se daban (y con ello las relaciones entre ciencia y raza en la época colonial), sino también los entrecruzamientos de la ciencia de la Ilustración y de la del Barroco, y la de ambas con el cristianismo de finales del siglo XVIII. El que todo ello pudiera, a la postre, convivir en la obra de Larrinaga sin aparente contradicción sirve también para dar respuesta a la pregunta que probablemente muchos lectores se hayan estado haciendo desde el inicio de este artículo: ¿qué fue lo que realmente dio a luz la negra Asunción en Lima en 1804? Un engendro, el engendro sin cabeza, sin cuello, sin alas, ni pies de una ilustración barroca.
Asunción habría resultado menos extravagante en la Lima ilustrada del siglo XVIII de lo que puede parecer. En este sentido, el terremoto de Lima de 1746, que provocó la destrucción del Callao y la ruina de buena parte de los monumentales edificios de la Ciudad de los Reyes, también llevó a interpretaciones que al mismo tiempo que veían el fenómeno desde la perspectiva de la ciencia ilustrada –intentando explicar la mecánica que había llevado a los movimientos de agua y tierra – unían a él interpretaciones escatológicas, según las cuales dichos movimientos manifestaban la desaprobación divina de las costumbres de la ciudad (Walker 21-51). De la atracción de estas interpretaciones ni siquiera estuvieron libres los mayores defensores de la racionalidad y de la ilustración limeña. Así, el propio Hipólito Unanue se preguntaba, en ocasión del nacimiento de dos siameses unidos por el torax, si un feto de dos cabezas tendría también dos almas, preocupación que engarzaba a su vez con las elucubraciones religioso-científicas del padre Francisco Gonzales Laguna en su ya mencionada obra de 1781 El zelo sacerdotal. La idea de que las leyes de la naturaleza podían ser manipuladas o puestas entre paréntesis por el Dios que las había creado era asimismo un lugar común entre los ilustrados cristianos y el futuro protomédico de la república, José Manuel Valdés, recurriría a ellas a la hora de explicar los milagros de Martín de Porres. De este modo, la vida y obra del cirujano mulato José Pastor de Larrinaga nos sirve para observar no solo la manera en como individuos de castas de origen africano entraron a formar parte de los círculos científicos de la Lima ilustrada y de los debates que en ellos se daban (y con ello las relaciones entre ciencia y raza en la época colonial), sino también los entrecruzamientos de la ciencia de la Ilustración y de la del Barroco, y la de ambas con el cristianismo de finales del siglo XVIII. El que todo ello pudiera, a la postre, convivir en la obra de Larrinaga sin aparente contradicción sirve también para dar respuesta a la pregunta que probablemente muchos lectores se hayan estado haciendo desde el inicio de este artículo: ¿qué fue lo que realmente dio a luz la negra Asunción en Lima en 1804? Un engendro, el engendro sin cabeza, sin cuello, sin alas, ni pies de una ilustración barroca.
Nota:
* La investigación realizada para el presente artículo ha sido posible gracias al generoso apoyo del Consejo de Investigación para las Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá/ Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).
Obras Citadas
Alayza Escardó, Francisco. Historia de la cirujía en el Perú. Lima: Monterrico, 1992.
Bonet y Puello, José Ribilla (atribuida a Pedro Peralta y Barnuevo). Desvíos de la Naturaleza o tratado sobre el origen de los monstruos. Lima: Joseph de Contreras, 1695.
Cañizares-Esguerra, Jorge. “Racial, Religious, and Civic Creole Identity in Colonial Spanish America. American literary history.” American Literary History 17.3 (2005): 420-37.
Flores Galindo, Alberto. La ciudad sumergida: aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830. Lima: Horizonte, 1991.
Fuentes, Manuel A. Lima: apuntes históricos, descriptivos, históricos y de costumbres. Lima: Banco Industrial del Perú, 1985.
García Cáceres, Uriel. Juan del Valle y Caviedes: cronista de la medicina. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1999.
Gonzales Laguna, Francisco. Zelo sacerdotal para con los niños no nacidos. Lima: Imprenta de los niños expósitos,1781.
Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1996
Larrinaga, José Pastor de. “Carta escrita a la sociedad presentándole una disertación quirúrgica.” Mercurio Peruano147-149 (31 de mayo, 3 de junio y 7 de junio de 1792): 65-84.
---.“Segunda disertación: en que se trata si una mujer se puede convertir en hombre.” Mercurio Peruano 167-168 (9 y 12 de agosto de 1792): 230-243.
---. Cartas históricas a un amigo o apología del pichón palomino que parió una mujer y se vio en esta ciudad de Los Reyes el día 6 de abril de 1804. Lima: Imprenta de los Huérfanos, 1812.
Lastres, Juan B. Historia de la medicina peruana. 3 vols. Lima: Santa María, 1951.
Palma, Ricardo. “Apología del pichón palomino: (Tradición bibliográfica).” Tradiciones Peruanas. Séptima serie. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2007. <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34697393211281642643679/p0000015.htm#I_61_>. 17 de mayo de 2010.
Rabí Chara, Miguel. La vida y la obra singular de un cirujano criollo, primer defensor de su gremio en el Perú: José Pastor de Larrinaga (1758-ca.1821). Lima: Hospital nacional docente madre niño “San Bartolomé”, 2006.
Rodríguez García, Margarita Eva. Criollismo y patria en la Lima ilustrada, 1732-1795. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2006.
Romero, Fernando. “José Manuel Valdés, Great Peruvian Mulatto.” Pilón 3.3 (1942): 296-319.
Rosas Lauro, Claudia. “Madre sólo hay una: Ilustración, maternidad y medicina en el Perú del siglo XVIII.” Anuario de estudios americanos 61.1 (2004): 103-138.
Unanue, Hipólito. “Decadencia y restauración del Perú.” Antiguo Mercurio Peruano. Colección de escritos del anterior y presente siglo. Ed. Manuel A. Fuentes. Tomo IV. 144-190.
Valdés, José Manuel. Vida admirable del bienaventurado fray Martín de Porres. Lima: Huerta, 1863
Walker, Charles F. Shaky Colonialism: The 1746 Earthquake-Tsunami in Lima, Peru, and Its Long Aftermath. Durham: Duke University Press, 2008.
Woodham, John E. Hipolito Unanue and the Enlightenment in Peru. Ph.D. Dissertation, Duke University, 1964.
Warren, Adam. Piety and Danger: Popular Ritual, Epidemics, and Medical Reforms Lima, 1750-1860. Tesis doctoral. University of California, San Diego, 2004.

