Saunders en su comarca de nieve
Pablo De Cuba Soria, Texas A&M University
I
La voluntad estética de Mallarmé fue escribir el Gran Libro compuesto por poemas forjados en frío, esos “descensos a la  nada” e “impersonalidades” por los que apostó en su escritura; agenciamiento que luego fue llevado a los límites de una admirable esterilidad por Valéry. La Modernidad a partir de Poe piensa la imagen del poeta como una especie de herrero que forja en frío, por lo que deviene dador de una frialdad que de tanta estaticidad termina fracturándose a manera de flujos barrocos en multiplicidad de realidades, de sentidos o decires que a su vez engendran otros en un melodioso engranaje de frases. El poeta es quien piensa las palabras en sucesiones; no son órdenes superiores quienes le dictan tales pensamientos. El rayo inspirador lanzado desde arriba que pretendieron los románticos ya no tiene asidero posible o, en todo caso, tal radiación inspiradora deviene parte del pensar el texto; ahora la escritura es asida en movimientos de gélidas aguas y vientos cerebrales, de constructos del intelecto, esos movimientos descritos en varios textos por Gastón Bachelard y que corresponden con un desplazar de lo barroco. El frío es el distanciamiento necesario para poder deconstruir/desarmar el mundo en la búsqueda de nuevos órdenes. El poeta usa la frialdad para despojarse de sentimentalismos y de excesos de apego a su tradición con el objetivo de provocar quejidos en el lenguaje, acaso la única compasión posible que se puede permitir. La lengua tiene que sufrir, debe experimentar cómo sus estructuras gramaticales padecen las arremetidas de formas del decir/disponer insólitos.
nada” e “impersonalidades” por los que apostó en su escritura; agenciamiento que luego fue llevado a los límites de una admirable esterilidad por Valéry. La Modernidad a partir de Poe piensa la imagen del poeta como una especie de herrero que forja en frío, por lo que deviene dador de una frialdad que de tanta estaticidad termina fracturándose a manera de flujos barrocos en multiplicidad de realidades, de sentidos o decires que a su vez engendran otros en un melodioso engranaje de frases. El poeta es quien piensa las palabras en sucesiones; no son órdenes superiores quienes le dictan tales pensamientos. El rayo inspirador lanzado desde arriba que pretendieron los románticos ya no tiene asidero posible o, en todo caso, tal radiación inspiradora deviene parte del pensar el texto; ahora la escritura es asida en movimientos de gélidas aguas y vientos cerebrales, de constructos del intelecto, esos movimientos descritos en varios textos por Gastón Bachelard y que corresponden con un desplazar de lo barroco. El frío es el distanciamiento necesario para poder deconstruir/desarmar el mundo en la búsqueda de nuevos órdenes. El poeta usa la frialdad para despojarse de sentimentalismos y de excesos de apego a su tradición con el objetivo de provocar quejidos en el lenguaje, acaso la única compasión posible que se puede permitir. La lengua tiene que sufrir, debe experimentar cómo sus estructuras gramaticales padecen las arremetidas de formas del decir/disponer insólitos.
Lo frío también libera/defiende al escritor de otra de las trilladas afirmaciones de lo sentimental: el principio ético en la literatura. El artista tiene que provocar difíciles tensiones/desacomodos, no simples gustos. Hay que dinamitar/eclosionar las gramáticas precedentes para alcanzar la devastación que engendre entonces otras miradas y ruidos novedosos. Hay que profanar toda religión idiomática; cortarle la lengua a sus dioses, dejarlos mudos/en silencio para que entonces se escuchen otros ruidos/resonancias. Toda frialdad genera un principio de distanciamiento, umbral necesario para despojar todo ardor sentimental. “Se debe poseer un espíritu de invierno /para observar la escarcha y las ramas /de los pinos cubiertos de nieve //y haber pasado frío mucho tiempo /para mirar los enebros cubiertos de hielo” [W. Stevens]. Asimismo, ningún sistema de valor ético tiene espacio cuando el poeta se enfrenta a su idioma/su mundo. En ese sentido Gottfried Benn señaló con su habitual lucidez: “con la materia poética no me une ninguna moral”.
El frío congela/vuelve témpano cualquier lágrima que reduce el poema a sonidos y/o lloriqueos comunes. “El espíritu tiene que mantenerse frío, si no, se vuelve familiar” [Benn]. Mas lo que sí asiste al poeta es la emoción cuando se emprenden/logran tales resonancias inéditas. Emoción, no sentimentalismo. A la familia discursiva (la tradición) hay que cubrirla con emergentes nevadas léxicas para lograr el encuentro con otros límites que a su vez engendran la melodía/el tono/el decir diferente. El mismo Mallarmé lo resumió en unos versos: “Nos separa toda una época, y, ahora, una comarca de nieve”. (La misma afirmación presente en la actitud de Casal. “La misteriosa dulzura del frío en que se penetra por secreta vocación”, como señala un poema de Lorenzo García Vega.)
Y cuando se pretende poner en crisis al lenguaje/la tradición, otra estrategia no queda que volver sobre él (o ella), retornar a las diferenciaciones instituidas, a las estructuras arraigadas en el lenguaje, para sólo entonces alterar esos tejidos idiomáticos o disponer de otros modos los archivos —sean literarios, artísticos, históricos, científicos…— que nos fijan. No somos Adán despertándose y pronunciando la primera palabra del mundo, nos condiciona un background cultural que debemos repensar/rearmar. Tal como lo intentó Nietzsche. Realmente lo que hizo el genial loco de Röcken fue lograr un nuevo tono para el pensamiento, para el decir reflexivo. Poco importa su supuesta pretensión de subvertir los valores, su verdadera empresa resultó un lenguaje inédito del pensar. La subversión de valores era la máscara, la puesta en crisis de la tradición del pensamiento mediante un nuevo decir fue su razón de ser, su apuesta por la inmortalidad, su estrategia de auto-conservación. (Todo gran pensador/escritor lo que pretende es auto-conservarse; que sus individuales cadencias/resonancias idiomáticas lo sobrevivan.) Y Nietzsche necesitó de ese principio de lo frío para emprender su intentio. “Para Nietzsche el aire debía ser frío y agresivo, aire de las cumbres. Un frío que corresponde al anhelo de soledad o elevación” [Bachelard]. Sí: para el pensador de El aire y los sueños Nietzsche devino el poeta-pensador del aire frío. Poesía y Pensamiento se enrocan/forjan en las expresiones de la frialdad para producir —y no precisamente crear— el poema.
La poesía moderna —desde Góngora y Quevedo en la tradición hispana, y desde algunos de los metafísicos del siglo XVII en la inglesa; dos siglos antes de Poe— exigió no sólo la escritura del poema, sino también una concientización que “delatara” los procesos de elaboración poética. Tanto el hacer el texto (el pensar su estructura, tono y sentidos) como el texto ya “escrito/terminado” (el resultado), dejan de ser simplemente los dos momentos de la escritura para devenir ambos —aunque sin perder por supuesto su interrelación— dos poemas que también siguen siendo uno/el mismo. Es debido a ese proceder que ensayo y poesía parecen determinar el oficio del poeta moderno. Todo poema se ensaya, el texto es un ensayar en sí mismo: “Este poema infinitamente elaborándose” [W. Stevens].
II
La obra poética de Rogelio Saunders —como de gran parte de los escritores que formaron el grupo Diáspora(s), más allá de diferencias y encuentros estéticos— es continuadora de tales pleamares del quehacer lírico que la Modernidad inicia. Sus poemas se sostienen en una tonalidad de lo frío. Una frialdad rizomática heredada de impulsos/desplazamientos barrocos. Traduzco: los siguientes versos bien pudieran leerse como testamento de su manera de obrar la escritura: “regreso entre la niebla matinal al jardín de símbolos” [“El jardín de símbolos”]. Niebla, jardín, símbolos, he aquí el frío engendrando el despliegue barroco, los mecanismos internos haciéndose visibles en la continuidad léxica que conforma el poema. El barroquismo se manifiesta de dos maneras: tanto a) en un plegar de significados que terminan anulando cualquier principio antitético, como b) a manera de acumulación de sentidos. Veamos cómo.
En el verso citado arriba se produce ese movimiento de abolición de pares/significados antagónicos. Ese “regreso entre la niebla matinal” conjuga iniciar y retornar en una misma acción, es el verbo desplegándose en dos sentidos pero al mismo conservando su accionar independiente; es decir, se regresa entre “la niebla matinal” que es retorno de los primeros compases de la mañana, del despertar/hacer de la luz, de los maitines). La sempiterna vuelta al iniciar. Todo nacimiento se sostiene en el retorno, y viceversa. Mas la tensión/distensión barroca no se detiene: inmediatamente después la secuencia gramatical del verso se induce otro repliegue con ese arribo “al jardín de símbolos”, adentrándonos ahora en otro nivel que ya ha dejado los pliegues originados en los flujos gramaticales para dar paso a los pliegues generados en el campo semántico. Así leemos/escuchamos el mismo proceder en otro momento del poema:
El imperio de la medida, de la evidencia trágica,
en traje de rombos, de agujas esferoidales,
de lo divino oscuro sufriendo y alejado,
como los dedos gordezuelos que bailan en el aire
y así entonando van el arrastrarse de los pies
sobre los cuadros luminosos vencidos por las algas.
He aquí un tratamiento sintáctico difícil, pero a la vez estimulante gracias a ese extraño tono provocado por los desplazamientos barrocos. “El imperio de la medida, de la evidencia trágica” o el cálculo/la exactitud poética que pretendió Valery más la taxonomía de la tragedia hecha por Aristóteles en su Poética (permítanseme las analogías anteriores), se ven arrastrados en un tempo poético de “traje de rombos, de agujas esferoidales”. No estamos ante una simple negación de sistemas poéticos anteriores, sí ante una asimilación deconstructiva de los mismos. (El Barroco siempre arma a base de destrucciones.) Esos archivos —que Alfonso Reyes llamó “las fuentes ideales”— son reinsertados en este otro decir/escuchar de frases que a su vez arman otras pequeñas/enormes naturalezas.
Pero no nos olvidemos de lo frío. Ese fraguar de elementos siempre recurre a la frialdad/distanciamiento como materia que articula. Hay conciencia del proceder y de los archivos que el texto trasmuta. Incluso en el mismo poema que hemos citado, sale a escena la personificación del frío:
Y en la pausa abierta al dudar presentiría a Mefistófeles,
bien por la invocación, bien por el alineamiento de los barriles,
en el «Qué bien se está aquí» que devora y desaparece
rápido como el fósforo que encienden los estudiantes en la caverna.
La aparición mefistofélica es reminiscencia personificada del frío. La alusión al “viejo libro de los Buddenbrook” hecha en el mismo poema versos antes, nos da una clave de lectura en su sentido invernal. Propongo un inventario (siempre barroco) para traducir mi idea: los Buddenbrook, Thomas Mann, Fausto, la memorable escena en que Mefistófeles se le aparece a Adrian Leverkühn en un temblor frío para pactar su destino, Nietzsche y Wagner, la música. Sí, Saunders traza en el poema varias líneas de interrelaciones que termina en multiplicidad de curvaturas (la recta/el friso de 90 grados que se va desgastando por el accionar del impulso barroco), las cuales a su vez, en ese proceso de pliegue-repliegue, engendran una nueva tonalidad vigilada por el frío. El poeta rehúye caminos trillados y decires fáciles —“No dejes nacer esa esperanza, húndela. /Seguramente en ti hay otras fuerzas”, dice Saunders en otro de sus poemas—, de sentimentalismos que se ahogan en su propio gimoteo, por lo que trabaja su materia a manera de palimpsestos o intercambios (nueva distribución/estabilidad) de archivos para lograr un límite extranjero que también sea un tono inédito. Tonalidad/decir que no se detiene con el punto final del texto. En su culminación el poema convulsiona, continúa replegándose más allá (o acá) de la concatenación de palabras y/o signos de puntuación. Precisamente la estrofa que cierra el poema que hemos estado leyendo no acaba en su punto final, sino que crece/persiste en su retumbar/ramificar de la belleza en nuestras cabezas:
Habríase comprendido entonces la huida de la palabra.
Alejada del cielo y solitaria en su duda,
del recordar sin fin dolor como una orquídea
atravesando el lento mar traída hasta la puerta,
y allí sólo del baile la evocación y el símbolo,
fragmentariedad del día negado a las metamorfosis,
de la música descendido al preguntar incesante,
belleza petrificada por sus germinaciones.
En otras piezas de la obra de Saunders ese principio barroco continúa desarrollándose, se intensifica. Asimismo el frío redobla su vigilancia. Pero antes de leer otros textos, quisiera discurrir/repetirme un tanto más en torno a esa idea obsesiva de lo Barroco. El Barroco en literatura actúa en esos dos niveles: en el gramatical (la puesta en dificultad de movimientos fónicos y sintácticos precedentes), y en el nivel semántico, de significados (construcción de un nuevo orden del mundo a través de las palabras). Pliegues/flujos de la destrucción fonética y sintáctica; pliegues/flujos de la destrucción de los sentidos del universo. Mas ambos niveles resultan impensables por separados, no se pueden aislar como pretende la lingüística. Los sonidos que se levantan en el primer nivel, son los que retumban en/componen ese mundo del segundo. Ejemplifiquemos la idea anterior en otro poema de Saunders. Cuando leemos/escuchamos: “fluido, fluir fluido, fluido fluir fluido del flujo /y el reflujo, y las montañas al fondo: colinas como elefantes blancos” [“Égloga en el bosque”], nos asiste ese resorte entre lo fonético/sintáctico y lo semántico que provoca el repliegue o bifurcación interminable del barroco. De la melodía lograda de ese fluir y refluir de efes se desprenden “las montañas al fondo: colinas como elefantes blancos”. Es decir, la cadencia alcanzada entre los pliegues de las estructuras fonéticas y sintácticas, terminan haciéndose eco en la imagen, la cual ya no sólo es visible, sino también escuchable.
de lo Barroco. El Barroco en literatura actúa en esos dos niveles: en el gramatical (la puesta en dificultad de movimientos fónicos y sintácticos precedentes), y en el nivel semántico, de significados (construcción de un nuevo orden del mundo a través de las palabras). Pliegues/flujos de la destrucción fonética y sintáctica; pliegues/flujos de la destrucción de los sentidos del universo. Mas ambos niveles resultan impensables por separados, no se pueden aislar como pretende la lingüística. Los sonidos que se levantan en el primer nivel, son los que retumban en/componen ese mundo del segundo. Ejemplifiquemos la idea anterior en otro poema de Saunders. Cuando leemos/escuchamos: “fluido, fluir fluido, fluido fluir fluido del flujo /y el reflujo, y las montañas al fondo: colinas como elefantes blancos” [“Égloga en el bosque”], nos asiste ese resorte entre lo fonético/sintáctico y lo semántico que provoca el repliegue o bifurcación interminable del barroco. De la melodía lograda de ese fluir y refluir de efes se desprenden “las montañas al fondo: colinas como elefantes blancos”. Es decir, la cadencia alcanzada entre los pliegues de las estructuras fonéticas y sintácticas, terminan haciéndose eco en la imagen, la cual ya no sólo es visible, sino también escuchable.
En el mismo poema “Égloga en el bosque” se manifiestan también otros principios de lo barroco. En su libro Renacimiento y Barroco, Heinrich Wölfflin lleva a término un admirable estudio de los principios estéticos y estructurales de la arquitectura en la época barroca. Si bien el pensamiento de Wölfflin toma como objeto de estudio precisamente la expresión arquitectónica, lo hace llegando a conclusiones morfológicas de la expresión barroca independientemente de condicionantes sociales y/o históricas. Desde ese principio de intelección artística, lo barroco para él es una especie de energía morfológica atemporal que aparece indistintamente en cualquier época y espacio. O sea, hay un barroquismo griego, uno latino, uno medieval, etc., y que siempre regresa con sus múltiples máscaras. (La misma idea que Eugenio d’Ors desarrollaría décadas más tarde en su libro Lo barroco.) Muchos de los principios wölfflinianos pueden leerse también como sostenes de otros géneros artísticos. Bajo ese principio intelectivo bien podrían rastrearse algunos de esos rasgos/características de lo barroco construidos por Wölfflin en esa arquitectura léxica que es “Égloga en el bosque”; poema/catedral cimentado con “ladrillos de buena calidad”, como diría Brodsky a propósito de un texto de Auden.
Examinemos entonces algunos fragmentos del poema recurriendo, según sea pertinente, a las ideas (lo frío, lo barroco) que se han expuestos a lo largo de este ensayo, incluyendo ahora algunos fundamentos wölfflinianos. Desde el mismo título del poema, “Égloga en el bosque”, ya contamos con la primera extrañeza insertada, el uso de un género lírico como la égloga, desarrollado en la tradición hispana —rescatada del imaginario grecolatino, de Teócrito a Virgilio, y luego de la tradición italiana boccacciana—, sobre todo durante el Renacimiento en piezas de Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, y Lope de Vega. Pero es justamente Garcilaso el resorte, ya que en sus églogas, como bien destacó Lezama en su ensayo “El secreto de Garcilaso”, es donde ovulan los gérmenes de ese barroco llevado a límites insospechados años después por Góngora y Quevedo. Lo conceptual y lo culterano ya se entrelinean en la obra de Garcilaso. Por ello Saunders recurre conscientemente a la égloga, ya una forma poética de por sí barroquizante, tanto en su sostén formal (convivencia de marcos poéticos y narrativos, de lirismo y conceptualismo, de ritmo y dialogismo) como de significados (motivos bucólico-amorosos y bélicos), para entonces trabajarla/quebrarla en la edificación del poema, por otros derroteros/motivos, desde otra cadencia/prosodia, como pronto veremos en el andar del texto.
Ya el título deviene un afluente de propuestas de sentidos —sí: toda escritura tiene que iniciar en el título, incluso si está ausente—, de “un alargamiento de la base” [Wölfflin]: porque no sólo es barroca la forma lírica escogida, sino además su inserción “en el bosque”, espacio natural/poético rizomático por antonomasia; por lo que la égloga continúa inmediatamente después, sin tomar pausa, su despliegue/ramificación barroca. O, en todo caso, la aparente pausa vendría a ser el epígrafe de Pasolini —“he vivido en medio de un poema lírico, como todo obseso”—, que no hace más que remitir/confirmar el precepto lírico con el que Saunders trabaja: un lirismo barroco conceptual forjado en frío. Así el poeta principia su texto, cimienta los soportes de su edificación/arquitectura léxica.
El iniciar de los versos, in medias res —tanto por los puntos suspensivos como por la connotación del sustantivo “cansancio”, que es consecuencia y no causa—, resulta un continuum de ese “alargamiento de la base” o prolongación de los objetos/sujetos actuantes; sujetos que a su vez devienen predicados, en su accionar constante. El sujeto no desaparece, mas ya no rige debido a una proliferación de sujetos por todas partes, prolongándose en su accionar prosódico. El centro se pierde, dando lugar a posteriores fragmentaciones siempre en proliferación en el andar del poema. Sobre este proceder Gilles Deleuze ha señalado que precisamente en los territorios barrocos “se ha perdido todo centro [en beneficio de] una arquitectura de la visión; [así] el estatuto del objeto sólo existe a través de sus metamorfosis o en la declinación de sus perfiles”. Veamos cómo se da ese derivar en el poema:
…ese cansancio
de tener que ser nuevamente el padre, cuando se está
condenado a ser eternamente el hijo,
el hijo, pues, que no volvió de la guerra,
o que volvió demasiado pronto
(el que regresa, regresa siempre demasiado pronto,
debió decir la señora, plumero en mano, mirando el vacío
apenas desordenado del cuarto de Jacob,
En efecto, el sujeto llamado a ser protagonista del argumento de la égloga se anula desde un inicio, ya que teniendo “que ser nuevamente el padre”, “se está condenado a ser eternamente el hijo”. En todo caso, los personajes que dialogan —siempre a través de una lengua lírica— en estos versos son el concepto y la imagen: el padre-hijo y los regresos; “la señora, plumero en mano”, y “el vacío apenas desordenado del cuarto de Jacob”. Aquí, con la alusión al personaje de la novela homónima de Virginia Woolf, se introduce un nuevo afluente o pliegue que es también dador de sentido/estiramiento barroco —principio/ley de agregados sin límites—. Justo con esa obra la escritora del llamado «Círculo de Bloomsbury» inicia su ciclo de novelas polifónicas, donde varias voces —y no una regente— articulan la melodía/el tono en la que avanza la narración. Por lo tanto, ya habitamos una égloga inédita, deudora pero ante todo distante de aquellas renacentistas de un dialogado lirismo bucólico/idílico. Ahora quienes preciso dialogan son concepto e imagen, los cuales a su vez tampoco se instituyen como rectores, sino que se metamorfosean insistentemente, a manera de “peldaños curvos que avanzan” [Wölfflin]. Así el argumento e historias posibles del poema quedan dejados de lado/tachados desde el comienzo; la nueva estabilidad/orden provocado por tales sujetos-predicados en su dialogar sui generis, son lanzados hacia el agenciamiento de una cadencia extraña/extranjera. Sí: el proceso de edificación/estructuración barroca alcanza la inquietante connotación estética justo en el momento en que ese proceder descrito ha erosionado al lenguaje y entonces se escuchan frases de un idioma diferente, fluyen las resonancias de una forastera melodía. Todo escritor —sea poeta, narrador y/o pensador— termina encontrando su voz (voces) en el reino de la prosodia; trasmuta sus experiencias/prácticas/obsesiones en materia prosódica.
Volvamos al poema:
un apenas milimétrico, un leve
desplazamiento a la izquierda o a la derecha,
y la risa breve tapada por una mano aristocrática,
desenguantada, estéril, transparente, la mano
de una loca, en efecto: relatos, escrituras),
siempre de un impulso, siempre proveniente,
siempre, siempre, siempre, siempre,
Hacia “la izquierda o a la derecha”, el sentido de dirección caduca porque en la lógica del poema esos opuestos carecen de significación antitética. Asimismo, ese “apenas milimétrico” y el “leve desplazamiento” siguen delatando el improntum barroco basado en un proceso de contención-distensión, lo “leve” termina causando una tirantez violenta que da lugar a esa serie de metamorfosis de conceptos e imágenes. Wölfflin describe ese proceso como el “tratamiento de la materia por masas y agregados”. La adjetivación proliferante —“aristocrática, desenguantada, estéril, transparente”— que califica/se desprende del término mano, convierte a este sustantivo en materia porosa/detonante, así lo que es “mano aristocrática” muta en “mano de una loca” que también son “relatos, escrituras”. Y la repetición del adverbio “siempre” viene a testimoniar lo consciente y meditado del proceso de escritura: el poeta se sirve de ese mecanismo para explicitar de qué manera ordena su mundo, “siempre de un impulso, siempre proveniente” de un baile barroco entre imagen y concepto.
El poema continúa:
en una manual escolar: diferencia entre pico y colina,
incomprensible, específicamente alto,
volando en todos los mapas, en todos
los agrafismos levantado en diafragma, en diadema,
en exodografía, en lírica prórroga,
pero frío, lento, exacto en tanto incógnito émulo
del despiadado sol hermano hermano,
tranquilo, así, en el trivium (la tribuna) de la nada,
arropado en el blanco despiadadamente simple,
En este fragmento —especie de sinécdoque de una de las estrategias poéticas de Saunders presente en toda su obra—  el poeta va ejerciendo una doble acción de crítica y autocrítica mientras va edificando el poema; es decir, se va construyendo y al mismo tiempo deshaciendo/deconstruyendo, de manera tal que posibilita que aquella primera edificación fraseológica/prosódica se desarme para dar lugar/escape hacia otra armazón, en movimientos turbulentos sin frenos, semejante a la acción que procuró Lezama: inaugurar una cascada en el Ontario al darle la vuelta al conmutador del cuarto. Traduzco: lo que un instante era “incomprensible, específicamente alto”, luego deviene “frío, lento, exacto en tanto incógnito émulo/del despiadado sol hermano”. (Metamorfosis, metástasis constante; el barroco es una estética cancerígena, y hasta en ese sentido subvierte el campo de connotaciones semánticas, colocando la acción de hacer metástasis más allá de bien y del mal.) Y además, con esa presencia de “lo frío” —un frío “exacto”, correspondiente a ese ideario mallarmeano—, Saunders se adentra en su habitus poético, en su comarca de nieve; o como señala otro verso, en su “viernes sinfónico”.
el poeta va ejerciendo una doble acción de crítica y autocrítica mientras va edificando el poema; es decir, se va construyendo y al mismo tiempo deshaciendo/deconstruyendo, de manera tal que posibilita que aquella primera edificación fraseológica/prosódica se desarme para dar lugar/escape hacia otra armazón, en movimientos turbulentos sin frenos, semejante a la acción que procuró Lezama: inaugurar una cascada en el Ontario al darle la vuelta al conmutador del cuarto. Traduzco: lo que un instante era “incomprensible, específicamente alto”, luego deviene “frío, lento, exacto en tanto incógnito émulo/del despiadado sol hermano”. (Metamorfosis, metástasis constante; el barroco es una estética cancerígena, y hasta en ese sentido subvierte el campo de connotaciones semánticas, colocando la acción de hacer metástasis más allá de bien y del mal.) Y además, con esa presencia de “lo frío” —un frío “exacto”, correspondiente a ese ideario mallarmeano—, Saunders se adentra en su habitus poético, en su comarca de nieve; o como señala otro verso, en su “viernes sinfónico”.
Pero regresemos a la idea de “movimientos turbulentos”, ya que no la introduje gratuitamente o por pura intuición, sino para conectarla con el concepto de Wölfflin según el cual el barroco “constituye una forma turbulenta que siempre se nutre de nuevas turbulencias y sólo acaba como espuma de una ola”. Es constante en los poemas de Saunders ese impulso lírico disparado en cualquier dirección, desplegando/bifurcando, sin embargo no se debe confundir con un flujo de conciencia surrealista; cuando se leen sus poemas se experimenta a pesar de lo proliferante un control sobre el devenir fraseológico. El poeta siempre piensa/hace/ensaya el texto, no deja que se le escape de su tutela, de su oír y mirar críticos y autocríticos de sí mismos. En casi la totalidad de la producción poética de Saunders experimentamos esos mundos barrocos/fríos en los que nos introduce, mas siempre bajo la tutela/guía de una razón lírica. Creo que este fragmento lo ejemplifica:
nosotros: ratas, líquenes, insectos, polímeros, espiroquetas,
creciendo, inextricando, territorializando y desterritorializando,
já já, reímos y crecemos, desconstruimos al mismo tiempo que proliferamos
en todas direcciones: virtuocitos colmados de trayectoria,
en avenidas perfectas que avanzan infinitamente en milimétrica
y aleatoria formación de ejércitos transparentes de Entropía,
sin comienzo ni fin, sin segundas intenciones: en claro verso, en diverso
claro abierto en el pre-claro bosque, semillero de legiones,
de tersos léxicos lógicos e hiperlógicos, perpléxicos y parapléxicos,
un pie hacia la izquierda y otro hacia la derecha, bastón en mano,
discurseando, pedorreando, golpeando en la lógica cabeza,
Por otro lado, la distribución tipográfica de “Égloga en el bosque” —como en otros textos de Saunders— responde también a un fundamento barroco, lo que Wölfflin describiría como “la tendencia de la materia a desbordar el espacio, a conciliarse con lo fluido”. Al poeta no le condiciona el capricho o el afán del experimentar en sí, sino que cada alargamiento o estrechez de un verso, cada cambio en el tipo de letra, cada onomatopeya, incluso cada espacio en blanco, responde a la renovada distribución de elementos (de la materia) que el poeta pretende. Toda resonancia exige una espacialidad que le corresponda para poder fluir. Por ello “Égloga en el bosque” es un poema de largo aliento; una arquitectura léxica barroca fraguada en frío que se desborda/inunda todos los espacios posibles de la página/del mundo. Esas ramificaciones que se lanzan a aprehender el espacio aseguran la proliferación de voces/resonancias y sus inmediatos efectos en el ojo/oído del lector. Por lo tanto, los posibles significados/interpretaciones del texto quedan relegados a un segundo plano, como debe ser en toda gran escritura; en su momento lo dijo Rilke: “no estamos muy seguros, no nos sentimos /en casa en el mundo interpretado”. Queda entonces una especie de zona sinfónica proyectando sus troqueles de pliegues melódicos. Así se pierde toda posibilidad de función teleológica del poema; lo que hay es la persistencia barroca de plisados rítmicos forjados en frío:
extraño helecho lechoso plantado en el bosque helado,
como una esponja de mar en trabazón insólita con un pez serrucho,
como si hubiera estrellas, y mar, y verde tardío entrando como el sol
por una persiana: sol subdividido
en lengua corroyente, en diente afilado, diminuto,
simétrico, milimétrico, terriblemente eficaz, auténtico corta-frío: chac
chac chac,
y: chac chac chac chac,
como una música última (y primera)
sonando dentro del hueco y polvoriento corazón,
obsoleto, puesto a un lado, librado a su indecencia,
a su desidia, a su paraqué y su desdecuándo,
Sí: un poeta no puede escapar de las dictaduras del ritmo. Cada estiramiento o corte de segmento/verso responde a una función estilística pero ante todo prosódica. Y la marcha rítmica de la escritura corresponde a la cosmovisión del autor. Al leer otro poema, “Canto de lo inmóvil”, comprobamos igualmente los principios/mecanismos estético-poéticos de Saunders. El título de por sí es una paradoja que contiene el sentido del texto: la intelección barroca de la escritura y del mundo. Una inmovilidad/quietismo que se canta; es decir, lo inmóvil moviéndose en el ritmo que edifica/sostiene al poema. Así principio y final se enlazan en/desde una misma obsesión, en ese idéntico/extranjero proceder que en estas páginas hemos examinado:
Puedes imaginar el momento en que sólo había selva. El momento en que el terreno fue desbrozado. El momento de la tierra, el momento de la arcilla, el momento del polvo. Momento sin transcurso.
Momentum.
[…]
…el papel y la mano y las palabras que se forman como el móvil canto de lo inmóvil, que no comienza ni acaba, no termina ni recomienza, no dice sí ni no, no deduce ni dictamina, no es ciudad ni selva, no es visión ni ojo, no es ni tú ni yo.
No está en movimiento
ni inmóvil.
Sólo
imaginación
imaginaria
imagina.
III
En su biografía del pensamiento de Nietzsche Rüdiger Safranski señala que para el pensador alemán el verdadero mundo era la música, porque sin ella “la vida sería un error”. En otro momento del libro, cita un aforismo del autor de El nacimiento de la tragedia con el que quisiera agregar —y de igual manera resumir/concluir— una última idea sobre la obra poética de Rogelio Saunders. “La melodía infinita, perdemos la orilla, nos entregamos a las olas […] Así viven las olas, así vivimos nosotros los que tenemos voluntad […] ¡Oigan bien! Ustedes y yo somos de un mismo linaje, nosotros tenemos un misterio.” En esas resonancias nietzscheanas se ha educado el mirar y el escuchar lírico de Saunders. A partir de esa voluntad él ha emprendido su cruzada contra presupuestos establecidos del lenguaje poético, contra los atascos de la tradición. Lo frío y lo barroco que sostienen sus poemas son herederos de ese pensar/balbucear inédito de los elementos y relaciones que estructuran el universo, de esas olas melódicas que Nietzsche percibió. ¿Será obra de la casualidad que uno de los poemas de Saunders —el que además cierra esta antología— sea un homenaje al genial loco de Röcken, y a la vez un testamento de entelequia poética? Leamos/escuchemos el poema “A Nietzsche”, y volvamos a empezar:
...pero me cansé de caminar, ya que así tampoco conseguía hacer comprender. Ah! eso, el horror. ¡Y el frío! El borroso contorno del jinete, del caminante, el después muerto curvado a un lado del camino, y el polvo en los cuellos alzados.
* * *
Rogelio Saunders/ 10 poemas*

El jardín de símbolos
Como si una mano al cielo arrebatara,
tal vez entonces dudar se detendría,
y el destino, buscado y encontrado,
disolviéndose del día en diminutas formaciones,
no volvería —dorado, sempiterno—
a prometer sus símbolos de agua,
vencido por lo claro indiviso y lo casual.
El imperio de la medida, de la evidencia trágica,
en traje de rombos, de agujas esferoidales,
de lo divino oscuro sufriendo y alejado,
como los dedos gordezuelos que bailan en el aire
y así entonando van el arrastrarse de los pies
sobre los cuadros luminosos vencidos por las algas,
recordaría que la tristeza también puede ser deliciosa,
una vez más extático en el borde de lo natural.
Y a la pregunta que baja como el rayo a través del árbol,
pregunta sin el alivio del rezo,
a la que no sigue la mano amiga en el dibujo
doloroso de sus venas, y donde lo infantil tiene un reír grotesco,
no le seguiría por eso una respuesta,
un apartarse de la cortina que daba al campo donde
sin detenerse para descansar el hijo del sol se inclina
y ve en un relámpago negro la belleza del animal,
doblado el cuello en el esfuerzo poderoso.
¿Dónde tan lejos? ¿Dónde más y más lejos?
¿Dónde acaba la lentitud? ¿Dónde puede acabar lo que no termina?
Si habría entonces dolor, acaso no podría saberse,
pues no se trataría del dudar, sino de la constancia,
de inscribir en el viejo libro de los Buddenbrook un nuevo matrimonio,
e impávido mirar hacerse la forma en el vacío
hasta que la quiebra sonase a un acostarse con la risa,
extendida como un relámpago en la oscuridad y con nombre de diosa, regreso entre la
niebla matinal al jardín de símbolos.
A1 término del regresar del cielo gris la puerta,
más próxima de la imaginación que de la inicial dorada,
acaso Fausto, apoyado, senil, aún vigoroso,
vería la jarra balancearse sobre la inmóvil cabeza
y preguntase, a Wagner, insomne, con palabras de sueño: ¿No es esto, amigo de la
verdad, lo que llamamos destino?
Y en la pausa abierta al dudar presentiría a Mefistófeles,
bien por la invocación, bien por el alineamiento de los barriles,
en el «Qué bien se está aquí» que devora y desaparece
rápido como el fósforo que encienden los estudiantes en la caverna.
«Ni Fausto, ni Mefistófeles. Es sólo un cráneo, Monseñor.
Polvo y murciélagos.»
De donde, con la carcajada del clérigo,
empezaría a hablarse otra vez de lo mucígeno,
como un borracho que retrocediera hasta el borde de una tumba,
de la nada sin asombro él únicamente oficiante
en el laberinto circular con robledales góticos.
Habríase comprendido entonces la huida de la palabra.
Alejada del cielo y solitaria en su duda,
del recordar sin fin dolor como una orquídea
atravesando el lento mar traída hasta la puerta,
y allí sólo del baile la evocación y el símbolo,
fragmentariedad del día negado a las metamorfosis,
de la música descendido al preguntar incesante,
belleza petrificada por sus germinaciones.
Carta a Leda
Tampoco es vana correspondencia el escribirte,
 ya que tus senos transparentes y oblicuos
ya que tus senos transparentes y oblicuos
no sólo me recuerdan los ojos de Glauco,
los círculos de fuego de la sabiduría,
sino que este mismo calor así consume llorando,
clamando múltiple.
La piel del fénix. Oh, la piel del fénix.
Oh la boca del cisne. Oh Leda.
Y luego estaba también este gemido
sin movimiento de la flor; el rosa pálido
entre el amarillo en agraz y el rojo estremecido.
Allí el doblez, allí el cielo ondulado,
el mar espeso en la copa colmada.
Tristemente, lentísimamente,
y luego tan gutural, tan rápido.
Olvido, Leda. Todos los rayos del crepúsculo
eran un torbellino de oro en tu garganta.
Fuego pálido en la piedra de Carrara.
Según Updike, en el momento en que el Centauro
hunde la cabeza en la montaña de Venus,
encuentra allí el estupor, la centella que huye.
La tenuidad, la atenuación, el tembloroso vórtice.
Seddenda et percipit.
La plenitud es vacío, Leda.
El sol es agonía.
Somos exploradores de lo que no cesa.
Amantes, interrogadores del cansancio.
Unos ojos nos miran como desde un horno.
Son los ojos del Océano.
El limbo del abrazo dura siglos.
Hondo misterio es este
sí de la cabeza que recuerda
una caída enloquecida de caballos
y el fragor espumoso del abismo.
Salve, Leda. Lejana próxima.
Hija y hermana. Madre numinosa.
Libertad apresada en la torpeza del otro.
Canto de la esposa en el follaje profundo.
Oigo el susurro de tu voz entre las briznas de hierba
y voy hacia mis sueños como quien posee la cantidad justa.
Tu voz es a la paz lo que el silencio al olvido.

Vater Pound
Vater Pound escribía sus instrucciones sobre la Poesía
sentado junto al fuego del hogar en un Medio Oeste ya sólo imaginado,
en la cabaña de troncos rodeada de abetos o de pinos,
con una manta escocesa sobre las piernas quebradas.
Le debo el fantasma inocente de Sexto Empírico
y silenciosos desplazamientos de alejandrinos licenciosos.
La luna blanca y el búho sobre el pico del abeto.
Fragilidad, tu nombre es Mr. Pound.
Un niño convencido de la justeza del Universo
y equivocándose siempre, sin embargo,
como una rosa bebiendo entre las dunas.
Pecoso y luego greñudo. Pecoso y luego.
Infinitamente greñudo.
Un viejo salvaje y frágil.
La importante distribución de los lados y la altura.
El búho blanco y la luna sobre la rama del abeto.
La barba circundando el rostro como un mar circundando una isla,
como un bosque sepultando una casa.
Pelos. Pelos. Pelos.
La dificultad de transmitir un conocimiento.
La dificultad de hablar en nombre de los otros.
La imposibilidad de ser hasta el fin uno mismo.
La imposibilidad. Oh la imposibilidad.
Siempre la imposibilidad, la sinusoide del trigrama.
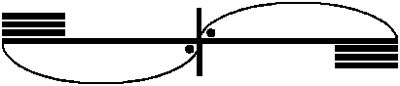
Abeto |
Luna |
||
Casa |
Búho |
||
Anciano |
Hoja pintada |
||
Mono |
Arroyo |
||
No Mussolini |
No Adams |
No Gesell |
No Confucio |
No Cavalcanti |
No Dante |
No Ovidio |
No Homero |
No________ |
No________ |
No________ |
No________ |
Y entonces, de pronto, por así decirlo, Mr. Pound desaparece.
Mr. Pound disappears.
Haciendo honor a su nombre se hundió en el marasmo de la Oikonomía.
Inextricable, inexplicable.
¿Es así como uno se vuelve loco?
¿Es así como uno se vuelve loco?
¿Loco, loco, loco, loco?
¿Y por qué todo es tan frágil, tan disperso, tan híbrido?
¿Cómo cortar de una vez la cabeza verdadera de la hidra?
Mr. Pound paseándose por una calle de Londres.
Mr. Pound subido sobre el pretil de un puente.
Mr. Pound haciendo cabriolas en una ventana de Pisa.
Mr. Pound en su celda: un ideograma trazado rápidamente sobre la cal.
Mr. Pound un poco antes: colgado de una rama y chillando a la luz de la luna. Chillando
de terror, balanceándose entre el follaje, una risa extraña, hi, hi, hi, hi, hi, advirtiendo a
los que pasan, a lo lejos, por el cruce de caminos, brillando las hojas plateadas, los ojos
saltando como ranas en el arroyo.
He aquí al Poeta.
¿O sea que la locura tiene al fin un nombre?
¿O sea que este discurso es acaparable como los granos de trigo?
¿O sea que ya pueden alzarse los párpados hinchados
y gritar en el viento: «Dios proveerá»?
El viento que es todo y que se lo lleva todo.
Dunas. Dunas. Dunas. Dunas.
Lo que fulmina, lo que mata, lo que paraliza, ¿es esto?
Lo que dispersa, lo que rasga, lo que divide, lo que enajena.
Tengo la clara certeza de estar loco mientras me balanceo
en esta rama de abeto.
Soy un búho, soy una hoja pintada, soy la luna.
Y equivocándose siempre, sin embargo.
Instrucciones, resoluciones. Pálido diccionario.
Almanaque de las cosas, lista infinita. Infero.
Pero sólo entonces, sin embargo, la realidad del ínfero.
O mejor dicho: realidad es ínfero.
O mejor dicho todavía: sólo lo real puede ser infernal.
Felipe el Hermoso: he ahí el Infierno.
Alguien lo descubrió rápidamente y sacó provecho.
Ejem. Dicho sea con sus propias palabras: un crimen americano. Eliminando la residua
y colocándolo en el centro del círculo:

UN CRIMEN
De modo que como decía era éste el gesto de danzar sobre los escalones.
No bajar ni subir, simplemente danzar sobre los escalones.
Porque los escalones, como sabía Piranesi, no están encima
ni debajo: están en todas partes.
Esta era la locura de Piranesi.
La multiplicación de los escalones.
La proliferación de las lilas en la primavera.
La fiesta de la muerte.
El mundo crece para la soledad, mundus ad apokalypsis.
Construimos ciudades que no podremos habitar.
No es enteramente exacto.
Construimos las imágenes de lo inhabitable.
Estos son los espejos que salen de nuestras manos.
Somos orfebres locos, cazadores obsedidos por un cántico.
Mr. Pound con un mosquete al hombro junto a un árbol.
Paisaje de lianas, un sueño de Rogier Van der Weyden que se incluye sibilinamente en
el cuadro, minúsculo, con un sombrero de castor a lo Robin Goodfellow.
Símbolos espejeantes.
La máscara debe estar escondida en algún lugar del bosque.
¿Pero dónde? ¿En qué refugio soleado de la boca inmensa que es el bosque, que es
como decir el desierto, los inquietos anillos de dunas, las olas del mar transfinito?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
Silencio. Por debajo de la masa de pelos asoma un hocico simpático.
Cuatro orificios dispuestos simétricamente. De eso hay en todas partes.
Son los cuatro orificios universales.
Son los cuatro elementos y las cuatro letras.
Son el Norte y el Sur, son el Este y el Oeste.
Etc. Etc. Etc.
Recoger piedras para clasificarlas sería más provechoso.
Hallar la fórmula una vez es imposible.
Hallar la fórmula siempre es todavía más imposible.
Ja. Ja. Ja. Imposiblemente imposible.
Mr. Pound se ríe sentado en cuclillas sobre un cono.
Todo es real, todo es imaginario.
La risa del mono hace un remolino con las hojas plateadas.
El mono titubea pasándose un dedo por la boca.
Coloca una pirámide sobre el cubo y una esfera en el vértice de la pirámide.
La luna sobre el pico del abeto.
El mono se ríe con ganas, como un niño, y mira de soslayo
el plátano que Mr. Pound le había prometido.
Luz que atraviesa los gruesos barrotes y proyecta una sombra
enedimensional sobre el cuadrángulo.
La sombra se sacude rítmicamente al impulso de sus estremecimientos.
Es como una música de pequeñas campanas, como aquello
con que termina la suite Los planetasde Gustav Holz.
Din don din don din don din don din don.
Algo que no se oye, una especie de ideograma hecho con el silencio
y la cal.
Como en la frase profunda de los gemelos siameses, donde uno es el asesino que escribe
y el otro el asesino que escucha:
Todo fluye.
Acerca del instante y el espacio
(o del ser entendido como transparencia)
Como en un bodegón flamenco, dispuestos
sobre una mesa (una mesa
imaginaria, que es
y que no es: un plano
de consistencia): papas
fermentadas por el calor,
diminutos quelonios de color de ciénaga,
el acre olor insituable del verano.
Arriba: la viga inmóvil.
El denso espacio vacante y su oro,
 su incandescencia, su silencio.
su incandescencia, su silencio.
Muertos locuaces congelados por el ardor,
por la impaciencia que selló sus párpados
como se sella una carta que nadie ha de recibir.
Allí, en el cenador acristalado,
con sus diez mil reflejos que son
el éxtasis del sol, su despedida, su ausencia.
Allí la luz es cristal (triángulos, hexágonos, fragmentos),
rayos detenidos en pleno movimiento,
e infinitamente en movimiento en forma
de zigzagueantes y agudos centelleos: la catedral
estallando sin fin como la voladura
de la cantera en piedra que ilumina:
piedra hecha de luz y luz petrificada.
Allí el sol es el hueco negro de un sombrero.
Nunca más el disco de lava puntual,
la asombrosa derrota del crepúsculo.
La hueca luz es ahora providencia y casa de espejos.
Los que danzan en el césped verde
(que a veces es violeta y también rojo)
son habitantes de un país de ensueño: ingenuos
holandeses
con sus trajes polícromos de la Edad Media.
Más que bailar, levitan.
Levitamos con ellos, fascinados
por ese pintoresquismo familiar,
por esa otredad entrañable que tal vez
es la del teatro de sombras o de marionetas.
Fábula mítica hecha de mimbre y paño.
De colores puros y del olor de la madera
recién cortada, recién bendecida, recién barnizada.
Olor del invierno esta vez, donde el calor
es igual a la intimidad y el vino
a las palabras que todos piensan y que nadie pronuncia.
Sonido de campanitas lejanas,
de cuentos de Navidad (subyugantes y horribles),
y de los altos abetos y de los hombres de paja,
con la pálida luz de las colinas y el río que transcurre
—opaco, doloroso—
bajo el arco de un puente que vimos o soñamos.
Suizos, daneses, luxemburgueses y noruegos,
con gordas caras sonrosadas de viejas sirvientas
como si fueran los entes (coloridos y risueños)
en los que el sol, allende el sol, se ha transformado.
Mundo de tela que habla.
Mundo contrario y el mismo.
Aquí, la noche. (¿La misma?)
El bodegón flamenco donde el calor es el frío,
la humedad infinita de lo olvidado.
El barroquismo de la nada, la acumulación
incesante de lo imaginario.
Allí donde no hay nada, todo es posible.
Lo imposible se retira, el sol se oculta
en el clímax del sol, en la sobreabundancia
de lo imposible.
No hay sol: nada es imposible.
Dos cambistas se inclinan
sobre sus manuscritos contables.
No la historia de la óptica, sino el rojo.
La precisión del detalle, la espesura de los signos.
Astucia o sutileza
infinita del gesto. Espacio
que nos atrae como un abismo cuya substancia
es el color inmóvil pero vivo:
el contorno trazado por el vértigo
de lo natural hecho sobrenaturaleza.
El naturalismo, bien entendido, es eso:
un vértigo como una scienzia,
una ignorantia como un conocimiento,
una fe en los ojos como una ceguez homérica.
Ciegos, nuestros dedos irradian un contacto divino.
Ciegos, también, cuando nuestros ojos palpan.
Ojos que recorren la imagen como un cuerpo.
Dedos que subtienden el cuerpo como imagen.
¿Acaso no hay, en una sola
gota de agua, infinitas gotas?
Pintar el mar gota a gota: intención
admirable, propósito imposible.
Pero la lluvia está allí, cayendo sobre el puente
con sus rectilíneas agujas convencionales:
hipóstasis absoluta del grabado y madre
de la caricatura cómica o el dibujo animado.
¿Cómo hacerlo?
Enloquecer es hacerlo.
Los remolinos del sol como rehiletes
de fuegos artificiales. Como incendiados
pozos de petróleo en la noche del Mediterráneo.
Sí, la noche.
El frío sonriente volviendo con su salmodia irrechazable.
La hierba violentada por un zumo
primaveral que va fundiendo la escarcha
bajo los pies descalzos y deseosos,
palpitantes como las piernas que los guían
hacia no se sabe qué espasmo último del invierno
que aplacaría al corazón incesante y melancólico.
Nada lo calmará. Nada puede calmarlo.
Su carne es de la noche y la noche
es el día absoluto, la transparencia sin nombre.
La imagen que, impura hasta el aborrecimiento,
ya no puede ser más pura, más intensa, más directa.
Hay un momento del color en que todo concepto culmina.
El estatuto del tiempo se realiza en la atmósfera.
Es esto: la fermentación estática
de los oblongos objetos en la hendedura del instante.
Cosas que son seres y seres que son cosas.
La suspensión que indefine lo derogado y lo vivo.
Hoy, ahora, ayer: imaginarios.
Mañana: imaginario.
La densidad impalpable del espacio vacío,
del espejo vacío, de los ojos vacíos.
(Y ese cuerpo absolutamente vacío,
¿acaso no es la imagen?
Cuerpo negro de la luz,
sol negro del día devuelto a su intimidad sin origen,
a su pregunta infinita, a su vértigo y su nada.)
Como si mirar
fuera siempre más que mirar,
y oler fuera más que oler.
Como si todo fuera siempre más y este más
lo hiciera desbordarse y pudrirse y autofecundarse.
Dar a luz el pozo en que la luz
muere y nace, instante contra instante,
como un desierto de piedra en que toda
sombra es presencia,
canto fúnebre del sol, eternidad del eclipse.
Todo dios fue ya siempre descalificado por el hombre.
Todo instante, sustituido por un acto.
Una circularidad vertical resume todo reflejo.
El ojo-observatorio es plano como un sonido
aplastado lúdicamente sobre su propia resonancia.
Ese vasto espacio cómico de la música.
Vasta tierra invisible de la desnaturalización inmóvil.
Allí: los objetos dormidos,
inverosímiles entrecruzamientos del futuro.
Rayaciones de niebla sobre sórdidos,
inútiles, descoloridos fragmentos artesanales,
como dedos veloces tras el cristal opaco.
El salvaje reclina la cabeza.
En el bodegón, ¿es siempre la misma hora?
Todo vacila, todo duda.
El centelleo de la letra: el arcaísmo
indefinible de lo impreso. La Historia
como una calavera de azúcar envuelta en celofán tardío.
El ilusorio objeto que vela (o que transfirma)
el ojo dorado e incesante del Fenómeno futuro.
Es esto lo que late
a veces detrás de la frente, como un ala.
Esto y los relámpagos
inconclusos e imperfectos de figuras
que no podemos identificar
que no podemos retener,
pero que nos dejan un sabor pertinaz de incognoscible
con su cartograficación absoluta y momentánea.
No la peripecia, sino el diminuto
cristal de hielo que se solidifica
y se evapora. Intenso y doloroso
como un latigazo. ¿Dónde estamos?
La nostalgia (como la voluntad) es un instrumento.
Pero también es un método, un artificio y una técnica.
El llanto mismo es motivo de contemplación con su sabor salado.
Que nos recuerda al mar que nos recuerda el enigma de lo inmenso,
que es el mismo de cada gota y cada ojo.
¿Dónde hay más soledad que en el oleaje infinito?
Inmóviles y en perpetuo movimiento.
El ego no está allí, como el sol
no ha estado nunca sobre nuestras cabezas.
Todo es más complejo y menos complicado.
Más sencillo y menos simple.
Más evidente y menos verdadero.
La seguridad del sonámbulo (dijo alguien alguna vez)
proviene de que sus percepciones
no son interferidas por ninguna sensación,
por ninguna enseñanza, por ningún significado.
Esto hay que dejarlo resonar, inconcluido.
Como sucede con la palabra realidad
una vez que se ha suprimido el énfasis que la hacía posible,
equivalente del ur y representante del Edicto.
Es aquí, extrañamente aquí.
No un aquí sin ahora: algo más extraño.
Un vuelco de los ojos
hacia la insubstancialidad de los dioses.
Una apertura de la mente
hacia la ausencia sin límites.
Lo demasiado abstracto
es inocente e inquietante como la carne de un niño.
El novum tiene la involuntaria sencillez de una sonrisa.
No será entonces (todavía
cabalgamos en símbolos), pero eso
es lo que puede verse
a través de los objetos,
de las cosas transparentes.
Ya que todo está aquí
reunido, envolviéndonos.
Esta atmósfera misma
es el significado del Tiempo.
 Mas, ¿dónde está lo desaparecido,
Mas, ¿dónde está lo desaparecido,
lo que soñamos ayer, el laberinto y el árbol?
El mundo mismo es el espacio vacante,
aunque no podamos comprenderlo.
El simple más que ríe burlonamente en lo oscuro.
El bodegón inmóvil donde todo burbujea,
interrumpido por el parpadeo que subdivide los segundos.
Toda afirmación, allí, no puede ser sino una pregunta.
Como en la metamorfosis sucesiva de los temas
o de los motivos de una sinfonía.
Donde todo se pone en marcha y nada avanza.
Donde todo, sencillamente, se encamina.
No hay movimiento: sólo metamorfosis.
La mitad de un desplazamiento imaginario,
y la mitad de esta mitad, infinitamente.
Inter alia: paseos en el spatium.
(Paseos que, en realidad, van desplegando el spatium.)
Entre un pensamiento y otro,
nace la cosa mentale.
El hundimiento de la existencia que hace
perceptible el instante.
Vemos. Pero, ¿qué vemos?
La fermentación fecunda, oímos las voces.
Todo está vivo, hostil o entrañable.
Humano, siempre demasiado humano.
A través de lo inverosímil o de lo fantástica
mente pintoresco de un carnaval en la nieve.
Todo se hunde porque todo permanece.
Todo desaparece porque todo persiste.
Todo está suspendido, navegando en el tiempo.
Disperso como los cristales
de luz del cenador constituido de reflejos
donde el sol es la instantaneidad de lo que no ha sucedido.
Oscuridad cegadora cuya aspersión, siendo infinita, no termina.
No hay centro ni origen.
No hay progreso ni historia.
Pero los dioses
seguirán existiendo mientras exista el sueño.
El sueño es la puerta mágica que nos une
con nuestra cantidad de desconocido.
Suspendidos en nuestra noche
y aún más absortos en el día.
Engendrando la geometría con un ojo
frío y sobresaltado.
El exaltado ojo en éxtasis del Observatorio.
El ojo ciego y vidente, colmado y cóncavo.
El ojo doble y único del instante
y el espacio: cadencia
del vértigo donde nada se mueve.
Vitral transparente de la mente (ese
confín de confines),
cuyos pedazos vuelan sueltos en indecisión eterna,
impulsados por el más allá
de su silenciosa insistencia cristalina.
El mismo más allá que ha dado al sueño del mundo
su realidad autosuficiente y dolorosa.
Y por la cual el mundo, siendo la Presencia,
es lo ausente, lo incomprensible, lo inhabitable.
No es que la vida esté en otra parte,
sino que es el mundo mismo el que está en otra parte
estando en todo momento delante de nuestros ojos.
Falsos profetas o locos, conscientes
de una verdad indecible, permanecemos en él.
Ni celebrantes ni cínicos,
ni resignados ni hipócritas.
Simplemente permanecemos en él,
mientras nos nace en el rostro
algo muy semejante a una sonrisa,
pero que en realidad es el movimiento
total y sin consecuencia de la mente que ha comprendido.
Que ha estallado, que ha enloquecido.
Mente girasol o mente remolino,
idéntica al sol-histrión que ilumina artificialmente.
Pero la luz es real (o mejor dicho: transreal)
como la mente que la nombra. Salvo que la mente
es ilimitada: space pantin
que puede confundirse con una claraboya,
con un avance del mar, con un olor indescriptible.
Con todo lo que fermenta,
lo que muere y lo que resucita.
Su permanente despliegue, ya se sabe, es locura.
Pura locura del pintor que se extravía en el detalle.
Y sin embargo, allí están
las cosas transparentes,
las cosas máximas allende la explosión sin tamaño.
Allí está la cabeza del salvaje, balanceándose como un pino.
El testimonio visible del viento
dando contra la ropa tendida,
haciéndola restallar con una resonancia pura.
Eso: la ropa que danza
y el viento que suena.
El instante y el espacio
como el latir de un diafragma.
La huella ensoñada del pintor
desdibujándose en la nieve del cuadro.
Nada más que lo que es (que lo que está):
incesante, transparente, sin límites.

La mujer de agua
a Reina María Rodríguez
Entre las pocas cosas que queden,
la larga fila de caras cóncavas, sin duda,
una fila final, como un alfil
ocupado en desenroscar su oscuro cuerpo
de serpiente mecánica a dos luces,
serpentín de intención subdividida.
Árboles de Magritte, de dorso negro.
Abetos de venerable verde (un verde, sí veronés:
el honor mezclado con la usura:
a su siglo,
el siglo,
secuestrado en el siglo,
caído en).
Al fin entonces este correr insigne,
este desparramarse blando de los signos,
este menstruo antiguo y blando y aún posible.
¿Cómo posible? ¿Cómo, todavía, posible?
¿Quién habla aquí? O mejor dicho: quién calla, desmayándose.
La mujer de agua: su absurda cabellera.
El locus donde tintinean las lenguas de los perdidos en el bosque,
de los infieles, los débiles de haber sido tan duros,
bárbaros golpeados por sus mujeres, bebiendo en el arroyo
como cerdos con un chaleco verde
(otra vez el verde,
otra vez este resplandor, esta
nebulosa,
otra vez este centelleo
enloquecedor y falso).
Cyrano de Bergerac, sus seducciones y sus cosmogonías.
Sus deducciones y sus corpografías.
Rhinoceronte petrificado entre constelaciones.
Polvo a su polvo, levantado nacimiento que atorbellina las arenas.
Prodigio de la desnaturaleza.
Retroceder tiene el encanto improbable de un organillo
tocado por el mico en ausencia del dueño que ha subido
a tomarse una jarra de Chianti con la tabernera.
El amor entre un mono y una niña no es imposible.
Sobre todo si se tiene en cuenta la estación y el muelle cercano.
El mar encrespado como un toro de la mitología.
Los endebles tobillos de la niña y la musicalidad perentoria del mono.
Su torva risa de rey metamorfoseado en plena audiencia.
Saintsimonianos burgueses que se adelantan hacia un desprecio invisible.
La niña, la niña. Qué ojos.
Qué garbo absoluto el de su liso pecho.
Qué azul de agua marina en lugar del blanco de los ojos,
que se ha trasladado a la frente, a la mortal transparencia de su abandono, de su soledad
sin excusa, de su irreparable niñez en la buhardilla o el ático. También lo atroz salva.
Qué ojos los de la niña, parada junto al mono como la duquesa de Guermantes junto al
pequeño Marcel que finge retocar unos geranios con gesto negligente, el oído agudísimo
en el piso superior de la taberna, donde espumea el bock abundante y cruje,
jubilosamente, la fronda cisalpina.
Un sonido como de peripecia de Alejandro Dumas,
caro a Margueritte Gautier y a Dostoievsky.
La mujer de agua no existe.
Su sexo es como la nieve. O como un paso en la nieve: nada.
Su cabellera, látigo en reposo, es una señal tan funesta
como la mota negra de Stevenson.
Nada del fuego. Una interrupción.
Una irrupción —debería haber dicho.
Como si algo debiera o pudiera, aún, ser dicho.
Salvo la esquizoide huella en el agua,
la cabellera muerta de la muerta,
esa cascada rúnica, ese aire fusiforme,
esas cuñas en la cera, como torvos cuernos de Anubis.
El aire y luego la muerte.
La eternidad fortuita y siempre fortuita.
Sábanas en una azotea,
el émbolo de un vestido que pasa
y envuelve un rostro como una gasa,
como la larga estela con que el embalsamador envuelve amoroso el cadáver.
El anónimo cuerpo que no ríe. (O que ya sólo ríe, con lenta carcajada.)
Dentro no hay nada.
O hay algo: la larga fila cóncava de las caras.
El infinito vacío de los sarcófagos.
O make me a mask, dijo Dylan Thomas.
Y yo digo. «Abrázame, muerte. Consuma tu victoria».
Ese revolotear de pájaros sobre la cimera,
allí donde «nacen las crines y el golpe es mortal» —según refiere Homero.
La mujer de agua: el falso paso en la inexistente escalera.
El yeso que se bambolea entre las vigas moradas,
lámpara china en el sendero hacia el hondor del bosque
donde se efectúan las permutaciones y los sacrificios,
los esponsales del cielo y las decapitaciones.
Una alta torre elevándose por sobre la grisalla.
El rostro inasible, cóncavo y punzante.
Sin memoria, irrecordable.
Inmemorial como la arena o el eco.
Lento y ondulante como un cortejo asirio.
Como esos camareros de Proust que sostienen bandejas con langostas
y pasan delante del maître d’hotel con turbantes de Simbad el Marino.
Todo eso perdido y cien veces perdido.
Eso: la pura pérdida, el invisible río,
lo que sostiene al mundo, en fin, esta columna que no existe.
Esta rosa de sangre, este contorno de ídolo.
Ahí está: cerca de mí como la vida está cerca del moribundo.
La mujer de agua, la maldición ondulando.
Arena es lo último que veré, el mudo canto de los días.
Unos signos incomprensibles bailando su danza de seducción ante mis ojos.
Esto sin duda ha de quedar: la larga fila cóncava de las caras.
Lo que no tiene amor, ni inteligencia, ni memoria.
En otro lugar, mañana.
Ensemble/semblanza
La hija acompañando
a la madre
cuya primavera
ha pasado,
es como el verano
acompañando al invierno.
El calor y el frío
dialogando.
Policromos vasos de vidrio
con vuelos de holanda y tersuras de pollock.
El hosco Cernunnos en la corteza del árbol.
El rizoma lucíneo
 apaciguado en la sombra.
apaciguado en la sombra.
La hija, su perfil de pez
flotando entre las hojas centelleantes.
Su vientre prometido y postergado.
La madre lejos, hablando
ya como desde lo invisible:
la lenta locura del rezo.
Madre e hija ensoñadas en la tregua,
gastadas por lo inmemorial del uso,
como instrumentos
de flagelación indolora.
Madre e hija bajo los vestidos
perennes e intercambiables.
Música para nada.
Follaje para ningún animal,
simplismo de los estamentos.
Los distraídos loci danzando
como locas lentejuelas
alrededor de la boca.
Vergüenza de la estrella.
Agua, del manantial a la boca.
Entrecuerpo victorioso
sobre el altar de la reminiscencia.
Vaciado del jarrón en el torneo
inefectuado: manos
más que silenciosas yendo
de un sobreentendido a otro
sobreentendido. Alegres
comadres de Windsor bajo los almendros.
Y la lluvia que no llega.
Después oscuras rimando se separan.
Hoy no es hoy. Lo muy difícil,
lo casi divino
de esa risa,
de ese abanico pequeño o juego
de cartas en el cuenco
de la mano: mandarín chino
de porcelana, budha de jaspe
sobre rubí enmarcado
por dos mil años terriblemente
sencillos. Simpleza de la espada.
La plata azul, la seda de los ojos.
El canto de la primavera.
Los muslos de oro del mirlo
subiendo desde el occipucio
de nieve. El prepucio blanco del tordo
cortado por la brevedad del hacha.
La risa del decapitado
en las uvas hinchadas del invierno.
Senos de rosas dulzonas
bajo el esternón lechoso de Roxana.
El espantoso chirrido de la sierra,
el mundo que avanza
y retrocede: oh el astuto.
Mientras cae el aceite (la manteca)
sobre la mano castigada,
bruñida por el eterno retorno.
Coral de niña, abierta
como una O franca,
sin siesta, sin fiesta.
Pura matria jugosa sin ola.
Pero adentro está la ola
agazapada.
Adentro está Jonás, el elusivo,
acariciando las barbas de ballena,
y cada caricia es un estremecimiento
de marfil que une los dos polos
como dos ígneos pájaros desconocidos,
dos oficiantes que sacrifican y desgajan
en la elocuencia masturbatoria de la ceniza.
Coito: in-tro-i-to.
Erotizadas escaleras de limo
por las que resbalan las máscaras uxinas,
los sentidos primariamente dobles,
el chronicon y la palmatoria.
Era —dice la madre— en Valcamónica.
En el desierto estas cosas no suceden
—dice la hija.
O así dijeron
los que desde el principio lo vieron
con sus ojos.
Aproximaciones huecas.
Húmeros secos, chupados
hasta la médula.
Madre e hija: pez y anzuelo.
Magnolias en el sexángulo pedregoso.
Próximas como invierno e infierno.
Lo perenne: esta cabeza
dolora e incolora,
este dia-logos ilíneo,
absurdo
como baile pontifical.
Natural placentario
por el rabillo del ojo resbalando.
Rayo de moribundia
(sirtos, sirtes, sistros)
como el pan sonriendo
al vuelo,
el horno absorbiendo el falo.
Fathomless —mastica, tritura, traga,
glute y deglute, absorbe y reabsorbe—
la hija glándula,
quieta en la locura divina.
La madre hablando muerta
entre flores muertas.
Muerte floral del vientre
abierto en dos como la flor de mayo.
Llegando instantánea a todo corazón,
al corazón del Todo.
El blanco temblor del ojo,
curvo, continuo y ciego
ante el semblante callado de la noche.
Adiós, muchacha.
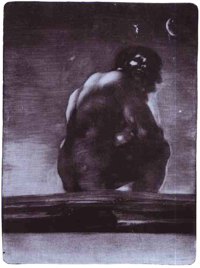
Égloga en el bosque
Por lo demás, he vivido en medio
de un poema lírico, como todo
obseso.
Pier Paolo Pasolini
…ese cansancio
de tener que ser nuevamente el padre, cuando se está
condenado a ser eternamente el hijo,
el hijo, pues, que no volvió de la guerra,
o que volvió demasiado pronto
(el que regresa, regresa siempre demasiado pronto,
debió decir la señora, plumero en mano, mirando el vacío
apenas desordenado del cuarto de Jacob,
un apenas milimétrico, un leve
desplazamiento a la izquierda o a la derecha,
y la risa breve tapada por una mano aristocrática,
desenguantada, estéril, transparente, la mano
de una loca, en efecto: relatos, escrituras),
siempre de un impulso, siempre proveniente,
siempre, siempre, siempre, siempre,
fluido, fluir fluido, fluido fluir fluido del flujo
y el reflujo, y las montañas al fondo: colinas como elefantes blancos,
en una manual escolar: diferencia entre pico y colina,
incomprensible, específicamente alto,
volando en todos los mapas, en todos
los agrafismos levantado en diafragma, en diadema,
en exodografía, en lírica prórroga,
pero frío, lento, exacto en tanto incógnito émulo
del despiadado sol hermano hermano,
tranquilo, así, en el trivium (la tribuna) de la nada,
arropado en el blanco despiadadamente simple,
caminando como por sobre los muertos, mientras apenas esbozados,
esbozos muertos, garabatos geométricos
y pieles tendidas al sol en muda hilera nula,
inacallables pájaros del sinsentido en el bosque de ramazón de leche,
en la trabazón infinita sin valor alguno,
rostros de leche cuajada frente a la boca congelada de hambre,
la boca en O que espera todavía, como un ingeniero
con los pies juntos frente al monumentum de la Olympia imaginaria,
seco pájaro incoloro de alas de hielo,
tragando frío y expulsando frío: libre
con esa libertad que sólo tiene la confesión espantosa
e inoportuna ante el ojo que llora con una cancioncilla neurótica
el día muerto bajo los alerces en la fiesta inconclusa de los enamorados,
sol muerto y perenne en la mentira (pseudos)
muerta y perenne del lecho bajo los alisios,
nieve, entonces, o viernes sinfónico,
que muestra el trasero pustuloso (postulado) por la loca
ventanilla lógica de una risilla exacta como un escalpelo,
la calva obscena del gemebundo órgano ilocalizable,
enterrado en el bosque, sobresaliente la cabeza
de clown amarillo que gira sobre sí misma 360 grados,
sin descanso, pero con cansancio, con difunta ansia,
con convicta indecencia envuelta en una carcajada
amplia como el mundo, infinita como el ruido, incomprensible-
inimportante como el universo (sí: qué importa),
estrellas (etoiles) arriba y abajo, como espejo y espejo, y lago y lago,
no: charca y charca, en una cadencia de algo así
como diez o doce cadáveres por minuto,
pero, sin duda, no es allí donde está su victoria
(pero yo, ¿dónde estoy yo?, ya sé: yo me perdí hace tiempo),
sin dejar de estar un solo momento en lo evidente,
pinos arrancados que se mecen todavía, que todavía,
o cartílagos, tendones, hiperextrarrígenos, ergos, parergos,
rechazando el patético grito
inexplicablemente vivo en el pataleo del ahogado,
en el ojo plúmbeo, virado al blanco, más vítreo que nunca,
que remueve el agua del pantano, de donde brotan cosas (stuff),
donde se hunde también el sueño primero y último,
pero no hay que hacerse ilusiones: la felicidad es demasiado simple,
de modo que todo sigue moviéndose y sobresaltando
alegremente en contra de las agujas del reloj,
pero en el sentido de las agujas del reloj,
en una trabazón horrible y jubilosa
de glóbulos aleatorios que se comportan visiblemente como moléculas,
¿no ve usted que se comportan visiblemente como moléculas?,
¿acaso no se da cuenta Ud. de que esas que flotan a su alrededor, grandes
como melones, son moléculas?,
y dije: sí, sí, sí, son moléculas,
porque, de cualquier modo, no fui yo quien lo dijo,
porque, sin duda, a mi gato no lo matarán,
no, a mi gato no lo matarán, y sonreímos, ¿ve?, sonreímos,
nosotros podemos sonreír, tenemos el poder de sonreír,
amplia, divinamente, exquisitamente,
nosotros: ratas, líquenes, insectos, polímeros, espiroquetas,
creciendo, inextricando, territorializando y desterritorializando,
já já, reímos y crecemos, desconstruimos al mismo tiempo que proliferamos
en todas direcciones: virtuocitos colmados de trayectoria,
en avenidas perfectas que avanzan infinitamente en milimétrica
y aleatoria formación de ejércitos transparentes de Entropía,
sin comienzo ni fin, sin segundas intenciones: en claro verso, en diverso
claro abierto en el pre-claro bosque, semillero de legiones,
de tersos léxicos lógicos e hiperlógicos, perpléxicos y parapléxicos,
un pie hacia la izquierda y otro hacia la derecha, bastón en mano,
discurseando, pedorreando, golpeando en la lógica cabeza,
toc toc: no hay nadie, el dueño no está, el refectorio se deshabitó,
y buen caminito que era ése, pero: ¡basta!, adiós cabeza,
se estaba hablando aquí del nenúfar gigante,
hermano nauseabundo y sabio, del cociente eficaz
que atrae y traga, así, ¡chac! (o: ¡zas!), aniquila,
suprime, en una palabra: des-engendra
(pero yo, yo estaba triste, yo iba, ¿yo estaba?),
no estabas, hombre, es evidente, en lo que Hermógenes
(¿o era Himípenes?) tampoco estaba,
nadie estaba: nadie iba: todos íbamos
y todos estábamos, pequeños castrati o joven vagabundo
con un pie en las ruinas, el Él eterno, cadavéricamente falso,
sin duda, un impulso, un Ya sin esperanza,
un YA IMPOSIBLE REDENCIÓN ALGUNA —dijo Celán
en el acto simultáneo (y paralelo)
de arrojarse a través (to come along) de la misma ventana
a través de la cual (simultánea y paralelamente)
se arrojaba Deleuze, y la perplejidad (última, primera) subsecuente:
hermano, hermano (¿?), y ¡blup! en el azul profundo, en el monstruo
de silicio,
¡adiós!, ¡adiós!, o bien: ¡hola!, ¡hola!,
perro mundo, la oreja pegada al radio, un martes
de carnaval (mardi gras), chucrut, chucrut, sonido de chucrut, de oreja
sin lavar adherida a un bloque nauseabundo,
chucrut, chucrut, dios ha muerto, todo es posible,
y la gran calma de la certeza aniquilando las luces,
hasta la del fósforo, mein Gott (no, pero dios no existe: nicht Gott,
¡Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichchchchch………………niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichchchch!
¡NIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEETTTTTTTTZZZZZZZSSSSSSCHEEEE!),
maravilloso, o: Una muerte maravillosa, insólita, que
según creo, puede entenderse de 2 maneras: así_______ y así________,
siendo nuevamente el germen, el oblivium o el paraninfo, central-lateral,
no sé por qué he dicho esto, el fardo, el pesado fardo,
hombre, relájate, eso es, relájate,
tantas horas sin dormir, tantas horas sin comer, tantas horas sin beber,
VELANDO EL CADÁVER, así se olvida el principio,
tranquilo, step by step, pelado, arrasado
cráneo amarillo saltando (degringolant) en el pe(d)reg(r)ullo,
parodiando el Alfa Beto, el abeto de alfalfa
y el pino alerce, IN-OL-VI-DA-BLE,
arrodillado, a-currucado, tranquilo, cabeza inclinada, nuca expuesta,
EXTENDIDA, clara, directa, PERFECTA,
en una palabra (¡chac! ¡zas!): D I S J E C T A,
calma, afterwards, yo también salto,
sí, salto, el Gran Salto, el pequeño
Gran Salto, el Salto
grande—pequeño
del gran poema largo, del largo poema grande,
del gran fardo poético pequeño como una cagarruta de pájaro
en que ha venido a convertirse el pesado
fardo de lo no dicho de Mallarmé el Elegante,
con sus transparentes cejas de nieve y su manteau architípico,
habiendo expulsado al Loco con ese gesto
perfecto con que se aparta ¡tic! con el dedo meñique una migaja
al concluir el petit dejeuner,
con el punto ciego entre los dos ojos puesto en el Loira,
Mallarmé, entonces, se tragó al loco, como el niño
de cierta opaca moneda se tragó el sol: de un solo golpe, ¡gulp!,
se perdió, se deshabitó, ¡fuera, mallarmé, fuera!,
no significa nada: no era más
que otro juego y no significa nada —y yo
que estaba tan triste (lo que no quiere decir
que ahora esté tan alegre: ni lo uno ni lo otro, ni esto ni aquello),
concluir debe de ser algo inaudito, nostalgia del deceso,
como se dice: yo amaba esos bizcochos bañados en mermelada,
ah, acurrucado, y el sol
de papel, de papel frío como un cometa frío, como un yerto
asteroide árido que ralla la celosía
de la palma de la mano, otro chasco, otro yerro (otro ¡chac! y otro ¡zas!),
clinamen de la cabeza, de la péndula que ríe sin intención,
amistosa sin sentido, pelele lánguido en la rara linde de labios de púrpura
(¿empurpurados?),
tú y yo, dijo el gordo sin brazos, sin cuello,
ovoide cuasi indistinto gigantome
en la linde, dijo: tú y yo, yo y tú,
tú y ¿quién?, ¿QUIÉN?, ¿QUIÉN?, ¿QUIÉN DIJO QUIÉN?,
inenarrablemente rayado: cuerpo purpúreo,
cuerpo blanco manchado ribereñamente de ocre,
extraño helecho lechoso plantado en el bosque helado,
como una esponja de mar en trabazón insólita con un pez serrucho,
como si hubiera estrellas, y mar, y verde tardío entrando como el sol
por una persiana: sol subdividido
en lengua corroyente, en diente afilado, diminuto,
simétrico, milimétrico, terriblemente eficaz, auténtico corta-frío: chac chac chac,
y: chac chac chac chac,
como una música última (y primera)
sonando dentro del hueco y polvoriento corazón,
obsoleto, puesto a un lado, librado a su indecencia,
a su desidia, a su paraqué y su desdecuándo,
errando entre cañaverales de Java junto con otros desechos de horda,
loco corazón muerto hiperhinchado
como una rana gigante del Japón (1m x 1m)
que relojea sin fin cañada tras cañada,
cantando (viejo desvergonzado) quién soy yo, quién eres tú,
con la estereotipada síncopa que ya no se oye ni en las imaginarias cajas de música,
pero es así, sin duda (o bajo toda duda),
en el apenas desordenado cuarto de amontonamiento (de amontillamiento)
también llamado depósito, esa palabra súbita y sin embargo amplia,
pero entendiéndolo como diversa, como el pivot en que todo
gira y se deshace, cae, se a-montona,
sin recomenzar, sino descomenzando, en negación perenne,
no, no, no, no y no, nunca, no, no: nunca,
pero tampoco hacia atrás, sino en el sitio
de lo que no tiene lugar, estando desde siempre en todas partes,
en el ninguna parte que está siempre en todas partes,
sin espera, sin fruto, sin canción y sin fuego,
tan enfermo como está todo lo sano, salvo que esto
por demasiado visible es invisible, ¿eh Hieronymus verdad que es invisible?,
invisibilísimo, Heliogábalo, Heliogábalo, invisibilísimo,
de modo que la impresión que se tiene de que avanza
es i………………………………. ¿es qué?, es i … lo … cu … to … ria,
eso, je je, ilocutoria, greña nauseabunda,
nada se acerca, ha muerto toda estación, congelada en signo pálido,
toda esperanza recesó, quitamos eso
como se quita un cartel gastado, aun cuando los graffiti eran buenos,
buenos para nada, a los 5 años
le dio con uno de esos en la cabeza: chac, así sonó la cabeza,
y le gustó, así que repitió el movimiento: chac, chac, chac, y chac,
ahí, por así decirlo, fue que empezó la música,
pero que no es un estado que quiere expresarse primero en música,
aun cuando la música esté siempre ahí, a la porteé de la main, pintarrajeada prostituta,
NICHT MUSIK, hay faroles girando en el amarillo luminoso de la callejuela
nauseabunda,
soy yo, soy yo otra vez, el germen reiterativo,
el arrasado campo obcecante, la apoplejía del occiso,
el vasto mar geométrico donde trasiegan los rocambolescos zapatos de cordones rígidos,
enhiestos como cabellos electrocutados, hincados en el huevo perfecto
como uñas curvadas de cuervo sempiterno,
de perenne sapo que canta la mala suerte, que anuncia la buena muerte,
y así, entre grandes saltos pequeños, erige un monumento al cansancio,
animal protogenésico de grandes glóbulos enjalbegados,
de grandes párpados soñolientos de hijo perennemente huérfano,
lejano, indiferente, acaso levemente ocupado
en la vigilia estorbada de la mantis que vela al insecto-hoja y descuida las hojas
de hierba,
acto sin tragedia que celebra el grillo y deplora la cigarra,
mientras el sapo los contempla a todos
con ojo crítico y simultáneo,
en el momento en que todo gira, se deshace y se amontona,
y un blanco silencio, una vasta calma incolora se extiende hasta los confines del
pantano,
así, sin música, todo va mejor —dice el sapo con un chasquido
algodonoso.
Chac chac: comer, ser comido.
Avistamiento del Vesubio
a Susanne
Como el Vesubio
 entrevisto
entrevisto
pero insoslayable
más allá
de deseo y olvido,
del jovial
saludo que intentaba
conjurar
resbaladizos adoquines,
ruido de máquinas y pájaros,
el temible
zumbido verde contra los cristales.
Así el vasto
cuerpo de la niña iba
saliendo del calor como la diestra
alfarería del horno,
urdiéndose, borrándose.
Siendo, arritmia sin quejido,
aleteo de pánico o brusca
girondella enérgica,
enorme risa de infancia convulsa,
espasmo sin comienzo,
esto, ahora mismo.
Los barcos alineados simulan
un hipotético
cuadro de Ingres.
El lento ferry desplaza
espacio, espacio y
tiempo
indistinguibles
ya en medio
del mar redondo.
Espacio oíble que ondula
entre camarotes blancos.
Y el ojo baila en el vértigo
de los arrecifes.
Imaginar el sordo paroxismo
de los diminutos moluscos
negros entrelazados
en racimos
y la brusca sal del agua
golpeando la memoria,
lo que el mar no devuelve.
¿Quién no ha pensado
con nostalgia
en el Mar de China?
Tú y yo caminamos
por senderos
secretos,
por pasadizos verdes
pisados
para siempre
esta única vez.
Sentimos
la abrumadora presencia
de lo ausente.
El fuego solitario,
el inclinado,
absurdo leñador
de ojos de fieltro
como
incesantes botones asombrados.
El sol abre surcos en la piel
sosegada y translúcida
que cruje
como papel.
La muerte del sabio resuena
entre
los altos
árboles invisibles.
El sueño
cae como una
gota brillante
sobre la anciana
risa de las gaviotas.
El trasgo ancilar
tropieza, salta.
Y la sombra
chasquea, el límite
relumbra.
Algo aparece, algo
no aparece ya.
Los días se elevan como
pájaros veloces
y la hierba y la piedra
resumen.
Este techo de siglos,
esta infinita
pared
de sueño y tiempo
colmada ya y espesa
mente vacía
de instante intenso,
de olor y ardor,
de amordazada
furia dividida,
cerrada.
Oh. Este
oh sin solución,
 prometedor e
prometedor e
inconcluso
como
la paja amarilla y
la niña
des/vis/lumbra/da/nte
que movía
las piernas en la brisa
de julio. El ojo
contra la hierba
fermenta
su soledad de hijo.
Habrá siempre la rueca,
el afán.
La apuesta
del bardo, su hoja
rojodorada empujada
por la insistencia muda
del viento,
palabra sin límite.
Sobre las piedras calientes
el joven
repentinamente viejo
regresa
olvidado de la brasa
que ardió bajo su ojo.
Somos aún los mismos
(desconocidos, desconocidos)
contra la negra
noche que separa
su vasto labio engordado
de silencio, de hilachas
y de coágulos.
A lo lejos (desmedida
mente cerca)
roncos
gallos
incesantes
salmodian.

Los otros nosotros
Nunca dejaremos de ser los mismos
en este mundo infinito rebasado por las cuatro paredes.
Todo lo que vemos al mover la cabeza
es lo que siempre veremos.
La cabeza desplazada en lo sordo,
esforzándose en busca de la transparencia.
El arte no será eterno. O sólo será eterno
dentro de este rebasamiento de las cuatro paredes.
Sólo aquí habrá este amor y esta miseria.
Esta y no otra. Esta mano qué mano
jaspeando el vidrio provinciano con un paño invisible.
La ausencia de eternidad nos rodea por todas partes.
Caminamos como sombras, oímos como sombras.
En el más mínimo de nuestros gestos
hay el peso infinito de esta ausencia de infinito,
de este terror en que se evapora toda filosofía.
No seremos nosotros quienes verán
lo que nuestros ojos redondos de niños
ventean a toda costa en el filo del rododendro.
No seremos nosotros y tampoco serán otros.
Ojalá el tiempo y la eternidad fueran un gran misterio.
Pero la ambición del hombre es tan pequeña que ya sabemos
que el polvoriento corazón siempre encallará en el mismo sueño de sangre.
Eso debía recordarme la formidable libertad
que ha hecho todos los cielos azules y las albas despiadadas.
Debía escuchar la voz antaño noble que guía tal vez hacia lo excelso.
Pero la terca cabeza por fin ha comprendido
que los campos de oro son sólo turbios remolinos
nacidos del ansia de eternidad, y que lo oscuro
es sólo instancia modular y no instancia de abismo: en el papel
un agujero es todo agujero y una estrella todas las estrellas.
Los sentimientos pasan como una onda rápida sobre una superficie.
Ya no tienen la magia poderosa del circo, desprovisto ya de toda magia.
Soberbio en el espectáculo, cabría decir, única posibilidad
o mirando sin cesar el estupor transparente en el cuerpo de las hojas.
Fue detrás del cabrilleo brillante donde empezó todo, diría,
si no supiera que no hay comienzo ni fin al rebasamiento
y que lo que ocurre ni siquiera es extraño. Que lo trascendente
es sólo la hinchazón del lenguaje en pos de la imposibilidad
de una muerte y una vida, de un final y un comienzo.
Si todo pudiera comenzar, ya hubiera comenzado.
Si todo pudiese terminar, ya hubiera terminado.
Lo único permanente y acabado es el penduleo de la cabeza
que gira sobre sí misma como un gozne separado de la puerta.
Aunque lo primero sería quizá tratar de no representarse en absoluto
la cabeza
como tal cabeza, sino como una superficie maleable,
hecha de ignorancia y color, de infinito regreso,
perdida en la imposibilidad de rebasar la transparencia de las cuatro paredes,
la oblonga sospecha de una indecisión sin fin más allá de toda muerte y toda vida.
Necesitamos las hojas y el patético amanecer. Necesitamos las estrellas
y los cansados rostros. Necesitamos la mano que se vuelve
contra su poseedor. La mano que divide, la mano dividida, el sueño
de una bondad, de una marcha de cabezas libres.
Necesitamos el cielo protector que mantiene intacto
el mundo dentro de este absurdo
imposible de ignorar ni de rebasar. Lo sepamos o no,
medramos al abrigo del sueño de no poder terminar.
Al abrigo de la miseria que elevamos a elevación, a infinitud
de espejo, a transparencia de interrogación
que vuelve a nosotros cada vez como la púa en el surco del disco.
Este disco es nuestra propia cabeza, nuestra propia ansia,
explayada no como cabeza sino como superficie sin forma.
El único arte posible tiene la forma de una risa y tal vez de una tela.
Pero qué tela. El canto perdido explayándose de fin a comienzo sin comienzo ni
fin.
Abres las manos para abarcar el mundo
y el mundo tiene exactamente la forma del gesto de tus manos.
No hay otro mundo ni otras manos. No hay otra eternidad o sueño.
La puerta se cierra: ¿pero dónde? La boca cubre a la boca: ¿pero dónde?
Este dónde sin respuesta tiene la forma de una alta ventana.
El ojo opaco mira recordando ese mirar que antaño le dio el estatuto de ojo.
No hay una sola mentira sino muchas. Esta era la certeza
que buscábamos. Sí: al llamado,
la cabeza vislumbró los verdes, y la eternidad
se negó a desaparecer. Oigo el chirrido inane del polvo
en los persistentes túneles. Oigo el rumor de ceniza de los pasos
sin antigüedad errando dentro de su resonancia vacía.
La mano que se extiende y la boca que murmura niegan lo trágico.
Lleno de la novedad de nuestra ignorancia
el sol calienta como nunca
haciendo de toda afirmación un eco sin futuro.
Nunca podremos rebasar el infinito de estas cuatro paredes, nos decimos.
Nuestra certeza es tan profunda, que la piel se estira, risueña
al canto de toda muerte y todo sol.
Soy tan pequeño que para inclinarme sobre el pozo
debo elevarme sobre las puntas de los pies. En lo profundo
se mueve un sueño de ojos, como un espejo de edad indefinible.
Es de allí que viene la voz. Soñadora
como la guadaña de oro de los guardianes.
En el espesor transparente de la luz bailan los zapatos.
Los arlequines —signos futuros— se arrodillan en el geométrico cascabel.
¡Ah! El por fin del laberinto
era un bastón dibujado en fino papel de plata.
La sombra del corsario
Intenso, aún, en el continuo
 el hielo,
el hielo,
pues en su olor la hoja no ha tenido
canción nueva, o indoloro
día, el sueño, cayendo aún,
aún descabezado,
rodeado
de cejifrontes
indignos,
de dudosos
tamborileadores de taberna,
como insecto sin hoja
o alquitranado abejorro
dormido en el zumbido,
en la membrana
de sombra.
Noche sin O
que avanza
y que no avanza,
como la uña de grafito que persigue
la saliva urticante
de los tragaluces,
como astilla no clavada sino alzada
en el ruidoso carnaval diurno
donde alternan bastones
y jazmines.
Miró y le dijo: tú eres el campesino.
Tú eres la noche, la horrible
niña de vientre ocre, de ojo
de luz azul,
de mano
de muchas uñas,
sentada en el escalón,
cantando con gordo
y lelo labio bermellón,
con lenta
locura que centellea.
Dijo y también dijo la noche,
dijo hojaldre de nieve,
deshabitado
o únicamente habitado
por poblaciones,
cantos en los que sólo sobresalen
las cabezas, las cabelleras
en muda driza, alimentadas
por la leche, el torturado
sueño que laja
los verdugones.
Yo voy cantando, quiso decir
a horcajadas
sobre el madero: pero era
mucho decir en el no decir nada,
con la migaja del ojo que sigue la línea
o la flecha: ojo diverso en la risa
del muñeco, cayendo aún, aún
riendo, muñeco soberano que saluda
entre cientos de miles
de muñecos,
con su banderita deshilachada
y su barnizado esqueleto
de triciclo
rojo y azul.
Pero ¿y mi estrella?
Ah: la risotada
del amolador desenlazado
sentado en la rueda,
girando enfebrecido.
Yo he visto girar esa rueda
desde dentro, desde el rayo
del ojo. He visto ese alto sueño de ceniza,
el vértigo de hielo en la ola verde
que no comienza ni termina,
en la cintura
donde era imposible toda canción,
pues la torre,
la solitaria y orgullosa, oscura,
formidable
como una isla,
estaba llena de sal, de cientos de miles
de cabezas de sal,
y consignas de sal,
y versos de sal.
Y en el continuo, de hielo aún,
a lo lejos, como un desdichado
o asombrado niño,
huyendo con su pañolón inútil
la sombra del corsario.
* Libros a los que pertenecen los poemas reunidos aquí:
Polyhimnia (1988-1990) [publicado en La Habana en 1996]
1 El jardín de símbolos
2 Carta a Leda
2 Vater Pound
Discanto (1991-1996) [libro inédito]
4 Acerca del instante y el espacio
5 La mujer de agua
6 Ensemble/Semblanza
7 Égloga en el bosque
Observaciones (2000-2002) [libro inédito]
8 Avistamiento del Vesubio
Sils Maria (2002-2004) [publicado en México, D.F., 2009]
9 Los otros nosotros
10 La sombra del corsario [poema inédito, 2010]
Nota bio-bibliográfica
Rogelio Saunders
La Habana, 13 de enero de 1963. Poeta, cuentista, novelista y ensayista. Ha publicado cuentos y poemas en diversas antologías. En 1996 se publicó en La Habana su libro de poemas Polyhimnia, y en 1999, la plaquette de poesía “Observaciones”. La editorial Aldus (México, D.F.) publicó en septiembre de 2001 su libro de cuentos El mediodía del bufón. Otro libro de cuentos, La cinta sin fin, apareció en abril de 2002 en la Colección Calembé (Cádiz, Andalucía). La editorial suiza teamart ha publicado en 2006 el libro Fábula de ínsulas no escritas, una antología de sus poemas en edición bilingüe. Otro libro de poemas, Sils Maria, ha sido publicado por la editorial Aldus en 2009. En la actualidad reside en Sabadell (Barcelona, España).

