
De Cayo Puto a las UMAP. Ciencia y poder en Cuba
Abel Sierra Madero, visiting scholar en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami
Ciencia y poder en Cuba. Racismo, homofobia, nación (1790-1970)
Pedro Marqués de Armas. Madrid: Editorial Verbum, 2014. 348 pp.
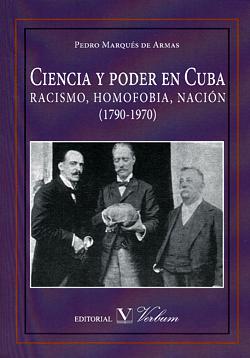 Una de las historias más fascinantes del período colonial en Cuba comienza en Cayo puto. Se trataba de un islote que existía en las afueras de la bahía de La Habana, adonde eran enviados prostitutas, sodomitas y delincuentes. Cayo puto era la metáfora fundacional del destierro físico y moral al que eran sometidos aquellos que atentaban contra “las buenas costumbres” y la estabilidad de las nociones con las que operaban entonces las instituciones eclesiásticas y patriarcales. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX en que esos sujetos pasaron a formar parte de la narrativa insular como “enfermos,” “anormales” y “peligrosos.” A partir de entonces, la medicina, la antropología y la criminología, entre otras disciplinas, comenzaron a constituirse en dispositivos de saber/poder – diría Michel Foucault –, y desempeñaron un papel fundamental en la articulación de los discursos nacionalistas.
Una de las historias más fascinantes del período colonial en Cuba comienza en Cayo puto. Se trataba de un islote que existía en las afueras de la bahía de La Habana, adonde eran enviados prostitutas, sodomitas y delincuentes. Cayo puto era la metáfora fundacional del destierro físico y moral al que eran sometidos aquellos que atentaban contra “las buenas costumbres” y la estabilidad de las nociones con las que operaban entonces las instituciones eclesiásticas y patriarcales. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX en que esos sujetos pasaron a formar parte de la narrativa insular como “enfermos,” “anormales” y “peligrosos.” A partir de entonces, la medicina, la antropología y la criminología, entre otras disciplinas, comenzaron a constituirse en dispositivos de saber/poder – diría Michel Foucault –, y desempeñaron un papel fundamental en la articulación de los discursos nacionalistas.
Sobre la conjunción de estos saberes y su implementación en Cuba desde fines del siglo XIX hasta bien adentrado el siglo XX, ha estado trabajando el poeta, ensayista y psiquiatra cubano, Pedro Marqués de Armas. Su último libro, Ciencia y poder en Cuba. Racismo homofobia, nación (1790-1970) acabar de salir bajo el sello de la editorial Verbum. Este estudio está respaldado por una profunda investigación, y en él se despliega una amplia gama de fuentes históricas, antropológicas, criminológicas, psiquiátricas y literarias, para hilvanar una historia de las representaciones de la figura del “anormal.”
Ciencia y poder en Cuba. Racismo homofobia, nación (1790-1970) es una historia sobre la intervención del nacionalismo cubano en determinados sujetos, una historia que empieza en Cayo Puto y termina con el gran laboratorio revolucionario para fabricar “hombres nuevos.” Como bien ha señalado George L. Mosse, el nacionalismo necesita identificar y recrear enemigos para poder sustentarse en el tiempo. De este modo, judíos, homosexuales, prostitutas, delincuentes, burgueses, han formado parte de la clínica y el panóptico moderno, en la medida en que han encajado no sólo en la categoría de enfermos sociales, sino también en la de enemigos políticos.
El libro de Marqués de Armas comienza con una sistematización de las aproximaciones científicas sobre las figuras del hermafrodita y la histérica en el siglo XIX. Del mismo modo, el autor examina las representaciones sobre los chinos, quienes estuvieron en el centro del debate sobre la criminalidad y los proyectos del blanqueamiento poblacional. Especial atención merece la parte dedicada al papel del suicidio en la imaginería criminal insular. Asimismo, el libro se adentra en la evolución de los discursos sobre la pederastia y la homosexualidad; en el terreno de la locura, la psicología de multitudes de inicios del XX, y en la psiquiatría puesta al servicio de la homofobia estatal revolucionaria en la década de 1960.
Puede percibirse en el texto de Pedro Marqués un diálogo con el libro Médicos, maleantes y maricas (1995) del argentino Jorge Salessi, que arrojó muchas luces en el campo de estas investigaciones a finales de los años noventa. Al parecer, el propio Salessi fue una de las personas que contribuyó a este trabajo con algunos comentarios. La conjugación de estos libros permitiría establecer conexiones entre Buenos Aires y La Habana, más allá de lo local, para poder tener una visión transnacional de estos discursos y de los modos en que incidieron en los distintos modelos de nación en América Latina.
Ciencia y poder en Cuba es una importante contribución a la historiografía cubana no sólo por el tipo de fuentes que maneja, sino también por el modo en que plantea la ecuación del poder moderno, que interconecta el racismo, la homofobia, el control de la sexualidad femenina y el discurso nacional literario. Sin embargo, el trabajo se hubiera beneficiado de la incorporación de otros marcos de interpretación, más allá del enfoque foucaultiano que parece recorrer todo el estudio. En ese sentido, las herramientas provenientes de los campos del feminismo y los estudios queer hubieran sido de gran ayuda. Este libroposee un extenso cuerpo referativo y numerosas notas a pie de página que ameritan nuestra atención; además, el autor nos regala unos anexos en los que aparecen transcripciones de algunas de los documentos analizados, y que realzan el valor del libro aún más. Este estudio de Pedro Marqués de Armas es mucho más que un libro: es una suerte de archivo sobre el que habrá que volver no pocas veces para entender la pulsión morbosa y perversa del poder.

