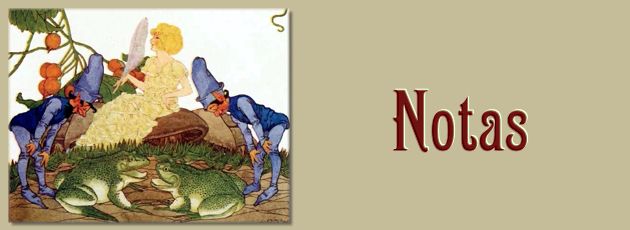
Moleskine Sergio Pitol (fragmentos)
Gerardo Fernández Fe, Universidad San Francisco de Quito
 30 ene 2009 (viernes)
30 ene 2009 (viernes)
Esta tarde he visto a Sergio Pitol. Esperaba a una amiga frente a una de las postas de las residencias del CIREN, en una de esas calles sin nombre por donde casi nadie transita, en el barrio más tranquilo y vigilado de la ciudad, y al acto lo reconocí. Ya me impacientaba cuando de golpe escuché un diálogo incongruente como salido de esa rara película de Polanski titulada What? Sergio Pitol acababa de bajarse de un triciclo, un bicitaxi, ese rickshaw nuestro, con música y pedales. Impecablemente vestido, el escritor intentaba conversar con quien –visto el sudor de su frente y de su torso de padre de familia—seguramente había pedaleado durante una buena hora bajo el sol, también intenso, de este final de enero; se las arreglaba para fijar una nueva cita, tal vez un par de horas más tarde, pero el incrédulo bicitaxero no comprendía aquella variante maniatada del castellano, observaba con ojos de salamandra el rostro y los labios del señor que emitía sonidos, sonreía con un rictus críptico, como queriendo exorcizar el ridículo ante los tres o cuatro gatos que escuchábamos a unos metros de la posta.
Por un momento pensé acercármeles, intentar mediar en aquel diálogo de locos, extenderle mi mano derecha al escritor, confesarle mis lecturas, hablarle de un par de amigos comunes, de la fruición con que había leído apenas un mes atrás la edición nacional de su Nocturno de Bujara.
Pero al final nunca me decidí –generalmente siempre he preferido el perfil bajo. Imaginé el enfado del abnegado cuentapropista ante la aparición de un intruso que podría haberle frustrado el deal, su nueva carrera, su regreso contentón a Marianao. Opté por el silencio, por esperar a mi amiga enfermera, que ya salía con su sonrisa, ajena a mi estupefacción, al sudoroso obrero del pedal, al extravagante personajillo vestido a la inglesa que tartamudeaba en aquel pedazo aséptico de una calle al oeste de La Habana.
What? –escuché de repente, como una pedrada, de los labios exaltados del conductor, pero ya mi amiga me saludaba, me apartaba del guardia suspicaz, de esas cuatro esquinas que tan habituales le eran; entrábamos en nuestra conversación.
Dos días después.
He vuelto a pensar en Pitol tras esa escena en que, como su personaje Carlos Ibarra en Kotor, en la costa de Montenegro, tanto se pareciera a “un personaje de Beckett caído en medio de un abigarrado carnaval mediterráneo”. También he empezado a leerlo con ímpetu de monja compulsiva gracias a varios libros que Zurbano me ha facilitado.
Leer a Pitol es leerlo a contracorriente, como si se arara sobre esa hermosa combinación de palabras, el diente de perro; leerlo con ruidos de la voz salidos quién sabe de dónde. O quizás sea que no puedo dejar de vincular lo que leo con la imagen del hombre mayor siempre sonriente que pierde las herramientas del habla de semana en semana, como se deshilacha un valioso tapiz, el sari lila que nos dejó de regalo una mujer que ya no está.
Decir que lo leo con dolor es ser altamente veraz; para qué callarlo.
Febrero.
Sergio Pitol es un escritor que te obliga a regresar atrás en el mismo texto, e incluso hacia otros en los que de repente has encontrado insondables resonancias; te fuerza a permanecer atento, a tomar notas, mentales o textuales; de lo contrario el texto se pierde, se te va de las manos, como cierta arena.
No hay un escrito puramente lineal (¿acaso La vida conyugal?, ¿el único entre tanta obra?, ni siquiera este) que te proponga él mismo que lo lleves contigo a la playa o que sea leído mientras en casa los niños chillan y tu mujer no cesa de pelear. El mexicano no es un escritor de marinade, como llamaba Flaubert al diván en el que se dejaba caer cuando las ideas se le evaporaban. Todos sus escritos me han obligado a la relectura.
Un cuento como “La pareja,” por ejemplo, es una obligación a la revisita, al regreso alerta, cuidadoso, hacia ciertos detalles que de no insistir se nos desvanecerían, allí donde la anécdota pareciera sencilla: un hombre, el narrador, permanece en la cama tras despertar, los ojos cerrados, escuchando el correr del agua en el baño contiguo. Ha extendido el brazo y su mano tantea sobre la superficie de la cama, cata la textura de la sábana, el roce no previsto con algo que parece cercano a la carne, ¿la piel rugosa de una iguana?, ¿grumos de sangre en una toalla? (y aquí el lector impaciente, el más propenso a los desbocamientos, se arriesga a predecir un asesinato); sí, manchas de la sangre real y de la sangre imaginada de un hombre, Pawel, que se ha duchado y ya se marcha, un desconocido con el que apenas puede el narrador comunicarse por una insalvable diferencia de idiomas, y con quien ha pasado una noche de sexo y –ahora el justo toque de gravedad, eso que no llega, o que no se sugiere sino al final, cuando otro tipo de lector ya habría abandonado el relato, aturdido por una atmósfera y un entramado inapresables en una primera lectura—la certidumbre de la vacuidad de su existencia.
Sergio Pitol es un narrador para las madrugadas; escribe cuentos y novelas para leer en la mesa, bajo la luz precisa de la lámpara de trabajo, y en ristre un mocho de lápiz con que morder el texto, fijar puntos de atención como con tachuelas sobre el mapa de una guerra.
Febrero 24.
Si bien todo está en todas partes, axioma de los alquimistas que el mexicano no se cansa de sostener, hay un primer Pitol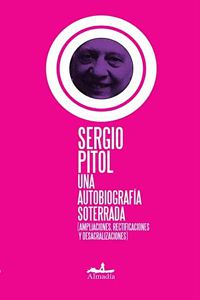 muy marcado por la memoria y por el México castizo. “Lo que después he sido –confiesa en Autobiografía precoz, de 1966--, lo que estoy siendo ahora, tiene sus raíces más profundas en aquellos mundos, en el ingenio, el de la colonia de italianos perdida en el corazón de Veracruz, en los paisajes siempre desbordantes, en el contacto de la naturaleza y sus misterios, en el continuo asombro ante las complicadas relaciones humanas…”
muy marcado por la memoria y por el México castizo. “Lo que después he sido –confiesa en Autobiografía precoz, de 1966--, lo que estoy siendo ahora, tiene sus raíces más profundas en aquellos mundos, en el ingenio, el de la colonia de italianos perdida en el corazón de Veracruz, en los paisajes siempre desbordantes, en el contacto de la naturaleza y sus misterios, en el continuo asombro ante las complicadas relaciones humanas…”
Los cuentos de esta primera etapa, luego reunidos en los libros Tiempo cercado e Infierno de todos, arrastran ese hervor de carne deseada, de violación impune, de pueblo de campo adentro y de guirigay político, que poco tiempo antes había universalizado un texto breve y enorme como Pedro Páramo: el padre tiránico que ahoga a su hermano Jacobo en el río; los amores de Lorenza con su sobrino Leopoldo; el espeluznante efecto del fanatismo religioso, la delación entre familiares en un relato como “Semejante a los dioses”; la caída de los símbolos provincianos, de cierta heráldica decimonónica; el fin del esplendor aristocrático de antaño y el desvanecimiento de lo que en otro de estos cuentos Sergio Pitol nombra “la atmósfera de romería” que destilaba la Revolución.
Como Faulkner con Yoknapathawpa, Rulfo con Comala o Juan Carlos Onetti con Santa María, unos reales y otros no, Sergio Pitol erigió su propio pueblo del trópico, San Rafael, a imagen del Potrero de su infancia: un sitio plagado de contrastes, de retratos variopintos, dentro del cual movió las fichas a su antojo, según ciertos tics y ciertas obsesiones de entonces que no han dudado en reaparecer en libros posteriores.
Pero cuando la mayoría de estos relatos vio la luz y el escritor empezó a ser leído al menos en la capital mexicana, ya el hombre Pitol había empezado a huir. Treinta años más tarde, en un texto titulado “El narrador”, rememoraba aquellos cuentos como el inicio de “la expulsión de toxinas acumuladas desde la niñez”.
26 marzo 2009
Correo de Reina María: “Querido Gerardo, tengo un libro que Pitol te dejó dedicado, hay Torre a las 11 am, Juan Carlos y Liz sobre Octavio Armand, lo llevaré por si puedes ir, […] t fiel, RMR”
Otro viernes, 12am.
Lo ha dicho él mismo y varios comentaristas lo han secundado: que el relato “La cena,” escrito en 1912 por Alfonso Reyes, y el contacto del joven Sergio Pitol con el polígrafo mexicano, le valieron de primer impulso, no tanto como influencia en sus trabajos iniciales, sino como un espíritu, entre hierático e inasible, como cierta aura definitivamente huidiza, una de las marcas de agua de la biblioteca Pitol.
En el cuento de Reyes, que pudiéramos tildar de pre-borgiano, el narrador recibe una invitación de parte de dos señoras que no conoce a una cena en la morada de estas. Tras una alternancia de planos no muy definidos y víctima de una percepción difusa del tiempo, el narrador se descubre a sí mismo en una casa de raros muebles, con dos máscaras japonesas que gesticulan en un muro tapizado de verde claro, y más adelante una piel de oso en el suelo, el omnipresente espejo, “el piano de candeleros lleno de fotografías y estatuillas”… Luego vendrá la esperada cena, la ingesta de varias copas de Chablis, la visión poco precisa de las dos mujeres, lo inevitable del sueño y, al despertar, la historia de un oficial de artillería que pierde la vista en una explosión, y en cuyo cuadro se produce el descubrimiento de su propio rostro, “me vi yo mismo en el espejo; verifiqué la semejanza: yo era como una caricatura de aquel retrato”. A lo que sucede su estrepitosa huida. “Esa cena –admitirá Pitol hacia 1998-- debe de haberme herido en el flanco preciso”.
Sergio Pitol, como Alfonso Reyes en este relato, y como unos años atrás su predilecto Henry James en Los papeles de Aspern, gusta obrar con lo que Reyes precisamente llama “las experiencias de lo imprevisto”. Muy curiosamente, en Los papeles de Aspern hay un narrador en busca de lo desconocido, hay dos mujeres de dudosa raigambre aristocrática, en cuyo palazzo veneciano medio deshabitado se aloja el protagonista, hay un ambiente de arrogancia soberana y de descuido a la vez y hay una casa-personaje de la que nadie puede desligarse.
Esto nos regresa a Sergio Pitol, y muy puntualmente a su cuento “Asimetría,” escrito en Moscú en 1979. Ricardo Rebolledo, músico fracasado y ya entrado en años, rememora en una cena familiar sus años en París durante una beca para estudios musicales. En el inicio de su relato, se esboza su afán por obtener información sobre la temprana muerte de su padre diplomático, su entrevista en “un edificio morisco, absurdo, abandonado al parecer desde hacía veinte años” con quien fuera el gran amor oculto de su progenitor, quien le asegura que tiene en su poder papeles comprometedores (como siempre en Pitol, hay una historia velada, una realidad otra, sugerida, de la que el lector y el protagonista son ajenos), a lo que seguirá su abandono de esta particular búsqueda de identidad.
En segundo término, el protagonista recuerda su llegada a una vieja casa de la rue Ranelagh, en donde dos señoras mexicanas le permiten alojarse durante un año con la única condición de acompañarlas en sus enormes monólogos nostálgicos, en el recuento de sus “irrealizables proyectos de victoria”, además de interpretar al piano alguna que otra pieza musical ante Lorenza, la hermana que –como tantos de los personajes fracasados de la órbita Pitol-- nunca llegara a convertirse en diva de ópera. De ahí, por último, la historia de una cena a partir de la cual, tras despropósitos y malentendidos, el joven Ricardo Rebolledo se ve expulsado de la mansión.
Fiel a esta tradición de ambientes nubosos a los que Sergio Pitol se inclina, el joven sufre un desmayo en las escaleras del metro y en medio de su delirio observa un mapa, “un tejido sinuoso y áspero”, y comprende que se trata nada menos que del dibujo de su vida.
Historia de varias obsesiones, retrato de una casa y de sus energías retorcidas, muestrario de uno de los tantos personajes excéntricos de los que gusta el mexicano, elogio pitoliano de lo inidentificable, de lo inasible…, “Asimetría” iría de la mano de “La cena” de Reyes, de la novelita medular de Henry James, en ese juego “macabro” de vasos comunicantes que el paseante medio, el lector poco advertido, felizmente no puede atrapar.
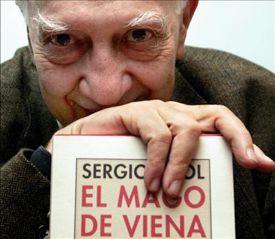 Abril.
Abril.
El recorrido por la idea de La Casa en la obra de Sergio Pitol será arduo. Fue Nathaniel Hawthorne en su prefacio de 1851 a La casa de los siete tejados, quien apostó por la idea de que las culpas de una generación se perpetúan en las siguientes, sobre todo a través de la casa que se ha ido transfiriendo de generación en generación. Con la casa, ahí van, pues, las culpas y los pecadillos menores, la traición y el dolor... Todo un concepto bíblico, como cuando en Éxodo Dios cuantifica en tres, cuatro generaciones el mal sobre “los que [le] aborrecen.”
Si hay un retrato del primer Pitol, ese se define en la casa de San Rafael. En este álbum familiar que vamos componiendo como lectores, estaría el ambiente de ocultamiento, de conflicto enconado que se respira en “La casa del abuelo” o la de “Los Ferri”, convertida en leonera, de habitantes de casta totalmente diluida, según la agonizante sirvienta que lo narra; o la casona de “Pequeña crónica de 1943”, en la que el adolescente experimenta miedo por su futuro tras la muerte del abuelo, el “dolor de tener que desprenderse de los candiles, de los muebles de cedro y de nogal, de los espesos muros y la pesada techumbre…”
Y es que este último texto, relato bisagra escrito por Pitol en julio de 1961 a bordo del Marburg, de camino a Europa, marca con furia la ruptura vital y escritural del escritor con la idea de la Casa; gesto radical, como el de Holgrave, aquel personaje de Hawthorne que se opone a la casa como blasón de hidalguías y que aboga por que las construcciones tengan su tiempo puntual de vida, su levedad, dejen de ser un banco de horrores y de rutinas en vías de incubación. Sergio Pitol rompe con el misterio del espejo donde han permanecido alojadas las imágenes amargas de la familia; ese efecto de relato gótico que pasa de Hawthorne a Henry James (Los papeles de Aspern, Otra vuelta de tuerca), y de ahí a la casa pitoliana: donde se cuecen todas las cuitas, los resquemores.
Al final de “Pequeña crónica de 1943”, uno de los visitantes al velatorio sostiene: “Estas casas no tienen ya sentido.” Ismael Lazo Rebolledo, el adolescente huérfano que acaba de perder el último vínculo con un pasado edénico, y Sergio Pitol, el joven que sin miedos emprende la ruta de nuevos mundos, miran atrás, hacia esa Córdoba de calles mal pavimentadas, primera escala de la territorialidad pitoliana.
Años más tarde, trastrocada en hormiguero de manías y furias políticas, la Casa-personaje reaparecerá en el edificio Minerva.
Veinte de mayo.
Definitivamente, Sergio Pitol escribe desde la catarsis, enfebrecido y afiebrado. Si hay un cuento que resume esa aura afiebrada que rodea al escritor y a ciertos personajes suyos es “El regreso”, escrito en Varsovia en 1966. Un funcionario de embajada permanece encerrado en su habitación, metido en la cama, con fiebres, con un decaimiento total. Allí recibe la visita de un amigo, Marek, quien le anuncia su viaje a la nieve, al esquí, a la posible caza de jabalíes. Y al escuchar “jabalí” el hombre recuerda un sueño reciente en el que unos niños, entre los que se encuentra, obviamente en el México natal, ajustician a una tlacuacha; lo que empeora su estado de salud y provoca un horrible sentimiento de culpa. Luego sale a la calle, insiste en el absurdo de su existencia, desea desaparecer en un bosque de la frontera alemana, en una especie de suicidio por abandono en la nieve. Pero regresa al hotel, donde una amiga lo conduce al hospital. Es entonces que pierde toda noción de la realidad.
En una entrevista de 1990 con Jesús Salas-Elorza, Sergio Pitol hace referencia a “los estados en que generalmente [ha] escrito estos cuentos: con fiebre real y con fiebre intelectual, o en una situación un poco delirante”. De ahí que, siempre egótico a la hora de modelar sus criaturas, Pitol inocule este furor a su personaje, y lo arroje a una especie de estado catatónico, no por ello menos introspectivo. A tres líneas para el final, escuchamos su reclamo de volver a su país, a su infancia; ese regreso a un centro vital (patria, terruño, hogar), a una zona de confort, pulsión del exiliado, de quien asume el viaje más allá de los reclamos turísticos.
Pero hay otras fiebres. El protagonista de la novela Juegos florales relata la manera en que en 1960 una fiebre posterior a una operación en la parótida le hizo obsesionarse con la idea de su fallecimiento, a la que siguió su decisión de embarcarse rumbo a Europa, y al llegar, con el cargo de conciencia de no haber acompañado a su madre en las exequias a su padre, de escribir un cuento, también “entre fiebres”. Tal vez por ello, veinte años después regresa a Roma, eufórico, con el propósito de continuar aquella labor de escritura que había dejado a medias.
Habría que estudiar la fiebre en Sergio Pitol como detonante de un cambio, como catalizador de pulsiones y de inestimables miserias. O como cuando deviene medular en su propia biografía: ese “agobio de la fiebre” de su infancia enclaustrada, en paralelo a la feliz posibilidad de emplear su tiempo en la lectura. O como cuando en el texto “El tríptico”, del libro El mago de Viena, relata el día en que en un restaurante fue víctima de “un ajuste de cuentas entre tenebrosas mafias sicilianas”, y luego su convalecencia, la persistencia nocturna de la fiebre, las rozaduras de bala sobre su cuerpo, los libros en italiano (Calvino, Lampedusa, Leopardi) regalados por el cónsul en Palermo, la frecuente visita de un sacerdote filofranquista que le hace preguntas sobre su presencia en el país y le desliza comentarios sobre el reciente golpe de estado en Chile.
Angelo María Ripellino separa el lenguaje “desnudo, monódico”, de Kafka, “de lo flameante y lo febril de otros escritores judíos de Praga”. De entre los escritores centroeuropeos más notables, Kafka será el que menos traza deje en la ficción de Sergio Pitol. La fiebre le vendrá de otros, de un acelerado Gombrowicz, y más al este, ya en frías tierras eslavas, de Gogol.
Sábado.
Son varios los sitios en donde Sergio Pitol confiesa que su relato preferido resulta “Hacia Varsovia”, muy posiblemente porque este texto de 1963 representa el final de un forcejeo con la tradición de la ficción mexicana e hispanoamericana, a menos de dos años de su instalación en Europa y mientras sus “parientes mayores” persistían en el canon nacionalista habitual: Carlos Fuentes con Aura y La muerte de Artemio Cruz, García Márquez con La mala hora o Los funerales de Mamá Grande, José María Arguedas con Todas las sangres o Roa Bastos con Hijo del hombre, entre otros. Quizás, además, porque con él coge cuerpo ese desprendimiento hacia otro linaje, hacia otros modos de hacer y de sentir que representaron las obras distintas de Manuel Puig, Juan José Saer o Ricardo Piglia.
Atento a la prosa de Henry James, de donde pudiera venirle, de entre otras lecturas, el aura de lo ilusorio, Pitol cala ese momento en el que la lucidez permuta con la alucinación, en este caso en la persona de un mexicano que regresa en tren de un viaje a Lodz, con una fiebre galopante que lo lleva al delirio ante una anciana polaca que adquiere “los contornos grotescos de una pesadilla”. Es entonces que brota una mano, lo conduce por callejas cubiertas de nieve, al tiempo que le habla en varias lenguas, que lo introduce en una vieja casa y con la luz de un candelabro le muestra el retrato de un hombre (¿el mismo, acaso, por el cual aquel personaje de Alfonso Reyes corriera espantado sin que el tiempo hubiera transcurrido?), un pariente de ella, ¡y de él!, sí, porque al final todos pertenecen a la misma familia, ella es la supuesta hermana de su abuela, ambas fallecidas mucho tiempo atrás, y el del retrato es nada menos que su abuelo, desaparecido en el lejano 1913; todo un cortejo de imágenes salidas de la fiebre y del delirio a las que Pitol ha recurrido, en“La pantera”, en “La pareja”, en “Nocturno de Bujara”, adscrito a la saga de los textos más alucinados de Filisberto Hernández o de Jorge Luis Borges.
Pues es este el inicio de una trama centroeuropea en la literatura de Sergio Pitol, el trasvase de esta hacia visiones y usos menos “realistas”, su confluencia con las letras eslavas, con autores como Andrzejewski, Gombrowicz, Iwaszkiewicz o Brandys, a quienes leyó con fruición y tradujo en su momento para editoriales mexicanas y españolas.
julio 2009
He estado trabajando en las primeras páginas de mi nueva novela. Detenido por unos días en uno de sus bloques, he querido retomar algunos libros de autores del entorno ex yugoslavo que compré en Barcelona hace un tiempo: el bosnio Dzevad Karahasan, los serbios Danilo Kiš y Milorad Pavic. En este último precisamente me he detenido. Pavic es un escritor lleno de sueños y espejismos. Nuevamente mi novela ha quedado a un lado, tranquilas sus páginas dentro de un sobre, pues Pavic ha despertado en mí los fulgores de una de esas lecturas/obsesiones que marcan uno, tres años de nuestras vidas de lectores: la de Sergio Pitol.
En el relato de Pavic “Cazadores de sueños”, de su libro Siete pecados capitales, el protagonista recibe una invitación misteriosa para una cita y al llegar a una casa es recibido por tres mujeres que de inicio no reconoce pero que resultan ser personajes que él mismo creó para novelas anteriores.
« -- ¿Tampoco te acuerdas de las palabras que has citado?
-- No –dije.
-- Pues son tuyas, tú las compusiste y yo las aprendí de ti. Soy la princesa Ateh, heroína de tu libro Diccionario Jázaro».
No se trata aquí de un mismo personaje, un Nathan Zuckerman por ejemplo, protagonista de varias novelas de Philip Roth, o de tantos otros similares, sino de un cuento en el que el personaje principal es el propio autor, al que le salen al paso, en un ambiente de delirio espectral, personajes que él mismo creó para novelas anteriores. A partir de aquí se suscita un curioso diálogo entre el escritor y sus viejos personajes: unos que pretenden cazarlo a través de sus sueños, otros, a los que el escritor les dio muerte, que reaparecen con fin de venganza.
En busca de este espíritu entre hipnótico e ilusorio tan propio de las literaturas del calidoscopio centroeuropeo, a la caza de ese regusto por los espejismos, por la simultaneidad, por el peso amargo de la fatalidad y del destino o por la resistencia a la realidad pura y dura, pudiera ser sugerida una lectura de la obra de Pitol.
El ambiente impreciso que sugieren “El relato veneciano de Billie Upward”, cuento independiente y fragmento a la vez de la novela Juegos florales, o dos cuentos como “La pareja” y “Hacia Varsovia”, pudiera remitirnos a aquel personaje, ¡también escritor!, aturdido por los ruidos, en el relato “Semejante a un bosque”, del polaco Jerzy Andrzejewski, que juzga quimérica toda presunción de considerarse “plenamente consciente”, según la traducción que realizara Pitol en 1966. De igual forma, la visión mordaz hacia las buenas maneras de cierta sociedad mexicana en El desfile del amor entroncaría con el espíritu altamente sarcástico de Witold Gombrowicz, de quien Pitol ha sido un afanoso traductor; como mismo Ricardo Rebolledo, el verborreico Dante C. de la Estrella o Jacqueline Cascorro, funcionarían como una secuela pertinente en el álbum de personajes retorcidos, decadentes, propios de la literatura de la Mitteleuropa, a la manera del Emil R de El rey de las dos Sicilias, novela de Andrezj Kusniewicz, a quien Sergio Pitol dedicara uno de los ensayos de Pasión por la trama.
Domingo 1am
Justamente al referirse a lo que llama “cierta poética centroeuropea”, el serbio Danilo Kiš se preguntaba “¿cuál es ese sonido,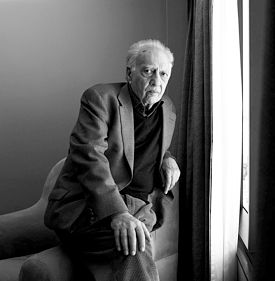 esa vibración que coloca a una obra en el campo magnético de esta poética?” Pero la pregunta es meramente retórica. En ese mismo ensayo titulado “Variaciones sobre temas de Europa central”, publicado en 1987 en la revista Le Messager européen, Kiš había prefigurado el malditismo de unas letras diversas, sin una historia sólida constatable que les sirva como referente, contrariamente a los dos grandes polos letrados que las rodean, por un lado Occidente, y por el otro el imperio ruso. Intentemos, pues, repensar la obra de Sergio Pitol, sobre todo la que empezó a escribirse sobre un barco que atravesaba el Atlántico, a través de ciertas lecturas centroeuropeas que suponemos hayan sido también las suyas; en una especie de peine militar sobre el campo al rescate de un niño que se ha perdido.
esa vibración que coloca a una obra en el campo magnético de esta poética?” Pero la pregunta es meramente retórica. En ese mismo ensayo titulado “Variaciones sobre temas de Europa central”, publicado en 1987 en la revista Le Messager européen, Kiš había prefigurado el malditismo de unas letras diversas, sin una historia sólida constatable que les sirva como referente, contrariamente a los dos grandes polos letrados que las rodean, por un lado Occidente, y por el otro el imperio ruso. Intentemos, pues, repensar la obra de Sergio Pitol, sobre todo la que empezó a escribirse sobre un barco que atravesaba el Atlántico, a través de ciertas lecturas centroeuropeas que suponemos hayan sido también las suyas; en una especie de peine militar sobre el campo al rescate de un niño que se ha perdido.
Una frase de la señora Amelia, la tía enfermiza de Carlos Ibarra en la novela El tañido de una flauta, bastaría para comenzar nuestro trasiego por sobre el tejido de sueños que recorre la obra de Pitol: “El dolor con el que despierto es una prolongación del mismo con el que me adormezco. No es la existencia del mundo lo que uno debería reprochar sino su monotonía. Sólo en sueños, al quebrarse la recta, podemos presenciar esa otra realidad ilusoriamente más próxima a nosotros”. El mismo Ibarra, desde un pueblo perdido de la costa montenegrina, relata en sus cartas su recurrencia a ciertos sueños escabrosos. Y justo al final, todavía agobiado por las imágenes del filme que tanta zozobra ha provocado en su mala conciencia, el protagonista regresa a ese personaje que cree que ha sido construido a imagen de su amigo Carlos, a sus últimos días de vida, neurasténico, como “un animal enfermo” –otro de los dibujos usuales en el teatro pitoliano--; después de lo cual ingiere un luminal, se adormece, pero es perturbado por una pesadilla en la que góndolas y vapores flotan en una Venecia presta a la catástrofe; especie de remedo de la enfermedad que acecha a Von Aschenbach tras su búsqueda de la belleza en la novelita de Thomas Mann. Aquí, en esta pesadilla final, el protagonista verá su destino concretarse en una Venecia decadente y leprosa; sueño con el que concluye la historia.
Como su admirado Gombrowicz y su pertinaz acudimiento a los relatos oníricos, como el personaje de Hero, de Milorad Pavic, quien decide inventariar sus sueños en un cuaderno, Pitol siempre ha creído en el sueño como ejecutor de esa ruptura, de ese quiebre de “la línea recta” que puso en boca de uno de sus personajes, como descongestionante de los mecanismos de la creación en el protagonista de Juegos florales, como biopsia de “lo irracional que cabalga en nuestro ser”, en el cuento “La pantera”, como el despertar de viejos temores, en “El regreso”, e incluso como paliativo para exculpar todo intento de raciocinio, tras un sueño en el que aparece una ciudad, varios ancianos “de aspecto vagamente centroeuropeo” y una especie de mini pogromo del cual el narrador es testigo, en el relato “Cuatro horas perdidas”, escrito en Bristol, en 1971.
Habrá un constante concubinato de Sergio Pitol con la arenosa mercancía de lo ilusorio; realidad y delirio, difuminación de lo temporal, entronque entre lo fantasmagórico y lo que sólo en apariencia, según los más racionalistas, pudo haber tenido lugar.
Viernes con lluvia.
“Necesito crear una realidad permeada por la niebla”, ha confesado Sergio Pitol en “Las novelas del carnaval”. Y tal vez sea pertinente aproximarnos a esta filiación a lo inasible a partir del encantamiento que le produjo a Pitol no solo su estancia en ciudades centroeuropeas o sus lecturas (Bruno Schultz, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Musil, Conrad), sino el descubrimiento que durante sus años en Checoslovaquia hizo del libro Praga mágica, del eslavista siciliano Angelo María Ripellino: summa, crónica de viaje y de permanencia, prontuario exquisito, libro de firma de personajes excéntricos, enciclopedia de una ciudad en pleno.
Dejemos a los especialistas el estudio de Praga mágica, que Pitol considera el mejor de los libros de Ripellino, a la hora de examinar un libro conclusivo como El viaje. Lo cierto es que ambos integran ese grupo de textos atípicos, heterodoxos, que se mueven con felicidad entre la crónica de viaje, el ensayo y la biografía, un terreno donde Sergio Pitol ha demostrado sentirse a sus anchas. Ambos dan cuenta del afán exploratorio de sus autores: el italiano que se inserta en la multitud en esa ciudad que es “sobre todo, vivero de fantasmas, ruedo de sortilegios”; y el mexicano recorriendo “callejuelas escuálidas, pasajes ramplones, sin forma ni sentido”. Ambos libros están plagados de alusiones a personajes excéntricos y a seres fantasmagóricos, desde la diablesa desdentada que Ripellino extrae de un cuento de Bohumil Hrabal, hasta el bulto que en un inicio Pitol no logra distinguir en un callejón de la ciudad y que termina siendo un anciano borracho que se revuelca como escarabajo sobre sus propios excrementos.
Pero acá no es el tema “Praga” el que cobra peso. Ripellino le ha consagrado mucho, pero Pitol ha empezado su libro lamentándose de no haberle dedicado en su vida unas buenas líneas a esa ciudad, y en el próximo folio se desvía hacia Moscú, hacia la cuna de la cultura eslava y hacia un viaje más sensorial que físico en un momento crucial de la historia del siglo XX. Lo que sí deviene foco de atención, como síntoma de una ciudad fantasmagórica, arcana, y de una cultura, la centroeuropea, es la ratificación de la importancia de los sueños.
En una entrevista publicada en 2001 en El País, Sergio Pitol describe la sesión de hipnosis a que se dejó someter como la experiencia más importante de su vida. “Llegué a un momento siniestro de mi niñez y comprendí que el sentido de mi vida dependía de esos momentos de la infancia. Fue cuando salió la muerte de mi madre”. Algo sabíamos de esta experiencia única a partir de “Vindicación de la hipnosis”, firmado en 1994, un texto curioso que tiene de testimonio, de recuento de su infancia, pero también de toma de partido por un hacer creativo, acta de ratificación de una estética muy particular. Lo cierto es que tras la inducción de aquel sueño, lo que sobreviene es una revelación: “Se fue abriendo paso en mí la noción de que había vivido todos esos años solo para evitar que aquel dolor bestial volviera a repetirse, para impedir las circunstancias que lo pudieran provocar. El sentido de mi vida había consistido en protegerme, en huir, en acorazarme”.
En octubre.
Después de aquella sesión de hipnosis que terminó en brote revelador, Pitol regresó a su hotel y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente se descubrió diferente, llegó a la certeza de que todo en su vida habido sido “una perpetua fuga”. Viajante empedernido, furibundo diarista, Sergio Pitol, el único novelista centroeuropeo nacido en el sur de México, ha persistido en la idea de acercarse “a una franja de misterio que nunca queda aclarada del todo”, como dedujo en su momento tras sus lecturas de Henry James. Su obra será una provocación de la memoria, de todos los rejuegos del inconsciente. Y su actitud la de un coleccionista de historias las más de las veces nocturnas. Por ello, en 1996 escribió “Sueños, nada más”, la lista de relatos oníricos, pero también la constatación de nuestra labor de narradores cuando, al despertar, tratamos de reconstruir lo soñado. Ahí y en muchos otros recodos de su obra estarán concentradas “las peripecias de un personaje que somos nosotros mismos”, como apuntara en su ensayo “Patricia Highsmith sueña un sueño”. Y definitivamente esta angustia de la bipolaridad del ser humano será uno de los pilares de su imaginario, de donde se desgaja ese juego entre lo irreal y lo tangible, entre las miserias de un intento de escritor, sus notas de escritura y sus pulsiones nocturnas: personaje que suele repetirse en su obra narrativa.
Pero es nuevamente en El viaje donde se revela su afán de no dejar pasar –“en el tope de la extravagancia”— las escenas que nuestro inconsciente produce cuando dormimos. “En ningún lugar he soñado tanto como en Rusia”, confiesa. Dormir, soñar, despertar y tomar nota se convierte en un acto reflejo, en un hábito de observador de aves migratorias. Conversar con personajes reales que ya han fallecido, participar de escenas incongruentes; o la revelación de su cercanía a la muerte, la imagen de su rostro putrefacto ante un espejo, y luego las fases eufórica y deprimente de la relectura de este sueño, son solo una muestra de la insistencia de Pitol en la combinación de sueño, memoria y creación.
Otro viernes.
El viaje como síntoma y como recurrencia en Sergio Pitol será la constatación de aquel arte de la fuga que comenzó el día en que descubrió el cuerpo sin vida de su madre en el borde del río Atoyac, su afán de huida perpetua, su rechazo a “esas rancias ideas de hogar y chimenea” que Hawthorne puso en boca de uno de sus personajes. Mientras, El viaje, eso que pudiera parecer una crónica de viaje, se transforma en un ensayo espléndido sobre la nación rusa, sobre sus esencias y sus escritores vitales.
Entonces, después de sueños contabilizados, viajes físicos y mentales, regreso a aquella pregunta formulada por Danilo Kiš sobre una supuesta “poética centroeuropea”, que el serbio mismo se ocuparía de contestar y que confluye con la noción de escritura del mexicano: “un balance de equilibrista entre el pathos irónico y el vuelo del imaginario”.
Noviembre, 12
Al final nunca estuve en la Torre de Letras. A la cordialidad de Reina María y luego a la mediación de mi amiga Adriana Normand debo al fin El mago de Viena, firmado por el propio Pitol, a quien nunca he estrechado mi mano derecha.
En su segunda página logro leer: Para Edgardo, un abrazo, Sergio Pitol, La Habana, febrero 2009.
Y sobre la flagrante errata, un tachón. Y justo al lado mi verdadero nombre, también tartamudeante. Imagino, pues, la escena. Veo que he demorado algunos meses entre la dedicatoria y el día de hoy. Me gustan los escritores imperfectos, los que huyen de la pose. Los del desparpajo.
Y me gustó Sergio Pitol mucho más cuando hace cerca de un año lo escuché imponerse y tartamudear un relato: ¡un escritor con problemas en el habla! –me dije. Desde entonces lo persigo.
En Navidad.
Todo parece indicar que Sergio Pitol nunca ha escrito sobre Mary Flannery O´Connor, una norteamericana de Savannah, una escritora del sur que murió bastante joven. No sé siquiera si la habrá leído. Habría que esperar a que algún día se conozcan sus diarios, sus molesquines, sus notas de lectura. Leo a esta señorita y, a pesar de las enormes diferencias con mi obsesión mexicana (nada tan fértil como dos lecturas bien dispares), me veo en la obligación de reabrir un libro de Pitol, el de sus cuentos.
Leo “El lince”, un cuento que Flannery O´Connor escribiera hacia 1947 y que gira alrededor de un viejo negro del sur que lleva toda su vida a la espera de un lince salvaje. El cuento se desarrolla en dos tiempos, el de la infancia del protagonista, cuando ya el lince solía atacar a los habitantes del pueblo, y el actual, en el que, por ciego y por anciano, el hombre se ve impedido de internarse en el monte con sus nietos a la caza de la bestia. Lo peor es que el viejo Gabriel siempre ha olido al animal; esto explica su zozobra, la espera eterna, uno de los grandes temas de las letras de todos los tiempos.
Curiosamente en “La pantera”, cuento escrito por Pitol en 1960, también hay una aparición, y habrá también mucho de espera. Todo parte de un sueño infantil en el que al narrador se le aparece una pantera: “Aquel bello, enorme animal cuya negrura brillante desafiaba la noche trazó un elegante rodeo en torno a la alcoba, caminó hacia mí, abrió las fauces, y, al observar el terror que tal movimiento me inspiraba, las volvió a cerrar agraviado. Salió de la misma nebulosa manera en que había aparecido”. Lo peor es que veinte años después reaparece la bestia, a lo que el narrador intenta oponer su capacidad para el raciocinio. La pantera ha vuelto a estar al pie de su cama, “con expresión de gozo”, y esta vez ha proferido unas pocas palabras que el atónito hombre decide anotar en un pedazo de papel. Al acto el narrador despierta, constata que su visión ha desaparecido, regresa a esas “doce palabras esclarecedoras” que al final no son más que algunos “sustantivos triviales y anodinos”, lo que no significa que merme la importancia del suceso, su carácter de epifanía. De ahí esa exultación que el narrador no puede ocultar. Su confesión será categórica: “Mi destino se develaba de manera clarísima en las palabras de esa oscura divinidad”.
Sueño, aparición, toma de nota de unas palabras insignificantes…; más de treinta años después, en su relato “El oscuro hermano gemelo”, Sergio Pitol daba cuenta de esa especia de actitud esquizofrénica del novelista que escucha voces “a través de las voces”, que se levanta de la cama, escribe un par de adjetivos o el nombre de una planta, en un estado de casi demencia que define su razón de ser, eso que llama “el mapa de su vida”.
En 1990 Pitol declaraba en una entrevista su necesidad de escribir “porque tengo estas visiones de las que necesito deshacerme”. “La pantera”, “Hacia Varsovia”, “La pareja”, son cuentos donde hay visiones, aparecimientos de algún tipo, ese reflejo de lo innombrable con el que Sergio Pitol ha hecho literatura. Por ello la espera, sentimiento que sobrevuela en muchos de sus personajes –escritores a medias, directores de cine fracasados, amantes fracturados--, pero por ello también la ansiedad de muchas de sus voces narrativas, un dolor por la palabra misma que al final será el de todo creador: rogándole a su propio destino no dejar de ser visitado por aquella bestia nocturna.
Ya es tarde (y en Navidad la doxa indica que deberíamos estar en otro tipo de fiestas), cierro el tomo de Flannery O´Connor, guardo en un fólder una fotocopia del relato de Pitol que ha terminado llena de palabras inconexas, de círculos y de flechas que se desbocan. También incluyo un pedazo de papel en el que he anotado algo: “para Moleskine SP: lince, pantera, revelación, epifanía secular”. Y al acto me voy a la cama.
2010, enero-febrero:
Como mismo, según Pitol, el tema de la búsqueda del padre se extiende por toda la obra de Conrad, en el mexicano el retrato de la familia canónica muta en obsesión por el fracaso del individuo, con acento en la mediocridad profesional y en el descalabro de la institución del matrimonio. Si de algo pudiera presumir este escritor es de ser un álgido observador de la condición humana.
En “Del encuentro nupcial”, cuento escrito en 1970, un escritor que se empeña en regresar a un proyecto de relato, cavila sobre lo necesario de aceptar su destino y de “conformarse con el modesto papel de comentarista literario” que ha ejercido en los últimos años. Mientras, el protagonista de El tañido de una flauta, un director de cine frustrado, devenido productor, especula a partir de una película japonesa que ha visto, cuya trama le resulta muy cercana; consciente además de que nunca fue lo que muchos esperaban de él. Si bien el éxito del filme lo ha sacado de su rutina de hombre exitoso y ha removido su mala conciencia, se empeña en no pensar en la derrota. “Nadie quiso ser un empleado de correos y pasar treinta años de su vida tras una sórdida ventanilla, pero nada concreto lo obligó a permanecer así; simplemente dejó que las circunstancias decidieran por él”.
Hay un momento en la obra de Pitol en que el perdedor se posesiona de todas las líneas. Contrariamente a los cinco vitelloni de Fellini –otro cazador de losers--, que vegetan mientras ven pasar el tiempo, los personajes de Pitol abocados a la mediocridad en la madurez sí fueron jóvenes prometedores, en su mayoría embriones de escritor, de cineasta o de músico. Será aquí, a través de su cohorte de fracasados, que Pitol deslizará su alegato contra la mediocridad e introducirá lo que más tarde será el apogeo del excéntrico. Claro que aunque por momentos reflexivo e intempestivo, retorcido y festinado, se imbriquen, devengan quizás la misma persona, el mediocre es un personaje que rumia su mala historia emocional, que no su historia visible, mientras que el excéntrico --llámese Marieta Karapetiz o la Falsa Tortuga--, arrasa vehementemente con todo aquel que se le pare enfrente, sin miramientos, sin reflexión posible.
 17 de marzo de 2010. De la impiedad de S.P.
17 de marzo de 2010. De la impiedad de S.P.
En Juegos florales, novela terminada en 1982, el protagonista, también escritor fracasado cuyos humores han desembocado en el magisterio, viaja con su esposa a Roma, donde había vivido veinte años atrás, al reencuentro de zonas de su existencia que ya sabía entre patéticas y medulares. Allí, en una trattoria romana, experimenta “una tristeza por la juventud perdida, por los años que median entre el profesor que es ahora y el joven que llegó a Roma”. En esto, pues, se le van sus vacaciones. Lo que pensó que sería un acto de reposo y de recuperación de la memoria, termina siendo la suposición de que a partir de aquel viaje de 1960, al regresar a Papantla, no habría conocido sino “un apagado simulacro de vida”. Por ello –esta es además una novela sobre los entresijos de la creación--, su obsesión por reescribir un relato que esbozara en su periplo italiano. Entonces especula sobre todas sus suertes, “Será escritor. Volverá a ser un escritor”.
Pero no nos ilusionemos. De haber sido cineasta, el cine de Pitol sería el de la impiedad. No hay triunfadores en sus relatos. Su taxonomía está cargada de seres que no cesan de cavilar sobre su mediocridad, que viven en vilo aunque no lo aparenten. El profesor terminará cansado de Roma, hostigado por ella, por su esposa, por la memoria de todos. En ese punto su mayor anhelo estará en regresar a México, a sus clases, a sus papeles.
Marcados por estos procesos neuróticos estarán algunos personajes de otros cuentos de Sergio Pitol. En “Cuerpo presente”, Daniel Guarneros, deambula por la Ciudad Eterna huyendo de su mujer quejumbrosa, se refugia en un bar, de donde sale completamente ebrio tras una catarsis en la que combina las miserias de su primer matrimonio, su aceptación de un puesto de funcionario en el gobierno, el soliloquio de las mezquindades de la política doméstica, las trampas del oficio, la corrupción, la miseria de su existencia. Este es un Pitol también político, que hurga en esos “terrenos de la conciencia convertidos en una pura llaga” a los que su personaje se refiere bajo el efecto del alcohol.
Hábil en el arte del retorno pertinaz, Pitol retomará este tema en uno de los más excitantes cuentos que haya llegado a producir, “Vals de Mefisto”, escrito en Moscú en 1979. En el trayecto entre Veracruz y México DF, una mujer abre su bolso y encuentra un ejemplar de una revista donde aparece un cuento escrito por su esposo, con quien pena en un matrimonio fatigado. Se trata de un cuento decadente, que le irrita. Al final, cansada, cierra la revista e intenta dormir, pero la visión de un esposo afásico que balbucea dos o tres ideas en un relato se lo impide; es más fuerte su idea de la imposibilidad de su cónyuge para construirse “el tinglado necesario para vivir creativamente”. Piensa en una realidad muy suya de rutinas y fantasías, y siente vértigo. Pero para entonces el somnífero ingerido ya ha empezado a reaccionar, y la señora se queda poco a poco dormida.
26 de abril.
He sabido esta mañana que tras siglos de carne y de poesía, el Vaticano acaba de dictaminar que todos pecamos. Según un artículo de L´Osservatore Romano, el jesuita Roberto Busa, después de unas cuantas décadas del lado húmedo del confesionario, ha concluido que el orden de flaquezas según el sexo empieza en la lujuria, la gula y la pereza para los hombres, mientras que en las mujeres este ranking universal de faltas comenzaría con la soberbia, la envidia, la ira y la lujuria.
Parecería que Flaubert y Henry James, Faulkner y Rulfo no se empeñaron lo suficiente en retratar algo tan obvio como la lluvia. Por esto he querido regresar a Sergio Pitol, a la contundencia de las palabras introductorias a su libro El viaje: “El mal es el gran personaje, aunque por lo general resulte derrotado, no lo está del todo. La perfección extrema en la novela es fruto de la imperfección de nuestra especie”.
Resulta que a pesar de las cartas y los diarios que nos han legado los escritores que amamos, no siempre sabemos qué lecturas les fueron afines en determinado momento; y nos toca husmear en las entrelíneas de sus propios escritos, intuir ciertos nombres o ciertos tics que tamizaron o que simplemente ni siquiera supusieron. En su novela La vida conyugal, Pitol coloca un libro en las manos de Jacqueline Cascorro, una mujer obsesionada por las traiciones de su marido: cuando quien había sido su primer amante le regala un ejemplar de Fisiología del matrimonio, de Balzac. Un recuento exhaustivo de la obra de Pitol arrojaría que el mexicano nunca ha sido un buen lector de autores franceses. Sus intereses han estado ailleurs, lo sabemos, en otras letras, pero de lo que no cabe duda es que el citado tomo de La Comédie Humaine revolotea sobre la última novela de Sergio Pitol.
Contrariamente a tantos otros de sus personajes, Jacqueline Cascorro no es escritora, aunque sí tuvo en una época la costumbre de llevar un cuaderno en el que consignaba “las citas literarias que le aclaraban su fracaso matrimonial”. Muchas de esas transcripciones venían del libro de Balzac; a modo de alivio, como voz que insta a la resignación, pues el francés, en su afán por “recoger las cosas que todo el mundo piensa y que nadie expresa”, bien lo había advertido: “¿Cómo es posible chancearse cuando se habla de matrimonio? ¿No adivináis que le consideramos como una enfermedad a que estamos todos expuestos, y que este libro es una monografía?”.
Si la de Balzac pretende ser una monografía en un tono que hoy nos resulta maniqueo, la novela de Pitol se empeña en una etología del matrimonio, sin afeites, sin adornos. Con este libro el mexicano se ensaña contra la institución del matrimonio que ha venido diseccionando desde sus primeros relatos de San Rafael. Y por supuesto que hay escarnio: todos los proyectos de asesinato de Jacqueline Cascorro terminan en la nada; su cuerpo al final es el de un espantapájaros grotesco plagado de cicatrices. El escritor no pretende esconder su carcajada: durante treinta años –en el momento de concluir esta novela—de construcción de situaciones y de personajes, nada le ha sido tan repulsivo como los dogmas, el adocenamiento y las falencias de una institución como el matrimonio. Su afán de etólogo es más agudo a la hora del dibujo descarnado de la rutina, de ciertos rituales establecidos por la normay la religión.
Quito, octubre 2010. Me he traído a S.P. conmigo.
A través del edificio Minerva regresa la Casa a la obra de ficción de Sergio Pitol. Se trata de una construcción de ladrillo rojo, “una extravagancia arquitectónica en ese barrio de apacibles residencias de otro estilo”. Miguel del Solar es un historiador mexicano que retorna a su país con la idea de empezar a rehacer su vida en una investigación sobre ciertos sucesos de sangre ocurridos en el Minerva en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial.
La acción de El desfile del amor se desarrolla a mediados de enero de 1973, aunque el libro en realidad es escrito en Praga y en el Levante almeriense, entre 1983 y 1984. Han pasado más de veinte años de que el escritor emprendiera su viaje por Europa; veintitantos años si partimos de aquellos cuentos en los que la Casa se convertía en el raído botón de muestra del fin de una era.
A Miguel del Solar esta “construcción al borde de la ruina” le regresa a su infancia, a los meses en que allí vivió, en la época del asesinato del joven austriaco Erich María Pistauer, baleado a la salida de una fiesta. Es entonces que el historiador acomete una trama de entrevistas a vecinos y ex vecinos, en aras de esclarecer lo que tras treinta años de silencios y malentendidos no ha sido aún revelado. Aquí el imaginario pitoliano se desboca. Alrededor del falso gótico de la fachada del Minerva, de las ventanas en ojo de buey, de los cuatro torreones, se desatan toda la falsedad y el ocultamiento posibles, a partir de los testimonios de los implicados en aquel suceso. Y es aquí que cobran vida, para engrosar una copiosa lista, los personajes más excéntricos que Sergio Pitol haya podido imaginar: Pedro Balmorán, periodista fracasado; Eduviges Briones, depositaria de un espíritu más que rancio; o Ida Werfel, una hispanista alemana de origen judío, ya fallecida, cuyo único compromiso, al decir de su hija y hagiógrafa de aberrados fueros, era con la palabra, y cuya tesis sobre la misoginia en Tirso de Molina fuera la que aparentemente provocara –pues en esta novela todo se mueve en las gelatinosas tierras de la apariencia y la falta de certeza-- un airado debate, aquel noviembre de 1942; trifulca que, nadie sabe por qué, concluyó en la calle con la muerte de un joven austriaco.
A partir de la alternancia de relatos que se mueven en paralelo --empleada en el cuento “En familia”, de 1959, y de cierta manera en “Asimetría”--, Pitol inserta líneas de duda, in-define el texto, anticipando una de las claves de su ars poetica, esa que luego, en “Vindicación de la hipnosis”, al referirse al actuar del narrador, resumiera de esta manera: “Llegará a saber que no existen absolutos, que no hay verdad que no sea conjetural, relativa y, por ello, vulnerable. Pero buscarla, por efímera, parcial e inconstante que sea, será siempre su objetivo”. No hay verdad total en Sergio Pitol; él sabe bien que los dogmas al final develan su propia vulnerabilidad, que la Casa se resquebraja, que la Ciudad se torna irrespirable, que los nacionalismos serán siempre perniciosos. De ahí la incesante búsqueda vital del hombre Pitol durante casi ochenta años.
Concebida como una especie de trama entre policíaca e histórica, retrato paródico también de muchas de las taras del ser nacional, con el mismo aire levísimo del filme de Ernst Lubitsch titulado El desfile del amor, y con una estructura que el escritor confesara haber tomado de Las almas muertas de Gogol, esta novela deviene el texto más político de los que Sergio Pitol haya llegado a escribir hasta el momento. No sólo porque en una suerte de instinto arqueológico se ocupe de la colaboración de elementos de la vida mexicana con espías alemanes, no solo porque alrededor del Minerva revolotee la idea moderna de la Ruina, sino por haber retomado la asimilación misma de ideas fascistas, excluyentes, dentro de la sociedad mexicana del momento, un tema que en 1974, año del regreso de Miguel del Solar a su país, y en 1984, fecha de la escritura de la novela, todavía seguía siendo objeto de veladuras, de sugestiones y de silenciamientos. Lo fascistoide como un fantasma que nos recorre a todos.
Tal vez en 2010 el tema de la colaboración no sea siquiera objeto de charlas de café en la capital mexicana. Tal vez en el edificio Minerva, la Casa-Grande, la Casa-de-Todos, con su sólido interior Art Déco, o en algún otro que lo inspirara, todavía crujan los goznes de la inquina, de los peores fueros de la nación.
Afuera llovizna.
Hay notas biográficas en Pitol que no dejan de llamarme la atención, de activar mi imaginario: un niño altamente enfermizo, recluido en una habitación, a una cama durante años, que le lee novelas rosa a una amiga casi ciega de su abuela, un escritor que presta atención a sus profusos sueños, que los lleva a sus diarios; una tía que se llama Querubina; un Pitol adulto que consume sedantes para dormir, incluso ansiolíticos (Lexotan), que escribe “como entre fiebres”, que fabrica personajes muy neuróticos, fracturados, que lee libros exquisitos, ninguno de moda; que huye del protocolo, a pesar de su amplia carrera diplomática; que se debate a diario entre la vida y la escritura…; un escritor tartamudo con los años, al que se le escapan las palabras, torpe de labios para afuera, solamente para afuera.

