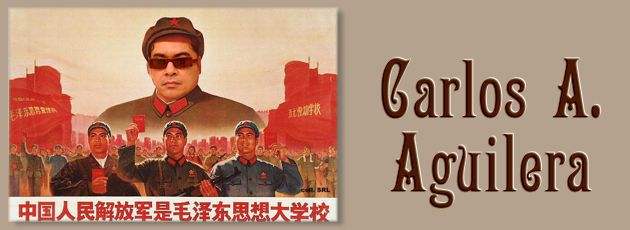
Luchar contra la metafísica del origen: Tres notas a propósito de C. A. Aguilera*
Javier Luis Mora
 C. A. Aguilera es quien más lejos ha llevado los postulados del grupo: el poeta que ya no dialoga con nada. Su poesía es él, y él es su poesía, en la medida en que escribe el desastre desde el desastre, dinamita la escritura hasta convertirla en objeto, en elemento, en pieza de un mundo mecánico que lo asfixia. Así por ejemplo, véase la estructura de un texto como “Ideologías:”
C. A. Aguilera es quien más lejos ha llevado los postulados del grupo: el poeta que ya no dialoga con nada. Su poesía es él, y él es su poesía, en la medida en que escribe el desastre desde el desastre, dinamita la escritura hasta convertirla en objeto, en elemento, en pieza de un mundo mecánico que lo asfixia. Así por ejemplo, véase la estructura de un texto como “Ideologías:”
COMo en un aserradero: cuadraditos de madera hacia
acá/cuadritos de madera hacia allá los actores (pequeños
siquitrillados convertidos en actores) reensayan poco a poco los gestos de ―una pieza yûgen de― teatro Noh mientras alguien (tras un biombo rojo alguien)levanta el dedo cínicamente y hablahablahabla sobre el hermoso ruidito que produce un cráneo al ser achatado con 1 martillo.
En Aguilera las palabras se niegan a salir, y el producto de ello es un terror manifiesto al discurso lineal, a la hilaridad, a la cohesión textual de las ideas que conforman la imagen. De ahí su entrega de unos textos que se derraman fuera de la medida del mismo concepto de poesía, que se agitan perturbadores e impulsivamente inclasificables. Un cuaderno del tipo de Retrato de A. Hooper y su esposa, antes mencionado, o Das kapital, que presuntamente asumimos como el summum de la poesía experimental cubana, donde se han perdido ya todos los referentes, y la teatralización del texto alcanza su máxima expresión, aspiran a una concesión del lector que debe viajar necesariamente desde los códigos propuestos por el autor, a una lenta asimilación (y jamás de otro modo) de la escritura, en el proceso natural de la descodificación textual. En ese sentido se mueven poemas de este autor como “B, Ce-“:
[…]
as(sssssss)co
anular e
l proceso
(el-engranaje-totalitario-del proceso,
el engranaje
qu/e
con-viert-e
en
totalitario
al proceso),
o: la
percepció-n
mítica del reich
contra
la
máqu-ina […]139
Todas las características anteriores de la poesía del proyecto evidencian una “escritura del desastre,” en la línea que manejaba Maurice Blanchot sobre los procesos escriturales frente al devenir del mundo contemporáneo: la visión de Diáspora(s) integra a la literatura un sentido de lo fraccionario, lo irreal, en una estructura poética que utiliza, como hemos visto, las ganancias de la experimentación. No se trata de la edificación de una metafísica lírica hueca o vacía, sino del manejo de una visión fragmentada de la realidad, que se refleja en esa escritura del desastre a la manera en que lo propugnaba Blanchot: una escritura desintegrada, que fracciona trozos de lo real, y los coloca en un texto esquizo, es decir, en un texto que se mueve en los límites de la conciencia.
***
Al enfrentarse a la poesía de Diáspora(s) se observa de inmediato la voluntad de ruptura y experimentación que postulaba el grupo. Su acendrada vocación neovanguardista recorre de un extremo a otro toda la escritura poética de estos autores, que intentaban exponer una realidad lírica nueva, separada de toda influencia de la tradición cubana.
grupo. Su acendrada vocación neovanguardista recorre de un extremo a otro toda la escritura poética de estos autores, que intentaban exponer una realidad lírica nueva, separada de toda influencia de la tradición cubana.
Esta voluntad de ruptura con el panorama poético insular de la época y con la tradición — y siendo Diáspora(s), como ya se ha visto, un proyecto de vanguardia literaria en sí mismo —, va aparejado a la búsqueda de una expresión nueva, donde la poesía sea vertida no ya en los modelos clásicos versales, sino mucho más allá, en estructuras que utilicen todas las ganancias de las vanguardias históricas y contemporáneas, ubicándose abiertamente en la zona de la experimentación poética. Así, ante un texto como Retrato de A. Hooper y su esposade C. A. Aguilera, encontramos de inmediato el sentido de lo nuevo: un largo poema estructurado verticalmente para colocar al lector ante dos dificultades: la del manejo del mismo texto en el proceso de la lectura, y además, el problema de pedirle al lector que, por favor, se divierta en el trayecto. Este elemento lúdico en Diáspora(s) es fundamental. Ante la supuesta “seriedad” de los textos poéticos de los autores de la etapa, y lo que hemos visto como lo “ontológico” en el discurso lírico nacional, el proyecto Diáspora(s) expone una poesía articulada desde la desacralización de las propias prácticas bajo las cuales se concebía lo poético. “Texto: creación con carácter de juego,” dirá Ismael González Castañer.
Lo que en realidad pretendía el grupo era quitar el velo de novia a la poesía de la época, proyectando un discurso que primero será metapoético, es decir, teórico, a partir de las reflexiones críticas del proyecto, y que después será práctica constante en la escritura de sus miembros. De ahí se explica entonces el cinismo junto a la fruición y el goce lúdicos que aparecen permeando varias zonas de la literatura diaspórica. Así, ante la imposibilidad y las dificultades que crearía la lectura de Retrato de A. Hooper y su esposa, C. A. Aguilera, su autor, nos dice en el “Prólogo,” justificado la disposición visual de su texto:
Si me preguntaran (si, acaso me preguntaran) la manera, o: las maneras, en que debe leerse este poema, respondería (como Nietzsche): de una manera cínica y eficaz. De la misma manera en que (por la noche) abofeteamos a nuestra esposa, y, a la mañana siguiente (dientes-limpios, rostro-bien-afeitado) le pedimos que nos prepare (con dulzura) el desayuno (117).
La intención de convertir en lúdica textual a la escritura es evidente en la obra de todos los miembros del proyecto. Esta idea, sin embargo, no está en lograr que el texto mueva a la fruición, que es en realidad poco importante en la retórica del grupo, sino en convertir al texto poético en un teatro, una escena, una escritura que divierta primero al autor en el acto creativo, y que después pueda ser visto de ese modo por su lector posible.
El cinismo en la expresión y la entrega de las imágenes es uno de los puntos fundamentales de la poética diaspórica. Se trata, en esencia, de mostrar un discurso que en medio de lo caótico del relato textual, según sea el autor, recupere para sí una visión dura (léase: difícil) de la realidad y de la historia. En el poema titulado “Mao” de C. A. Aguilera, donde se describe en un relato poético ficcional el pasaje histórico en que el líder comunista chino ordena “reformar” a los gorriones, que según estadísticas del régimen afectaban los cultivos de arroz, se dice al final del texto:
y como se vio obligado a corregir el (definitivamente)
civilista Mao al
coger un cuchillo
ponerlo sobre el
dedo más pequeño
del copista Qi y
(en un tono casi
dialektik/militar
casi) decirle
"hacia abajo y
hasta el fondo"
(crackk...)
***
 Lo que proponía Diáspora(s) era una desestructuración de la visión centralizada de la poesía cubana y de sus referentes de lo cubano y lo nacional, a partir de la dinamitación del pasado lírico de la isla, y la edificación de un discurso desterritorializado, sin referencias contextuales específicas. De la desacralización de lo cubano como única medida de valor de lo cultural en la isla, Diáspora(s) pasa a confrontar a la literatura misma, desde una posición crítica de sus estamentos y funciones. En “El ojo pineal”, Carlos A. Aguilera enfrenta el concepto de “literatura cubana”, poniéndolo en duda y ofreciendo una imagen iconoclasta que se opone a la realidad literaria de la etapa: “La Literatura Cubana no existe. Digo, eso que identificamos como espacio molar y épico, como macrorrelato, como Absoluto, no existe. La ontología le ha cerrado todas las puertas.”
Lo que proponía Diáspora(s) era una desestructuración de la visión centralizada de la poesía cubana y de sus referentes de lo cubano y lo nacional, a partir de la dinamitación del pasado lírico de la isla, y la edificación de un discurso desterritorializado, sin referencias contextuales específicas. De la desacralización de lo cubano como única medida de valor de lo cultural en la isla, Diáspora(s) pasa a confrontar a la literatura misma, desde una posición crítica de sus estamentos y funciones. En “El ojo pineal”, Carlos A. Aguilera enfrenta el concepto de “literatura cubana”, poniéndolo en duda y ofreciendo una imagen iconoclasta que se opone a la realidad literaria de la etapa: “La Literatura Cubana no existe. Digo, eso que identificamos como espacio molar y épico, como macrorrelato, como Absoluto, no existe. La ontología le ha cerrado todas las puertas.”
Lo que Aguilera llama “ontología” es el concepto de lo real llevado a su máximo grado de representación, elevado al rango de lo metafísico, en un esfuerzo que hace ver a la escritura poética como un aparejo de imágenes sin sentido, es decir, como la “retórica hueca” de la que hablábamos antes. El concepto de “ontologización” manejado por Diáspora(s) para definir ciertas zonas de la poesía de la etapa, tiene relación con los procesos bajo los cuales se concebía el texto poético en esos momentos: la asunción de la tradición sin una lectura de allanamiento y por consiguiente, la invención de un imaginario falso, además de las intenciones vacías del acto de la escritura. En la fuente anterior Aguilera terminará diciendo: “Si todo imaginario debe ser funcional, en la poesía cubana (por ejemplo) hay muy pocos. Casi todo se reduce a la posibilidad metafísica de la provincia […]. Casi todo se reduce a los danzones o a decir: ‘la República, la República’. Pero sin extraer todo esto del espacio infantil y gnóstico de ‘la Arcadia como cumplimiento (real) de la poesía’…”
Es necesario advertir que este manejo de Orígenes como un modelo que debía ser relegado de la literatura cubana contemporánea, no significa en Diáspora(s) una reacción desprovista de un cuerpo teórico lo suficientemente sólido como para oponerse al canon origenista; ni tampoco una tachadura sin sentido de la tradición.
Los autores del grupo no querían olvidar Orígenes en tanto historia literaria de la nación, sino como influencia en la escritura actual o como punto de partida sobre el cual construir su propio espacio vivencial de lo literario, su propia experiencia escritural. Ello lo demuestran los innumerables trabajos y estudios que hicieron los miembros de Diáspora(s) sobre la poética de Orígenes. Sánchez Mejías lo dirá de este modo: “[…] olvidar a Orígenes es aceptar que existen los orígenes, y como trato últimamente de luchar contra la metafísica del origen, olvidar es no abolir totalmente la diferencia, firmando un pacto con el tiempo.
* Fragmentos de la tesis La poética del grupo Diáspora(s) y “La escritura del desastre,” Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2012. Inédita

