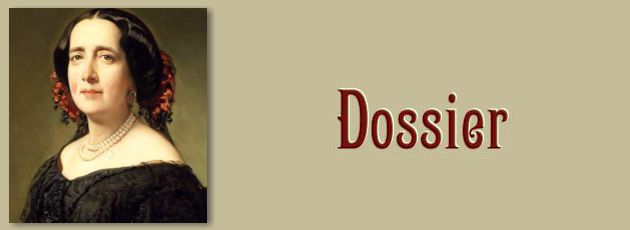
Intertextualidad en Poemas Náufragos
Ileana Álvarez González, Universidad de Ciego de Ávila
Harold Bloom, asumiendo una postura más abarcadora sobre la intertextualidad, pero restringiendo el concepto de texto al literario y específicamente al poético, plantea que todo poema es un interpoema, y que toda lectura de un poema es una interlectura. De cierta manera, Bloom está aludiendo al espacio de la tradición en que se inscribe toda obra literaria y definiendo la intertextualidad como una forma de tradición fijada en el texto que se dirige, para su decodificación, a un lector múltiple, portador a su vez de una determinada tradición cultural. Estos postulados resultan demasiado atrayentes para ser ignorados cuando abordamos el análisis intertextual de determinada obra literaria, y aunque no ofrecen un alto potencial heurístico a la hora del análisis y de la interpretación de un texto individual, sí ayudan a su comprensión y a la valoración definitiva del lugar que ocupan dentro del universo de lo ya escrito.
 Al establecer un diálogo crítico, a partir de lo que Bloom llama “mala lectura,”(1) con algunos poemas de Dulce María Loynaz, proponemos que puede observarse en ellos la fuerza intertextual que recorre estructural y semánticamente algunos de sus poemas, fuerza cuya conciencia autoral no se pone en tela de juicio al determinar claramente las referencias textuales como ya leídas por el lector. Para un análisis del último libro que Loynaz publicó en vida y que obtuviera el Premio de la Crítica en 1992, el mismo año en que se le confiriera el Premio Miguel de Cervantes, Poemas Náufragos (1991) a la hora de completar su exégesis, no se puede obviar un acercamiento crítico que tenga en cuenta la intertextualidad como co-factor interpretativo. Compuesto por nueve poemas, todos en prosa, escritos — según declaración de la propia autora, y que cita Pedro Simón en las palabras “Al lector” que sirven de prólogo al poemario—“al azar, en distintas épocas y sin ánimo de integrar un libro”(6), constituyó todo un suceso literario (Dulce María llevaba sin publicar poesía inédita desde 1958, año en que se editó en forma de libro su poema Últimos días de una casa), y desde el punto de vista de la recepción, todo un suceso largamente esperado: ya los poemas eran materia de leyenda, sus fábulas se repetían de boca en boca, y de poeta en poeta se admiraba, algo que acentuaba su propia condición de inéditos, pues la invención y la imaginería se tornaban en especie de ruina circular borgeana que contribuían a alimentar el mito de Dulce María. En las escasas aperturas al mundo que ella se había permitido después de la Revolución, alguna que otra tarde nostálgica había accedido a leer estos poemas para un selecto círculo de intelectuales, quienes luego se daban a la tarea de transmitir a otros lo insólito del acontecimiento. A no dudarlo, escuchar estos versos de labios de Dulce, con la voz de honda insularidad que la caracterizó, constituiría una escena de sueños. Y ese halo onírico, de misterio sin límites entre lo real y la ficción va envolver y condicionar la primera y posterior recepción de estos textos en Cuba: en particular de “La novia de Lázaro,” poema que magistralmente sintetiza su poética, pues constituye un crisol no sólo de las angustias fecundas del acto creador, sino también de la cosmovisión de Dulce María Loynaz; de su actitud, para nada simple, ante la realidad.
Al establecer un diálogo crítico, a partir de lo que Bloom llama “mala lectura,”(1) con algunos poemas de Dulce María Loynaz, proponemos que puede observarse en ellos la fuerza intertextual que recorre estructural y semánticamente algunos de sus poemas, fuerza cuya conciencia autoral no se pone en tela de juicio al determinar claramente las referencias textuales como ya leídas por el lector. Para un análisis del último libro que Loynaz publicó en vida y que obtuviera el Premio de la Crítica en 1992, el mismo año en que se le confiriera el Premio Miguel de Cervantes, Poemas Náufragos (1991) a la hora de completar su exégesis, no se puede obviar un acercamiento crítico que tenga en cuenta la intertextualidad como co-factor interpretativo. Compuesto por nueve poemas, todos en prosa, escritos — según declaración de la propia autora, y que cita Pedro Simón en las palabras “Al lector” que sirven de prólogo al poemario—“al azar, en distintas épocas y sin ánimo de integrar un libro”(6), constituyó todo un suceso literario (Dulce María llevaba sin publicar poesía inédita desde 1958, año en que se editó en forma de libro su poema Últimos días de una casa), y desde el punto de vista de la recepción, todo un suceso largamente esperado: ya los poemas eran materia de leyenda, sus fábulas se repetían de boca en boca, y de poeta en poeta se admiraba, algo que acentuaba su propia condición de inéditos, pues la invención y la imaginería se tornaban en especie de ruina circular borgeana que contribuían a alimentar el mito de Dulce María. En las escasas aperturas al mundo que ella se había permitido después de la Revolución, alguna que otra tarde nostálgica había accedido a leer estos poemas para un selecto círculo de intelectuales, quienes luego se daban a la tarea de transmitir a otros lo insólito del acontecimiento. A no dudarlo, escuchar estos versos de labios de Dulce, con la voz de honda insularidad que la caracterizó, constituiría una escena de sueños. Y ese halo onírico, de misterio sin límites entre lo real y la ficción va envolver y condicionar la primera y posterior recepción de estos textos en Cuba: en particular de “La novia de Lázaro,” poema que magistralmente sintetiza su poética, pues constituye un crisol no sólo de las angustias fecundas del acto creador, sino también de la cosmovisión de Dulce María Loynaz; de su actitud, para nada simple, ante la realidad.
La intertextualidad como procedimiento creador consciente, como instrumento creativo, marcadamente intencional, es uno de los sellos de la poesía moderna. En Dulce María la escritura intertextual es una forma de dialogar, en el sentido bajtiniano, con diferentes culturas. En Poemas Náufragos hay tal unidad semántica y estructural que desconcierta la propia aseveración de su autora de que fueron escritos al azar en diferentes épocas. Uno de los elementos que con más fuerza coadyuva a esta unidad es precisamente la fuerza intertextual de los mismos, que supone un diálogo divergente (conflictivo), enriquecedor o aprobatorio desde el punto de vista semántico-ideológico entre el texto y el pre-texto. Antes de adentrarnos en la hermenéutica de “La novia de Lázaro,” resulta imprescindible valorar dentro del contexto otros poemas a los cuales se integra y con los que también establece “incompatibilidades intertextuales.”(2)
En el primer poema, “El enemigo,” queda establecido para el lector desde un inicio la referencia pretextual de la cual se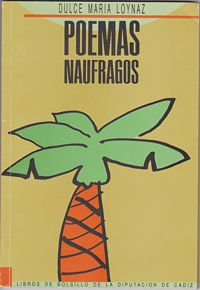 parte: el proverbio árabe utilizado como cita por la autora (“Me sentaré a la puerta de mi tienda para ver pasar el cadáver de mi enemigo”), es la diana sobre la cual caerán todos los dardos del nuevo texto. El dar esta primera clave supone en primer término centrar la atención del lector en los elementos que afirmen y enriquezcan el origen; y, en un segundo plano mucho más hondo, determinar las divergencias y conflictos con el mismo. Este texto no solo constituye la invención de la fábula que esa cita y la propia cultura que encierra le sugieren a la poetisa. Con ese leve estremecimiento de mamparas que se escucha en toda su poesía, Dulce María, situándose en un contexto árabe original que transporta con rapidez al lector, y el cual hace alusión a las pequeñas cosas que constituyen propiedad de todos los hombres, más allá de la cultura a la que pertenezcan, nos brinda una hermosa metáfora sobre el destino, el amor y el odio como fuerzas impulsoras de la vida. Síntesis poética que establece a su vez una negación de la propia imagen que le da origen. De manera más natural, asume la terneza de una madre que narra a su hijo un cuento antes de dormir, y nos hace partícipes, sin escolasticismo, de una verdad irrefutable: la inutilidad de la venganza y el odio, por constituir cuando se asumen el verdadero rostro de nuestro principal enemigo: uno mismo. Sin embargo, el sentido didáctico del texto no se explicita sino que es aludido a través de la combinación de imágenes de índole descriptiva, creadoras de una atmósfera donde lo sentencioso fluye de manera natural.(3)
parte: el proverbio árabe utilizado como cita por la autora (“Me sentaré a la puerta de mi tienda para ver pasar el cadáver de mi enemigo”), es la diana sobre la cual caerán todos los dardos del nuevo texto. El dar esta primera clave supone en primer término centrar la atención del lector en los elementos que afirmen y enriquezcan el origen; y, en un segundo plano mucho más hondo, determinar las divergencias y conflictos con el mismo. Este texto no solo constituye la invención de la fábula que esa cita y la propia cultura que encierra le sugieren a la poetisa. Con ese leve estremecimiento de mamparas que se escucha en toda su poesía, Dulce María, situándose en un contexto árabe original que transporta con rapidez al lector, y el cual hace alusión a las pequeñas cosas que constituyen propiedad de todos los hombres, más allá de la cultura a la que pertenezcan, nos brinda una hermosa metáfora sobre el destino, el amor y el odio como fuerzas impulsoras de la vida. Síntesis poética que establece a su vez una negación de la propia imagen que le da origen. De manera más natural, asume la terneza de una madre que narra a su hijo un cuento antes de dormir, y nos hace partícipes, sin escolasticismo, de una verdad irrefutable: la inutilidad de la venganza y el odio, por constituir cuando se asumen el verdadero rostro de nuestro principal enemigo: uno mismo. Sin embargo, el sentido didáctico del texto no se explicita sino que es aludido a través de la combinación de imágenes de índole descriptiva, creadoras de una atmósfera donde lo sentencioso fluye de manera natural.(3)
El pretexto, el proverbio árabe, que constituye punto de partida referencial, de índole poético oral, es asumido de manera claramente consciente para ser, a través de la invención fabular, transgredido, al revertir su sentido e inutilizarlo. En el nuevo contexto, la significación es reconstruida por el receptor en el curso de la lectura. Así estamos en presencia de un fenómeno de recontextualización del proverbio al adquirir una dimensión diferente a la original: “Buscó en vano con su angustia, con sus manos torpes aquel odio suyo, por el que había podido vivir la llama de aquel odio- calor único de su vida, aquel odio sagrado; tan grande y tan triste como el Amor mismo… Quería ver las tropas de demonios que lo habían atormentado y sólo veía los hombres volviendo del campo claro con sus bueyes y sus gajos de sicomoro” (16). Aquí se sintetiza el sentido último del poema, la proyección hacia una dimensión antagónica del proverbio que le da origen. Al ver desde su tienda pasar el cadáver del enemigo, el hombre percibe la inutilidad de una existencia movida por el odio y la espera de una venganza, y vislumbra como una profunda verdad la pureza, la naturalidad simple de la vida y la grandiosidad que se halla en esas mismas cualidades: “y solo veía los hombres volviendo del campo con sus bueyes y sus gajos de sicomoro…” (16). Dicha verdad lo desarma, precisamente, por lo transparente de la sencillez que no había vislumbrado hasta ese momento, mas ya no hay retorno para rehacer una vida con sentido verdadero. El hombre sólo puede llorar delante del cadáver de su propia vida inútil, y del cortejo sufriente de un mundo perdido irremediablemente que ahora, de pronto, han pasado por su mente abatiéndolo como un relámpago.
Es sintomático cómo Dulce María ha hecho suya esta certeza. Hay en ella una búsqueda casi obsesiva del milagro de las cosas comunes, espontáneas como los elementos de la naturaleza. Buscó siempre el milagro de la sencillez, también en los procesos formales de su estilo. Sorprende cómo logra la fuerza poética a través de una austera economía de la palabra, lo que se explica por su búsqueda obsesiva de desnudez y equilibrio. No cabe duda que si algo une a los “poemas náufragos,” – aparentemente escritos de forma espontánea y aislada –, además de su estructura, con la fina escritura en prosa despojada de vanos florilegios, es la constante insistencia en la riqueza, en toda la belleza y magia que se puede encontrar en la cotidianidad, en la instintiva y esencial existencia.
“Carta de Amor al Rey Tut-Ank-Amen” es, junto a “La novia de Lázaro,” el texto más significativo del libro, y uno de los más hermosos escritos por la autora: entre ambos se establece un juego de divergencias muy peculiar. La hermenéutica de ambos textos, a fin de hallar precisamente en qué reside ese juego dialogal, resulta imprescindible para redondear el juicio sobre la poética de Dulce María, que he llamado e interpretado en el ensayo —realizado junto a Francis Sánchez— Dulce María Loynaz: La agonía de un mito (2000) como “poética de la fragilidad” (24). Ambos poemas, situados en el anverso y reverso de su cosmovisión, se complementan y adquieren una dimensión significativa mucho más amplia en el análisis comparativo de sus presupuestos poéticos e ideotemáticos.
 En 1929, en un peregrinar por el Oriente, visita Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. A raíz de una visita a Luxor y a la recién descubierta tumba del faraón muerto a los diecinueve años, escribe este conmovedor poema, que según se ha afirmado “es el único fragmento que quiso conservar de su extenso Diario de Viajes” (Poemas Náufragos, 8) escrito por esta época. Cuando leemos este texto, las breves palabras que Cintio Vitier le dedica en un pie de página de su ya canónico ensayo Lo cubano en la poesía (1970), resultan certeras. La profunda sugestión, lo absorto de sus versos, “la esencial femineidad que es su secreto” (378) merecen un tratamiento especial a la hora de su valoración, pero nunca un aparte, precisamente por esas cualidades, si estudiamos la poesía cubana en su conjunto.(4) Lamentablemente, Lo cubano en la poesía evidencia con notoriedad este vacío. Como dijera Fina García Marruz, “toda su poesía está penetrada de su amor a la isla”, a “su azul intenso de litografía” mariana, al misterio vegetal del “manjuarí dormido” de su mapa, la “fina iguana de oro” (174). Por ello no había justificación posible para obviarla en un estudio integral de lo cubano en la poesía.
En 1929, en un peregrinar por el Oriente, visita Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. A raíz de una visita a Luxor y a la recién descubierta tumba del faraón muerto a los diecinueve años, escribe este conmovedor poema, que según se ha afirmado “es el único fragmento que quiso conservar de su extenso Diario de Viajes” (Poemas Náufragos, 8) escrito por esta época. Cuando leemos este texto, las breves palabras que Cintio Vitier le dedica en un pie de página de su ya canónico ensayo Lo cubano en la poesía (1970), resultan certeras. La profunda sugestión, lo absorto de sus versos, “la esencial femineidad que es su secreto” (378) merecen un tratamiento especial a la hora de su valoración, pero nunca un aparte, precisamente por esas cualidades, si estudiamos la poesía cubana en su conjunto.(4) Lamentablemente, Lo cubano en la poesía evidencia con notoriedad este vacío. Como dijera Fina García Marruz, “toda su poesía está penetrada de su amor a la isla”, a “su azul intenso de litografía” mariana, al misterio vegetal del “manjuarí dormido” de su mapa, la “fina iguana de oro” (174). Por ello no había justificación posible para obviarla en un estudio integral de lo cubano en la poesía.
Esta desolada, tiernamente adolescente carta de amor, continúa una tradición inaugurada y llevada al límite del desbordamiento romántico, en el siglo XIX, por dos grandes y raigales voces femeninas cubanas, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Juana Borrero, que encuentran en el género epistolar la libertad imprescindible para el corcel de la imaginación poética y la pasión amorosa. La intimidad que brinda la escritura de este poema en forma de carta, le es necesaria para el logro de una confesión que puede resultar y que es, de cierta manera, una locura. Confesión que se ve también resguardada por el hecho de que, como ya afirmábamos, el poema en cuestión constituye un fragmento de un diario. Dulce María, con ese pudor con que actuaba a la luz pública, sólo accede a publicarlo casi diez años después, en 1938 en la revista Grafos, y quizás haya influido en ello la propia euforia de la publicación de su libro Versos (1938). Ese mismo año, a su amiga Berta Arrozarena, periodista de la época, le revela en una carta las profundas motivaciones que la llevaron a escribir este poema. Motivaciones que, no sin cierto patetismo, ilustran a su vez la poética de Dulce María, imbuida del éxtasis cristiano de la fragilidad, de lo inmanente e inasible:
No hay canto mejor que el que no se dice. No hay nota que sea más bella que ese guión negro que es signo de silencio en los pentagramas. El canto del ruiseñor ya lo sabemos: el otro canto, el canto inmanente de todos los silencios… ¿cómo será? Silencio, silencio…Solo el silencio sugiere. Los demás hablamos o cantamos — que es hablar con metro y consonante y algunos ni a eso atienden ya — pero solo el silencio, sólo el silencio da derecho a esperar algo mejor. Quizás por eso me enamoré de Tut-Ank-Amen, amante sin palabras que no podrá contestar nunca mi carta, amante hierático, inmutable, ungido de ese supremo prestigio de la Muerte. Sí, yo amo a Tut-Ank-Amen porque tiene el silencio de la muerte, el prestigio de la Muerte. (¡Oh, este exquisito sentido de la Muerte…!) Si lo viera sentarse sobre el último de sus sarcófagos, desatar sus vendas de momia y salir a limpiarse el polvo de siglos de las sandalias en el sillón del joven limpiabotas del Museo, dejaría en el acto de amarlo (Cartas que no se extraviaron, 43-44).
El joven rey Tut-Ank-Amen, detenido en la edad donde todo aún era potencia y promesa, encarna el sentido de la ausencia, es la magia sugestiva de lo que no se dice, porque su misma presencia anula toda expresión; es la plenitud de la significación, expresada a través de un silencio pletórico de imágenes. El joven faraón ha alcanzado la dignidad de lo inmanente, de lo misterioso, de lo onírico al encontrar en la muerte el justo equilibrio. El joven faraón representa para la poetisa su concepción de la poesía. Es la poesía, el misterio que se encierra en sus infinitas posibilidades, su condición de realeza indestronable, la imposibilidad de atraparla íntegramente, la libertad de su silencio que siempre da derecho “a esperar algo mejor,” y su ilimitada humildad.
De amor y muerte se embriaga Loynaz al contemplarlo, de amor y vida al expresar la conmoción ardiente que le causa el encuentro con alguien que representa una cultura diferente y que a la vez se erige en símbolo de su concepción poética. El faraón, “su amante sin palabras,” desde su muerte, y opinando contrariamente a lo que algunos críticos consideran, como es el caso de Salvador Bueno,(5) sí contesta la carta a la poetisa, y lo hace precisamente desde el silencio pletórico de la imagen que personaliza, desde el misterio como necesidad, que se encumbra en lo que devela: su propia condición esotérica. La cultura egipcia emerge ante los ojos de Dulce María, inmutable, hierática, intacta en sus secretos y misterios. El descubrimiento de la tumba del faraón no resuelve enigmas sobre una cultura pasada sino que reafirma los existentes, al fundar otros nuevos. La poetisa seguirá amando al Rey porque este no desatará sus vendas, no se sentará sobre sus sarcófagos, seguirá distante y cercano a la vez, comandando ya por siempre los ritos sagrados del reino poético. Al conservar la pureza de esta contradicción, como generador de vida solo por su asunción trágica del absoluto de la muerte, el rey casi niño es admitido en un diálogo de amantes perentorio. El sabor del sentimiento de imposibilidad, impulsado por la constatación física de la ausencia espacial y temporal, hace más fuerte la empatía con esta especie de Santo Grial descubierto rebosante de milagros, de infinitas posibilidades: “Nada tendré de ti, más que este sueño, porque todo me eres vedado, prohibido, infinitamente imposible. Para siglos de los siglos tus dioses te guardaron en vigilia, pendiente de la última hebra de tus cabellos”(35).
encuentro con alguien que representa una cultura diferente y que a la vez se erige en símbolo de su concepción poética. El faraón, “su amante sin palabras,” desde su muerte, y opinando contrariamente a lo que algunos críticos consideran, como es el caso de Salvador Bueno,(5) sí contesta la carta a la poetisa, y lo hace precisamente desde el silencio pletórico de la imagen que personaliza, desde el misterio como necesidad, que se encumbra en lo que devela: su propia condición esotérica. La cultura egipcia emerge ante los ojos de Dulce María, inmutable, hierática, intacta en sus secretos y misterios. El descubrimiento de la tumba del faraón no resuelve enigmas sobre una cultura pasada sino que reafirma los existentes, al fundar otros nuevos. La poetisa seguirá amando al Rey porque este no desatará sus vendas, no se sentará sobre sus sarcófagos, seguirá distante y cercano a la vez, comandando ya por siempre los ritos sagrados del reino poético. Al conservar la pureza de esta contradicción, como generador de vida solo por su asunción trágica del absoluto de la muerte, el rey casi niño es admitido en un diálogo de amantes perentorio. El sabor del sentimiento de imposibilidad, impulsado por la constatación física de la ausencia espacial y temporal, hace más fuerte la empatía con esta especie de Santo Grial descubierto rebosante de milagros, de infinitas posibilidades: “Nada tendré de ti, más que este sueño, porque todo me eres vedado, prohibido, infinitamente imposible. Para siglos de los siglos tus dioses te guardaron en vigilia, pendiente de la última hebra de tus cabellos”(35).
Cincuenta años después, cuando la poetisa ya había alcanzado la serenidad especial que concede una vida larga, intensamente vivida, le transmite a Pedro Simón, en “Conversación con Dulce María Loynaz,” una visión de las motivaciones que hicieron posible este poema, menos dramática, algo más objetiva, pero que no contradice la anterior, sino más bien la complementa:
La “Carta de amor al Rey Tut-Ank-Amen” es casi un delicado juego poético, un encaje con los más sutiles hilos de la fantasía. Obedeció a una circunstancia especial, al súbito encuentro de una muchacha sensible, imaginativa, con una Edad cuatro veces milenaria y con una exquisita criatura de esa Edad… Aquel fabuloso pasado emergía ante mis ojos, acababa de rescatarse todavía virgen desde el fondo de los tiempos y de pronto se hacía presente, casi tangible, casi íntimo… Es de suponer la fascinación del instante. Pero fue eso mismo, no podía ser más. (56-57).
 Como ella reflexiona, más consciente ahora del contexto en que escribió el poema, la “carta” constituye “un delicado juego poético, un encaje con los más sutiles hilos de la fantasía…”. La escritora se ha situado en una situación comunicativa especial. El azar le da la oportunidad de establecer un acto de comunicación e intercambio creador con una cultura que del pasado, ella trae a su presente de forma intacta, “todavía virgen.” Ante la fascinación del momento, queda ostensiblemente atrapada. Y es entonces que, enriquecida ante tamaña imagen que se le insinúa íntima, familiar, resuelve tejer con los reales y sólidos hilos de la fantasía el encaje sutil de un texto poético, que a la larga no es más que un juego. Un juego que se establece, a partir de una dialogicidad fértil, con un texto ajeno que se hace imprescindible para el feliz desarrollo del texto propio. Lotman, en su ensayo “Para la construcción de una teoría de la interacción de las culturas (el aspecto semiótico),” refiriéndose a la necesidad de contactos culturales para la emisión de nuevos mensajes (textos) expresa: “El desarrollo de la cultura no puede realizarse sin la constante afluencia de textos de afuera (…) El desarrollo de la cultura, al igual que el acto de la conciencia creadora, es un acto de intercambio y supone constantemente a “otro:” a un partenaire en la realización de ese acto” (126). Eso es Tut-Ank-Amen, una especie de partenaire, que Loynaz llevan a planos más particulares, concretos, estableciendo así un intercambio semiótico con su conciencia creadora, y tejiendo la urdimbre de un mensaje plurisemántico, dotado de una cualidad intrínsecamente poética. De ahí que, y muy a pesar de lo que la propia autora insinúa, su texto es más que ese asombro ante el contacto cultural con algo inusitado. No “es sólo eso” porque es un “fragmento de un diario” (Memoria), una “Carta…” (Confesión), un poema (Exploración de los límites de la expresión) y, en fin, un texto abierto y expansivo.
Como ella reflexiona, más consciente ahora del contexto en que escribió el poema, la “carta” constituye “un delicado juego poético, un encaje con los más sutiles hilos de la fantasía…”. La escritora se ha situado en una situación comunicativa especial. El azar le da la oportunidad de establecer un acto de comunicación e intercambio creador con una cultura que del pasado, ella trae a su presente de forma intacta, “todavía virgen.” Ante la fascinación del momento, queda ostensiblemente atrapada. Y es entonces que, enriquecida ante tamaña imagen que se le insinúa íntima, familiar, resuelve tejer con los reales y sólidos hilos de la fantasía el encaje sutil de un texto poético, que a la larga no es más que un juego. Un juego que se establece, a partir de una dialogicidad fértil, con un texto ajeno que se hace imprescindible para el feliz desarrollo del texto propio. Lotman, en su ensayo “Para la construcción de una teoría de la interacción de las culturas (el aspecto semiótico),” refiriéndose a la necesidad de contactos culturales para la emisión de nuevos mensajes (textos) expresa: “El desarrollo de la cultura no puede realizarse sin la constante afluencia de textos de afuera (…) El desarrollo de la cultura, al igual que el acto de la conciencia creadora, es un acto de intercambio y supone constantemente a “otro:” a un partenaire en la realización de ese acto” (126). Eso es Tut-Ank-Amen, una especie de partenaire, que Loynaz llevan a planos más particulares, concretos, estableciendo así un intercambio semiótico con su conciencia creadora, y tejiendo la urdimbre de un mensaje plurisemántico, dotado de una cualidad intrínsecamente poética. De ahí que, y muy a pesar de lo que la propia autora insinúa, su texto es más que ese asombro ante el contacto cultural con algo inusitado. No “es sólo eso” porque es un “fragmento de un diario” (Memoria), una “Carta…” (Confesión), un poema (Exploración de los límites de la expresión) y, en fin, un texto abierto y expansivo.
Con “El primer Milagro,” nos enfrentamos a un texto de una gran fuerza intertextual. Apoyándonos en los criterios de gradación de la intertextualidad de Manfred Pfister(6), podemos decir que estamos en presencia del criterio de estructuralidad, por cuanto se realiza una integración sintagmática de un pretexto determinado en el nuevo texto creado. La poetisa toma como fuente intertextual el pasaje bíblico de las Bodas de Caná, considerado el primer milagro que realiza el Nazareno, y recogido únicamente en el Evangelio de San Juan. Este pasaje bíblico deviene fondo estructural y conceptual del poema. La escena de las Bodas de Caná, que es narrada con sobriedad por El Evangelista, aquí aparece matizada, enriquecida con nuevos diálogos e imágenes. Loynaz, a pesar de que recurre al texto sagrado, crea un nuevo texto de vida independiente, reinterpretando así la palabra bíblica. Al permitirse fabular con el texto sagrado, la escritora establece el juego de las distancias con lo que ella admite como “palabra de los padres,” dada su ortodoxa religiosidad; y de hecho, quizás no de forma totalmente consciente, se distancia de ella al re-escribirla. Cierto es, y quede claro, que aquí no hablamos de una abierta oposición, pero sí de matices que contradicen las más convencionales concepciones teológicas: “María no es más que una mujer sencilla. Ha olvidado las palabras del Ángel o acaso no las entendió nunca” (38).
Si se leen con detenimiento, estas palabras podrían constituir materia de escándalo para los exégetas bíblicos católicos, por cuanto la sencillez de María está muy lejos de hacerla olvidar el mandato del Padre, entender los designios, comprender y creer en el Hijo. No es el Hijo en este poema el protagonista. Como en el Evangelio de San Juan, él queda quizá entre las sombras ante la fuerza delicada de la madre, de su mirada atenta y profundísima a la que no se le escapa “la angustia de la novia al levantar la tapa de los cántaros” (37). Dulce María ha puesto una vez más a la mujer como centro de su fabulación, a una mujer que ama y es su paradigma porque, como ella, ha sentido “pena por la pena humilde”(37), y que para brindar alivio y alegría no duda en “trastocar el orden de los cielos.” ¡Con qué entrañable fineza, con qué femineidad, con qué inusitada armonía nos llega del verso de esta mujer un pasaje del Evangelio intocado en sus esencias y a la vez trastocado en ellas por la transparencia espiritual que nos transmite! Tanto gusta la poetisa de este pasaje bíblico que no teme abordarlo en otro texto poético, el “Poema CXVI” del libro Poemas sin nombre (1953). Con ello, de alguna manera, la autora realiza una especie de autointertextualidad al encontrarse en ambos poemas formas indirectas de autocitas. Sin embrago, este texto es bien distinto a “El primer milagro,” pues aquí no es María el centro, ni siquiera esa dimensión la alcanza Cristo. El sujeto lírico hace énfasis en el milagro mismo, en su trascendencia nacida de un leve y hondo signo, la fiesta de unos novios humildes:“… Su breve sombra sobre el mantel de galas es algo que en verdad no salva nada. No arrebata una presa al sufrimiento, o a la muerte, o al demonio. [...] He aquí por qué él conmueve más que todos. / He aquí el milagro del milagro"(Poesía 144-145).
He aquí una vez más puesto en evidencia ese apego de la escritora por lo mínimo trascendente, las esencias sutiles. Por los objetos y las anécdotas nacidas de la levedad, de lo que en apariencia es menos insigne, más volátil, menos seguro. He aquí la fijeza y trascendencia sentida en la fragilidad.
El colofón de los Poemas Náufragos es uno de los más bellos, sugerentes y complejos poemas escritos por Dulce María. “La novia de Lázaro” aparece no sólo como muestra de la perfección estilística a la que arriba nuestra poeta, sino que también puede ser leído como una especie de poema crisol donde deja signada su concepción de la poesía cuyas cualidades son las de lo inasible, lo misterioso.
¿Qué tenía de particular este poema que su autora sólo se atrevió a publicarlo cuando ya se sentía más segura de sí, cuando podía permitirse la indulgencia de confiar en ella? “Por la única cosa que quisiera ser vieja es para confiar en mí, para estar —alguna vez— segura de mí” (Cartas que no se extraviaron, 45), le había dicho en tono confidencial a su amiga Uldarica Mañas. Sin embargo, estéticamente, este texto no desmerece de ningún otro de los suyos. Hallamos en él el mismo valor escritural de sus Poemas sin nombre, zurcidos en la levedad del aire y la luz del alma, signados por la íntima religiosidad que como un arrullo de paloma le transmitiera desde niña su madre. ¿Cómo explicar, entonces, ese empecinamiento por no darlo a conocer? ¿Por qué lo desterró y lo mantuvo en la sombra durante más de cincuenta años?
En carta a Aldo Martínez Malo, fechada el 25 de diciembre de 1984, Dulce María nos da algunas claves para desentrañar estas interrogantes:
Poemas sin nombre es mi mejor libro, quiero decir el mejor en conjunto, pero considerado aisladamente, creo que “La novia de Lázaro” es lo mejor que he escrito, y era muy difícil porque aceptando a plenitud el Evangelio he hecho del asunto una tragedia actual que ha podido vivir cualquier mujer en cualquier tiempo, y aún a través de ella podemos vislumbrar al personaje bíblico, el hombre que volvió, que sabe lo que es morir y está lleno, por tanto, de todas las impaciencias y todas las ansiedades por apurar la vida de un trago (62).
Notemos que Dulce María considera “La novia de Lázaro” “lo mejor que ha escrito,” o sea, no el mejor de los poemas que haya escrito, sino la obra más lograda de entre toda su creación, incluyendo los diferentes géneros en prosa que cultivó. Hubiera podido decir que era su preferido, el más entrañable, pero subrayó que la prioridad, la relevancia que le reconocía al poema por encima de cualquier otro texto suyo residía precisamente en la eficacia lograda por medio de la escritura. El mismo es, por consiguiente, lo más cercano, o exactamente lo que ella consideró que debía ser el poema como expresión concreta de la poesía; es decir, cumple con los tres requisitos a su entender imprescindibles: “la movilidad,” “la meta superior a su punto de fluencia,” y “la limpieza de expresión” (“Mi poesía autocrítica”, 81-83). Seguidamente añade, connotando la tarea compleja del poeta-artífice: “era muy difícil”. Es importante en esta última frase el adverbio modificando al adjetivo, no sólo era difícil, sino que era muy difícil. Esa dificultad se explica, no por el hecho de que la escritora se hubiese propuesto escribir su mejor poema, pues nada estaba más lejos de su poética. Como ella misma afirmaba, no tenía que construir sus poemas, casi ni pensarlos, “más bien los veía o los olía” (Cartas que no se extraviaron, 122). La dificultad debió residir en otro plano, quizá en el ideotemático, y que ella comenta de esta manera: “porque aceptando a plenitud el evangelio he hecho del asunto una tragedia actual.” (62). Como voluntad de creación, la elección consciente de un pasaje del evangelio, como pretexto sobre el cual levantar un nuevo texto, le hace confesar ciertos escrúpulos religiosos que pudieran constituir la verdadera causa del porqué durante tantos años mantuvo a este poema en la oscuridad.(7) La autora comenta que, aceptando a plenitud el Evangelio, ha hecho del asunto una tragedia actual o, más aún, una tragedia que ha podido vivir cualquier mujer en cualquier tiempo. ¿Podría haber sido esta reinterpretación que extrapolaba el pasaje bíblico a la experiencia de las mujeres, motivo suficiente para semejantes escrúpulos? En su libro Fe de Vida (1994), biografía de su esposo Pablo Álvarez de Cañas, Loynaz cuenta cómo poco tiempo después de haber escrito este poema, citó a su casa a un grupo de obispos y sacerdotes amigos de la familia, y en la sobremesa de un gran banquete, cuando todavía nadie había dejado su puesto, pasó a leer su último poema. Cuenta ella con gran ingenuidad que su lectura estuvo precedida de una clara exposición de sus dudas sobre lo herético de aquella obra, de la angustia que la consumía por el temor a haber “pecado,” y que rogó a los señores del clero allí reunidos, que zanjaran de una vez la polémica que existía en su conciencia, emitiendo su autorizado voto al respecto. Todos los señores del clero coincidieron en que aquella obra que clausuró el banquete ameno del grupo de amigos, no debía ser considerada como piedra de escándalo, según nos cuenta en Fe de Vida (93-94), para calma y felicidad suya. Al parecer, en aquella lectura de sobremesa, con todos los apetitos satisfechos, por suerte para nosotros se salvó de la autocensura el poema “La novia de Lázaro.”
Pero aún con la aprobación de los representantes de Cristo en la tierra, su poema se mantuvo inédito por muchos años. ¿El hecho de desplazar el centro de atención del personaje bíblico hacia el personaje de invención femenino bastaría para explicarnos el ocultamiento por décadas de su texto? Quizás la poetisa escondiera razones de índole más profunda, al comprender que el poema era una transgresión de ideas que ella tenía como sagradas e incuestionables, que entraban en el plano teológico y alcanzaban la vertical eticidad de la sociedad criolla de fuerte identidad hispánica, de su familia y de ella misma. Un análisis intertextual de este poema quizás devele otras dudas de peso que podrían haberse ocultado bajo estas meras justificaciones.
El poema en cuestión desde su título alude a su doble naturaleza: “lo fabuloso” y “lo real.” La naturaleza “real” es la fuente que toma como referencia y, para utilizar los criterios de Pfister, es el texto anterior que se tematiza y se convierte en fondo escritural de la nueva obra. En otras palabras, es el hipotexto o pretexto, con el cual se va establecer un diálogo de divergencias altamente provocativo e inusitado en la creación de Loynaz. La naturaleza real es el pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro y es la simbología que entraña para la escritora este suceso y que el propio personaje de Lázaro encarna. Lo fabuloso, es la ficción que crea la poetisa a partir del hecho incuestionable de la resurrección. Esta escritora, de una catolicidad ancestral, ante la resurrección se permite, se da la libertad de suponer la reacción de una posible novia que tuviera el personaje bíblico. Estas libertades no son inéditas en su creación. Poemas sin Nombre está lleno de ejemplos de este tipo. Baste recordar el “Poema CXII”, sobre la resurrección de la hija de Jairo, donde se atreve a hablar del “pudor de ser Dios” (Poesía, 140), o el “Poema CXVI” sobre el primer milagro, que ya comentamos. Lo inédito estriba en que la poetisa va más allá de la fabulación como medio de enriquecer el texto bíblico y de expresar poéticamente su propia exégesis de determinados pasajes de los evangelios. La problemática late en el centro de la verdad que anuncian los mismos evangelios. Loynaz enjuicia, critica el propio milagro de la resurrección de Lázaro cuya connotación simbólica ella sabe que va mucho más allá del milagro en sí, del propio hecho de devolver la vida a un muerto.(8)
Como en el caso de “El enemigo,” Lynaz sitúa al lector en la apelación intertextual desde el mismo principio de su poema al ubicar explícitamente el fragmento bíblico del Evangelio de Juan como exergo: “y el que había estado muerto, salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario” La cita bíblica es la puerta de entrada hacia la difícil complicidad que se avecina. Luego viene el texto en cuestión, dividido en seis partes, como seis fueron los días que utilizó Dios en la Creación; y quien habla es la novia.
Ella es el verdadero centro. Y he aquí la primera transgresión al texto bíblico, el criterio de la dialogicidad se acentúa con el cambio mismo del personaje protagónico. No es Lázaro, ni siquiera Jesús el centro de la fabulación. Es la novia, personaje de ficción, y cuyo carácter, por no estar dispuesto directamente en función del relato sagrado, se convierte en elemento asociativo y evocativo, hasta cierto punto atemporal, más cercano al lector, más real y tangible que los propios personajes bíblicos. Es la novia que no se nombra, porque no es necesario, pues ella se define, adquiere su identidad en sus propias palabras, como también es a través de sus palabras que nos imaginamos a este Lázaro que puede vislumbrarse “rezagado, ajeno al fuego de la espera, olvidado de desintegrase, mientras se hacía polvo, ceniza, lo demás” (66). Tampoco escuchamos la voz de Lázaro, porque tampoco se hace explícitamente necesaria. El diálogo se establece desde la posición de silencio del otro que no tiene nada que decir porque lo sabe todo, porque al venir desde la muerte conoce el principal misterio y con él todos los misterios: “Vienes siempre tú mismo, a salvo del tiempo y la distancia, a salvo del silencio: y me traes como regalo de bodas, el ya paladeado secreto de la muerte” (66).
Si la carta al Rey Tut-Ank-Amen es un mensaje de amor que vence las limitaciones espaciales-temporales, “La novia de Lázaro” es un diálogo de desamor, donde la impotencia, lo que pudiéramos bautizar como la erótica de la frustración, se acentúa al vencer Lázaro la muerte. Luego de la resurrección, Lázaro no es el mismo, claro está, pero tampoco la novia es la misma. Ha habido una transformación total con la vuelta a la vida de Lázaro. Con su encuentro, la novia, que, sintiendo la muerte como un hecho natural y a pesar de su gran dolor, había encontrado un aliciente en su creencia en una resurrección diferente (la resurrección en la que su religiosidad la había enseñado a esperar) experimenta también la transformación de sí misma. Ahora es una “novia vieja” (68), que ha quedado atrás perdida entre “las mieses de la mañana aquella, todavía en el beso perdido entre las mieses” (68). El encuentro brusco, inesperado con esta resurrección hacia una vida efímera y vulgar provoca “la muerte” de la novia, que ahora necesita para sí otra resurrección. Esta muerte emana de la incomprensión, o mejor del desacuerdo con la resurrección antes de tiempo que Cristo ha provocado:
Ah, te estremeces Lázaro, porque hasta ahora tú sólo has querido seguir siendo tú mismo y no te has preguntado si yo sigo siéndolo.
He podido morirme ante tus ojos que me ven viva todavía. He podido morirme hace un instante del encuentro contigo, del choque en esta esquina de mis huesos con tu rostro perdido… Choque de mi presencia y mi recuerdo, de tu realidad y mi sueño, de tu nueva vida efímera y la otra que ya te había dado yo con él y donde tú flotabas perfecto, maravilloso, inmutable, rabiosamente defendido…
Sí, yo soy la que ha muerto y no lo sabe nadie. Ve y dile al que pasó, que vuelva, que también me levante… Me eche a andar. (71-72).
Al violar Lázaro la muerte, al vencerla, para la novia, para Dulce María, se provoca una ruptura de la armonía y el equilibrio; y una negación del misterio y de la función resistente y cognoscitiva del ser humano y del ser poético, como seres hechos para la trascendencia, para el tránsito. En la carta a su amiga Berta Arrozarena, había escrito: “sólo los inconscientes y los muertos son los seres realmente dignos, son los que pueden mantener la pesarosa dignidad humana porque están en ese equilibrio, que es ya la inconsciencia, la muerte.” (Cartas que no se extraviaron, 43) Tut-Ank-Amen encarnaba ese equilibrio, tenía “la dignidad de la muerte,” era la plenitud de la ausencia manifestada en la propia imposibilidad de regresar a esta “vida efímera.” Por eso Dulce María lo ama. Lázaro, por el contrario, rompe la armonía, el equilibrio justo que le ha otorgado la muerte. Rompe, viola el misterio, manipula a su antojo ya todos los secretos, interrumpe el “tránsito” de lo poético; y en la prolongación de su vida, del punto de su fluencia, se eleva por encima de la “meta” esencial. Por esa razón, por esa misma capacidad de conocerlo todo, de saberlo todo, paradójicamente ya nada puede ofrecerle a la novia, ningún camino nuevo a través de sus deseos íntimos, eliminando así todo el espacio vacío entre él y ella, entre ellos y el Todo que los rodea, y no deja lugar a la mitificación consciente por parte de la novia, con la que Dulce María se identifica.
El regreso de Lázaro desde el más allá a la vida humana, pudiera acusar cierto paralelismo con el proceso de profundización de Dulce María en lo carnal de la existencia, en lo más frágil y transitorio: ese regreso del resucitado al lado de la pobreza, pudiera hallar su equivalente en la inclinación de Loynaz hacia el centro de lo rebajado, de lo terrenal, en actitud y acto de franciscanía que es signo visible de su poética. Sin embargo, hay una radical diferencia entre el “descendimiento” de Dulce María y la “resurrección” de Lázaro.
La línea que traza esa diferencia es la esperanza: del lado de la caída del género humano, del lado de la “pérdida” que la autora va asumiendo hasta los fondos más amargos, esa línea se acentúa de manera vertical y justifica la aventura de la creación artística como búsqueda de soluciones a través de meta-síntesis, pues acrecienta realmente el instinto de altura, la necesidad objetiva de liberación. Por el contrario, del lado de la satisfacción, del lado de la trascendencia efectiva de Lázaro, la misma línea de la esperanza se diluye en una experiencia de plenitud que, como trayecto ya cumplido y refractado, nada exige al género humano, no establece diálogo con “la imagen” de Dios que quiere crear, necesitar o soñar a su Figura: antes le humilla, la supera y doblega. La elección de Lázaro de la vida humana, y la compañía del resurrecto significan para la novia —así como para Dulce María lo es la apropiación doctrinal de un hecho poético—, un absurdo, una derrota y la congelación del amor, de su avanzar a tientas desde la raíz. Con ese Lázaro “… ajeno al fuego de la espera” (66), ya no es posible la comunicación profunda, la solidaridad plena, creativa. Esa presencia, esa compañía del resurrecto es para la que va a morir, para la que vive en “tránsito,” una crueldad, un acto despótico, que rebaja su propio amor hacia él, limándole a ese amor los bordes expresivos de apetitos más transcendentales. Entonces, el novio no tiene nada que decir en el poema: para él no quedan ausencias que nombrar, gérmenes que calentar. Con su presencia, Lázaro agrede la verosimilitud de la poesía que es el reino precisamente para la poetisa de lo enigmático, lo intraducible y lo distante.
Tut-Ank-Amen y Lázaro se sitúan en dos polos separados por un abismo insalvable, puntos que jamás se han de tocar. Opuestos irreconciliables, si uno es el Héroe, el otro es el Antihéroe. Los silencios que ambos encarnan – y esto viene a instalarse en el centro mismo de sus concepciones poéticas – también son diferentes. El silencio del joven faraón es el “que sólo da derecho a esperar algo mejor,” el de concepción pascaliana, pletórico de connotaciones, de múltiples sentidos y sugerencias. Tuk-Tank-Amen es “el canto mejor que no se dice,” pero que contiene por esa misma ausencia los infinitos circunloquios de la palabra poética. Lázaro, en cambio, al violar “el silencio de la muerte, el prestigio de la muerte,” al vencer sus misterios, se convierte por su misma victoria en portavoz de lo que debía permanecer en secreto, verdugo público de lo que debía permanecer en estado germinal. Su silencio retarda, es vacío, motivo de pérdida y desajuste de las fuerzas de su Necesidad y de su Voluntad, expresión directa, palabra despojada de la capacidad polisémica: su silencio es la negación del hecho poético. De ahí que este diálogo sea mucho más amargo, mucho más agónico que el de la “Carta al rey Tuk-Ank-Amen.” La dialogicidad en el sentido bajtiniano, condición indispensable para el uso de la intertextualidad como procedimiento creador, se manifiesta aquí como en ningún otro texto de los que integran el libro Poemas Náufragos. Dulce María, con cierta voz de despecho, con cierta agresividad escandalosa – baste recordar este mandato final: “Ve y dile al que pasó, que vuelva, que también me levante… Me eche a andar” (72) –, se permite la libertad, de una dimensión inusitada, de divergir de la “palabra autorizada” del texto bíblico. Y esto explica el
Opuestos irreconciliables, si uno es el Héroe, el otro es el Antihéroe. Los silencios que ambos encarnan – y esto viene a instalarse en el centro mismo de sus concepciones poéticas – también son diferentes. El silencio del joven faraón es el “que sólo da derecho a esperar algo mejor,” el de concepción pascaliana, pletórico de connotaciones, de múltiples sentidos y sugerencias. Tuk-Tank-Amen es “el canto mejor que no se dice,” pero que contiene por esa misma ausencia los infinitos circunloquios de la palabra poética. Lázaro, en cambio, al violar “el silencio de la muerte, el prestigio de la muerte,” al vencer sus misterios, se convierte por su misma victoria en portavoz de lo que debía permanecer en secreto, verdugo público de lo que debía permanecer en estado germinal. Su silencio retarda, es vacío, motivo de pérdida y desajuste de las fuerzas de su Necesidad y de su Voluntad, expresión directa, palabra despojada de la capacidad polisémica: su silencio es la negación del hecho poético. De ahí que este diálogo sea mucho más amargo, mucho más agónico que el de la “Carta al rey Tuk-Ank-Amen.” La dialogicidad en el sentido bajtiniano, condición indispensable para el uso de la intertextualidad como procedimiento creador, se manifiesta aquí como en ningún otro texto de los que integran el libro Poemas Náufragos. Dulce María, con cierta voz de despecho, con cierta agresividad escandalosa – baste recordar este mandato final: “Ve y dile al que pasó, que vuelva, que también me levante… Me eche a andar” (72) –, se permite la libertad, de una dimensión inusitada, de divergir de la “palabra autorizada” del texto bíblico. Y esto explica el  conflicto teológico y ético que durante años atormentó la sincera religiosidad de la escritora. El asunto no queda en la tierna inconformidad con el texto bíblico del primer milagro, del que gusta mucho y el cual quiere enriquecer con su propio texto. Aquí la divergencia tiene que ver con cuestiones mucho más esenciales. Si se mira bien, la escritora está socavando un pasaje bíblico que es el milagro más importante de Jesús, pasaje cuya carga simbólica se erige en centro mismo del mensaje, de la verdad cristiana de la resurrección. Así el significado de esta relación intertextual va más allá de su motivo inicial de fabulación, al introducir por medio de su dialogicidad, una polémica irreverente con el texto referencial, irreverencia que se manifiesta nada menos que en la actitud firme y contestataria de una mujer, que como todos sabemos estaba situada al margen de esa sociedad y aún en la sociedad de la propia autora. Lo ya dicho, ubicado en un nuevo contexto, en un nuevo marco escritural, resulta algo completamente nuevo, acabado de decir. Y con el nuevo mensaje que se emite a partir de la utilización de un discurso tenido como acabado, el texto original, el pasaje bíblico que es fondo estructural y conceptual adquiere una dimensión semántica, más personal, con la intervención de la voz poética que lo reescribe como una defensa de la condición femenina, de sus derechos y valores, algo que para nada era extraño en Dulce María, que ya había escrito su extraordinario poema “Canto a la mujer estéril”, incluido como colofón de su libro Versos (1938), pero también como expresión de su propia poética.
conflicto teológico y ético que durante años atormentó la sincera religiosidad de la escritora. El asunto no queda en la tierna inconformidad con el texto bíblico del primer milagro, del que gusta mucho y el cual quiere enriquecer con su propio texto. Aquí la divergencia tiene que ver con cuestiones mucho más esenciales. Si se mira bien, la escritora está socavando un pasaje bíblico que es el milagro más importante de Jesús, pasaje cuya carga simbólica se erige en centro mismo del mensaje, de la verdad cristiana de la resurrección. Así el significado de esta relación intertextual va más allá de su motivo inicial de fabulación, al introducir por medio de su dialogicidad, una polémica irreverente con el texto referencial, irreverencia que se manifiesta nada menos que en la actitud firme y contestataria de una mujer, que como todos sabemos estaba situada al margen de esa sociedad y aún en la sociedad de la propia autora. Lo ya dicho, ubicado en un nuevo contexto, en un nuevo marco escritural, resulta algo completamente nuevo, acabado de decir. Y con el nuevo mensaje que se emite a partir de la utilización de un discurso tenido como acabado, el texto original, el pasaje bíblico que es fondo estructural y conceptual adquiere una dimensión semántica, más personal, con la intervención de la voz poética que lo reescribe como una defensa de la condición femenina, de sus derechos y valores, algo que para nada era extraño en Dulce María, que ya había escrito su extraordinario poema “Canto a la mujer estéril”, incluido como colofón de su libro Versos (1938), pero también como expresión de su propia poética.
Los complejos desarrollos intertextuales de Poemas Náufragos no son una excepción en el contexto de la obra poética de Loynaz. En ella se abren y despliegan un sinnúmero de vasos comunicantes, la mayoría de ellos abiertos con la plena determinación de fundar. A partir de la intencionalidad que pone de manifiesto su característica apertura a la cultura universal, se revela cómo la voluntad electiva es fundamento esencial de su proyección expresiva, que viene a reforzar la idea de que el conjunto de su poesía reclama ser la atención aguda que la perciba como “cámara de ecos”, y como un “volumen de sentidos” antes que hacha de fragmentos aislados.
Ojalá que mi lectura de sus pozos y arroyos, por otra parte, haya sido lo suficientemente “mala,” como para no haber lastimado ninguno de los trillos interminables que se adentran en la espesura de su agonía. A esta contingencia me impele una naturaleza tan sagrada como interior y salvaje.
Del Jardín tapiado de su misterio aspiro a retornar siempre, como el argonauta de H. G. Wells desde el insospechado porvenir, con una rosa fresca.
Notas
1. Cf. Harold Bloom, Mapa de la mala lectura y La cábala y la crítica, donde explica que los textos con un alto potencial artístico imposibilitan una lectura correcta, pues su valor semántico es inagotable, y también que “la lectura es imposible porque el texto recibido es ya una interpretación recibida, es ya un valor interpretado en un poema” (La cábala y la crítica, 108).2. Término de Michael Rifaterre que coincide con la definición de Mijaíl Bajtín de la dialogicidad como conflicto de puntos de vista.
3. Raimundo Lazo al respecto argumenta que “en su poesía no se predica, pero de ella emana una ética individual y social de fraternidad humana que adquiere dominante poder persuasivo y memorable relieve artístico.” (Lazo, 1991: 131).
4. Las palabras exactas que Cintio Vitier les dedicó en esa nota al pie de Lo cubano en la poesía son las que sigue: “Dulce María Loynaz merece un estudio aparte. Su poesía en verso y prosa, y sobre todo su importante novela Jardín, donde el tema de la naturaleza (no abierta y telúrica, como en María, sino alucinante y encerrada entre los muros de la criolla quinta) alcanza una dimensión romántica y religiosa de primera magnitud, tendrán que ser cuidadosamente valoradas. Aquí sólo podría repetir, con otras o parecidas palabras, la nota que le dediqué en Cincuenta años de poesía cubana. Prefiero indicar, nada más, la sugestión de su aislada y absorta obra, precisamente en relación con lo cubano y la esencial femineidad que es su secreto” (1970: 378).
5. Salvador Bueno alega: “… la Carta de amor resulta testimonio del más puro desprendimiento, intenta establecer un puente como el Libro de los muertos que legaron a la posteridad aquellos hombres tan lejanos en el tiempo. Sin embrago, esta comunicación de la escritora contemporánea con el bello faraón adolescente no ofrece resquicios a la esperanza, ni puede aspirar a una respuesta. Por eso el lacerante temblor que acogen estas breves páginas” (Bueno, 1991: 155-156).
6. Según Pfister estos criterios son: Criterio de referencialidad, Criterio de comunicatividad, Criterio de autorreflexividad, Criterio de la estructuralidad, Criterio de selectividad, Criterio de Dialogicidad. Cf: Manfred Pfister: “Concepciones de la intertextualidad” (Criterios, 1994: 104-108).
7. “Hoy resulta difícil precisar con exactitud la fecha de creación de cada uno de estos Poemas Náufragos (publicados en 1991) pero queremos enfatizar que salvo los “Poemas del insomnio” —últimos que afirma la Loynaz haber escrito y que están fechados en 1960—, los demás fueron creados dentro de un periodo que se inicia en la década del veinte y culmina a mediado de los años cincuenta. Ninguno es de fecha posterior, particular que la autora insiste en establecer, por sus criterios sobre la oportunidad que corresponde al tema amoroso, el cual está presente directa o indirectamente en algunos de estos textos” (Pedro Simón, 1991: 7).
8. “Este es el séptimo y último milagro de Jesús en el evangelio de Juan. (…)Lázaro personifica al hombre herido por el pecado, que camina a la muerte, a no ser que Cristo lo llame a la vida. (…) Este milagro es solamente el anuncio de la verdadera resurrección, la cual no consiste en una prolongación de la vida, sino en la transformación de nuestra persona” (Notas a La Biblia Latinoamericana, 1986: 210).
Obras Citadas
Álvarez, Ileana y Sánchez, Francis. Dulce María Loynaz: la agonía de un mito. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura “Juan Marinello”, 2000.
Bajtín, Mijaíl M.Problemas literarios y estéticos. La Habana: Arte y Literatura, 1986.
Bloom, Harold. Mapa de la mala lectura. Caracas: Monte Ávila Editores, 1990.
____________. La cábala y la crítica. Caracas: Monte Ávila Editores, 1992.
Bueno, Salvador. “Con la poetisa en los años cincuenta”. En Pedro Simón (comp.).
Valoración Múltiple. Dulce María Loynaz. La Habana: Casa de las Américas / Letras Cubanas, 1991: 137-157.
García Marruz, Fina. “Aquel girón de luz…”. En Pedro Simón (comp.). Valoración Múltiple. Dulce María Loynaz. La Habana: Casa de las Américas / Letras Cubanas, 1991: 163-175.
La Biblia Latinoamericana. Madrid: Ediciones Paulinas, Verbo Divino, 1986.
Lazo, Raimundo. “Un milagro estético de sencillez”. En Pedro Simón (comp.). Valoración Múltiple. Dulce María Loynaz. La Habana: Casa de las Américas / Letras Cubanas, 1991: 127-136.
Lotman, Iuri. “Para la construcción de una teoría de la interacción de las culturas (el aspecto semiótico)”. Criterios, No 32, Núm. 7/12, 1994.
Loynaz, Dulce María. Poesía. La Habana: Letras Cubanas, 2011.
----. Poemas Náufragos. La Habana: Letras Cubanas, 1991.
----. Cartas que no se extraviaron. Valladolid / Pinar del Río: Fundación Jorge Guillén / Fundación Hermanos Loynaz, 1997.
----. Fe de vida. La Habana: Letras Cubanas, 2000.
----. “Mi poesía autocrítica”. En Pedro Simón (comp.). Valoración Múltiple. Dulce María Loynaz. La Habana: Casa de las Américas / Letras Cubanas, 1991: 79-97.
Pfister, Manfred. “Concepciones de la intertextualidad”. Criterios, Núm.. 31, 1-6/, 1994: 85-108.
Simón, Pedro. “Al Lector”. En Dulce María Loynaz. Poemas Náufragos. La Habana: Letras Cubanas, 1991: 6-10.
Vitier, Cintio. Lo cubano en la poesía. La Habana: Letras Cubanas, 1970.

