Palabras del trasfondo. Intelectuales, literatura e ideología en la Revolución Cubana.
Duanel Díaz
Madrid: Editorial Colibrí, 2009
213 p.
Anke Birkenmaier, Columbia University
Sine ira et studio era el lema de Tácito al escribir su historia del emperador romano Augusto. El libro de Duanel Díaz está escrito, al contrario, con una parcialidad que refresca. En sus dos libros anteriores, Mañach o la República (2003) y Los límites del Origenismo (2005), Díaz había más que dado muestras suficientes de su erudición y criterio independiente. En su tercer libro continúa la indagación de los debates literarios y culturales cubanos, enfocándose esta vez en el período que va, desde los comienzos de la Revolución cubana, en 1959, hasta 2009. Escrito en un tono deliberadamente suelto y provocador, Palabras del trasfondo es un ajuste de cuentas con los protagonistas de la cultura cubana desde 1959, lectura que se suma a una serie de ensayos históricos recientes que han estado revisando la política cultural cubana de la Revolución.
El propósito de Díaz es ofrecer una visión de conjunto de los debates sobre la intelectualidad cubana, clasificándolos en 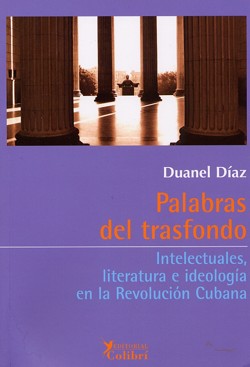 tres categorías: los textos programáticos; las ficciones, poesías y obras de teatro consideradas revolucionarias, y las obras consideradas contrarrevolucionarias. Díaz empieza analizando la pérdida de memoria de la república, simbolizada para él en la pérdida de bibliotecas personales de los que se marchaban al exilio, pero también en la pérdida de la libertad de producción cultural a partir del cierre de la prensa libre y de las “Palabras a los intelectuales,” de Fidel Castro. En el capítulo que lleva por título “Del pecado original,” el autor se adentra en las controversias que rodearon al vanguardismo y al realismo socialista de los años sesenta, evocando las tensiones irresueltas entre la violencia y los conflictos acérrimos del comienzo de la Revolución, por una parte, y la esperanza que muchos albergaron de que la Revolución haría posible un “arte revolucionario independiente,” en palabras de André Breton. El siguiente capítulo presenta la poesía revolucionaria escrita por Eliseo Diego, Heberto Padilla y otros, así como también la llamada literatura de la violencia de Norberto Fuentes y Jesús Díaz, y algunas “novelas de la caña,” además de Memorias del subdesarrollo, de Edmundo Desnoes, o La última mujer y el próximo combate, de Manuel Cofiño, haciendo hincapié siempre en el compromiso político de estos autores con la causa revolucionaria. El autor luego discute la noción de “diversionismo ideológico,” central en los años setenta, y aún después, mostrando que la doctrina del realismo socialista había sido preconizada por Mirta Aguirre desde principios de los años sesenta, convirtiéndose luego en dogma y base de la política cultural de los años setenta. Esto incluso se hizo sentir en la Constitución Socialista de 1978. Díaz nos recuerda el autor el canon marxista que se estableció entonces y los ataques que se hicieron contra el barroquismo de las obras de Severo Sarduy y hasta de Alejo Carpentier. Esto lo lleva a desarrollar una interesante discusión de la ficción policíaca promovida entonces por sobre la obra de estos autores. Finalmente, los últimos dos capítulos discuten lo que Díaz llama el “deshielo tropical,” es decir, las señales de tolerancia hacia la producción cultural contemporánea, el selectivo reconocimiento de errores del pasado, y la publicación de algunos escritores del exilio en Cuba. Para Díaz, este deshielo relativo es señal no tanto de un cambio de ideología, sino de la crisis del régimen. Tomando la película Fresa y chocolate como ejemplo, argumenta que la insistencia en esta película sobre una cultura cubana autónoma se hace solamente para no tener que hablar de política: “El culto a la identidad nacional implica, en cierto modo, la adopción de una idea ‘burguesa’ de la cultura como cultivo de la interioridad, al margen del espacio público de la confrontación política” (178). Este, sin embargo, es un conflicto del que no se salva el Duanel Díaz. Al abogar por un pensamiento crítico más allá de la disyuntiva entre literatura y política, se expone al mismo criterio de la ortodoxia política que acusa. Díaz luego vuelve sobre un terreno más seguro al criticar la participación de Cintio Vitier en la llamada batalla de las ideas, y el “socialismo con rostro humano” del cine de Tomás Gutiérrez Alea, sugiriendo que lo único interesante hoy en día en el ámbito de la cultura cubana son los universos marginales y apocalípticos de Pedro Juan Gutiérrez y del poeta Juan Carlos Flores en Alamar. Díaz se queda al final, por tanto, en una posición algo paradójica: describe el nexo entrañable en Cuba entre la cultura y la política e insiste en la necesidad de encontrar espacios de crítica desde donde ofrecer visiones alternativas; estos espacios son definidos, sin embargo, por su contenido poético, como espacios autónomos, al fin.
tres categorías: los textos programáticos; las ficciones, poesías y obras de teatro consideradas revolucionarias, y las obras consideradas contrarrevolucionarias. Díaz empieza analizando la pérdida de memoria de la república, simbolizada para él en la pérdida de bibliotecas personales de los que se marchaban al exilio, pero también en la pérdida de la libertad de producción cultural a partir del cierre de la prensa libre y de las “Palabras a los intelectuales,” de Fidel Castro. En el capítulo que lleva por título “Del pecado original,” el autor se adentra en las controversias que rodearon al vanguardismo y al realismo socialista de los años sesenta, evocando las tensiones irresueltas entre la violencia y los conflictos acérrimos del comienzo de la Revolución, por una parte, y la esperanza que muchos albergaron de que la Revolución haría posible un “arte revolucionario independiente,” en palabras de André Breton. El siguiente capítulo presenta la poesía revolucionaria escrita por Eliseo Diego, Heberto Padilla y otros, así como también la llamada literatura de la violencia de Norberto Fuentes y Jesús Díaz, y algunas “novelas de la caña,” además de Memorias del subdesarrollo, de Edmundo Desnoes, o La última mujer y el próximo combate, de Manuel Cofiño, haciendo hincapié siempre en el compromiso político de estos autores con la causa revolucionaria. El autor luego discute la noción de “diversionismo ideológico,” central en los años setenta, y aún después, mostrando que la doctrina del realismo socialista había sido preconizada por Mirta Aguirre desde principios de los años sesenta, convirtiéndose luego en dogma y base de la política cultural de los años setenta. Esto incluso se hizo sentir en la Constitución Socialista de 1978. Díaz nos recuerda el autor el canon marxista que se estableció entonces y los ataques que se hicieron contra el barroquismo de las obras de Severo Sarduy y hasta de Alejo Carpentier. Esto lo lleva a desarrollar una interesante discusión de la ficción policíaca promovida entonces por sobre la obra de estos autores. Finalmente, los últimos dos capítulos discuten lo que Díaz llama el “deshielo tropical,” es decir, las señales de tolerancia hacia la producción cultural contemporánea, el selectivo reconocimiento de errores del pasado, y la publicación de algunos escritores del exilio en Cuba. Para Díaz, este deshielo relativo es señal no tanto de un cambio de ideología, sino de la crisis del régimen. Tomando la película Fresa y chocolate como ejemplo, argumenta que la insistencia en esta película sobre una cultura cubana autónoma se hace solamente para no tener que hablar de política: “El culto a la identidad nacional implica, en cierto modo, la adopción de una idea ‘burguesa’ de la cultura como cultivo de la interioridad, al margen del espacio público de la confrontación política” (178). Este, sin embargo, es un conflicto del que no se salva el Duanel Díaz. Al abogar por un pensamiento crítico más allá de la disyuntiva entre literatura y política, se expone al mismo criterio de la ortodoxia política que acusa. Díaz luego vuelve sobre un terreno más seguro al criticar la participación de Cintio Vitier en la llamada batalla de las ideas, y el “socialismo con rostro humano” del cine de Tomás Gutiérrez Alea, sugiriendo que lo único interesante hoy en día en el ámbito de la cultura cubana son los universos marginales y apocalípticos de Pedro Juan Gutiérrez y del poeta Juan Carlos Flores en Alamar. Díaz se queda al final, por tanto, en una posición algo paradójica: describe el nexo entrañable en Cuba entre la cultura y la política e insiste en la necesidad de encontrar espacios de crítica desde donde ofrecer visiones alternativas; estos espacios son definidos, sin embargo, por su contenido poético, como espacios autónomos, al fin.
El libro de Díaz se restringe al repaso y la revaloración de eventos, publicaciones y debates exclusivamente cubanos. Así, Díaz deja fuera varias preguntas que pueden ser fructíferas para estudios futuros. Una de ellas es la pregunta por la manera en que la política cultural cubana se puede comparar con la de otros países comunistas en el Este de Europa y la Unión Soviética. Dado el auge actual de los estudios postcomunistas y de los estudios de la Guerra Fría, sería importante estudiar el caso de Cuba en un marco más amplio, enfatizando no sólo la calidad y responsabilidad de sus escritores, sino también la cantidad de publicaciones, su consumo y exportación en comparación con otros países comunistas. También sería bueno hacer estudios empíricos sobre otros medios de difusión y de contacto cultural en Cuba más allá del libro, especialmente en los últimos diez años cuando el internet y el teléfono celular han llegado a tener una presencia importante a pesar de todo. Otro aspecto a revisar sería el concepto latinoamericano del intelectual y los cambios que ha experimentado, al menos desde 1989. Díaz se contenta con la dicotomía, común en los sesenta, entre intelectual “revolucionario” e intelectual distanciado au dessus de la mêlée, según el muy citado Julien Benda. Sería fructífero, creo, invertir la perspectiva y cuestionar radicalmente el privilegio del “intelectual” en Cuba, comparándolo con otros países latinoamericanos, donde hoy en día los intelectuales y escritores han perdido en gran parte su voz y presencia pública. Las limitaciones de Palabras del trasfondo de cierta manera también constituyen su fuerza. Más que nada, el propósito de Díaz es moral; dice su verdad sobre los debates de la intelectualidad cubana, tal como el autor los estudió y vivió en persona. En este sentido, Palabras del trasfondo es un ensayo de psicología colectiva de los escritores y ensayistas cubanos, y de su sentido de responsabilidad y de culpa hasta hoy frente al estado cubano.


