Prosas inédidas
Pedro Marqués de Armas
 Circus Polka
Circus Polka
Cuando en el ya lejano noventa, en Sofía, te viste al borde de un estanque, apartado de la fiesta, y la gente sacaba sus cacharros y tiraban montones de Dimitrov; no estabas preparado, no, para el salto. Como tampoco luego a causa de cierta tara, de siglos, de la que nadie cura.
Y sin embargo, ahora que lo piensas, algo aprendió este ojo incapaz de adherirse a la sustancia de los vestigios y a la abultada realidad. Pues qué hace uno al borde nada menos que a esa hora, escuchando un ruido de aguas, sin más espía que una luz de fondo, última y vacilante.
(Salvo el perro)
Y bien que nos fijamos en el cuadro: Lenin en Smolny, de Isaak Brodsky (1930). Un perro tendido a sus pies, cuyos ojos parecen malograr la brevedad de la pausa, revelando el interior en definitiva ferozmente doméstico de los “asuntos de Estado.” Como si el rodillo de la industria fuera para el pensamiento, en esa hora de reposo, no una ilusión sino una aplanadora; y el cerebro – epítome de un músculo – hubiese sido exprimido hasta la extenuación. En cierto momento imaginé un paisaje de fondo, despoblado; pero ahora puedo corregirlo. Nada se oculta en esa superficie (salvo el perro). La única verdad que se sostiene es la cabeza, cayendo por su peso, como si efecto se fuera quedando dormido.
perro tendido a sus pies, cuyos ojos parecen malograr la brevedad de la pausa, revelando el interior en definitiva ferozmente doméstico de los “asuntos de Estado.” Como si el rodillo de la industria fuera para el pensamiento, en esa hora de reposo, no una ilusión sino una aplanadora; y el cerebro – epítome de un músculo – hubiese sido exprimido hasta la extenuación. En cierto momento imaginé un paisaje de fondo, despoblado; pero ahora puedo corregirlo. Nada se oculta en esa superficie (salvo el perro). La única verdad que se sostiene es la cabeza, cayendo por su peso, como si efecto se fuera quedando dormido.
Para que aprendas el valor de cada época....
 Radioescucha en sus ratos libres, supo lo que era un capataz de cuello blanco; y nada pudo, minúsculo inquilino, ni tal vez le importó, cuando los jenízaros tomaron el negocio por asalto. Nada, salvo asentir como corresponde a un empleado apenas voluntarioso y adscrito sin remedio a la legión de los muertos.
Radioescucha en sus ratos libres, supo lo que era un capataz de cuello blanco; y nada pudo, minúsculo inquilino, ni tal vez le importó, cuando los jenízaros tomaron el negocio por asalto. Nada, salvo asentir como corresponde a un empleado apenas voluntarioso y adscrito sin remedio a la legión de los muertos.
Sin embargo, el día de la defenestración pudo ver, desde aquel ángulo, a doctores y soldados brindar a solas, entre fusiles y manojos de llave, casi amigablemente como en una puesta en escena... Por supuesto, siguió pegando rótulos mientras lo que era “atracción Zarrá” se convertía en una “empresa consolidada.”
Y para que lo viese con mis propios ojos me llevó al callejón tapiado, en lo que había sido una antigua cochera, donde dos o tres tortugas centenarias (iba a decir fundadoras) sobrevivían a un embalse. “Para que aprendas el valor de cada época” – me dijo – “y el modo en que hay tratar con esta gente.”
Crónica de Chicago
“Una conmoción semejante a la que produce, en una calle pacífica, la aparición de un perro atacado de hidrofobia.” Eso has dicho. Y que la turba habría de volver por donde vino, hacia los barcos encallados. Porque también tú llamaste al orden y dijiste, desde el coche celular, la forma que tendría la República sin tales especímenes (lobos eslavos, ratas nórdicas, en fin, "toda esa espuma de Europa"), metódicos en el arte de construir bombas pequeñas y graciosas como peras y en el hábito de romperle los nudillos a la industria. Pero entonces, en caso de que el sueño se cumpliese, ¿qué hacer ante un perro atacado de hidrofobia? ¿Disparar? ¿Borrarlo de un plumazo?
dicho. Y que la turba habría de volver por donde vino, hacia los barcos encallados. Porque también tú llamaste al orden y dijiste, desde el coche celular, la forma que tendría la República sin tales especímenes (lobos eslavos, ratas nórdicas, en fin, "toda esa espuma de Europa"), metódicos en el arte de construir bombas pequeñas y graciosas como peras y en el hábito de romperle los nudillos a la industria. Pero entonces, en caso de que el sueño se cumpliese, ¿qué hacer ante un perro atacado de hidrofobia? ¿Disparar? ¿Borrarlo de un plumazo?
Testigo a su modo
 Había que verla salir de su cuarto de Empedrados, con ese porte, rendida a otra elegancia. Una sombra habitual, apenas saltona, acercándose a los soldados de que franqueaban la puerta.
Había que verla salir de su cuarto de Empedrados, con ese porte, rendida a otra elegancia. Una sombra habitual, apenas saltona, acercándose a los soldados de que franqueaban la puerta.
Hasta que comenzó con aquello de las voces que hablaban en su cabeza y que debía traducir a solas…, en la habitación contigua. Como si tras aquel vago epitelio de realidad se registrase el lamento de quienes fueron machacados a la ligera (entre el parloteo de los oficiales de turno y el clamor de filtraciones más finas).
Testigo a su modo, no dejó relato alguno, salvo su propio recorrido por los bajos (¿dónde? – más allá del glácis). A rastras en algún sitio de mala muerte, extiende un billete que no cruje y se despoja.
(Hacia 1970)
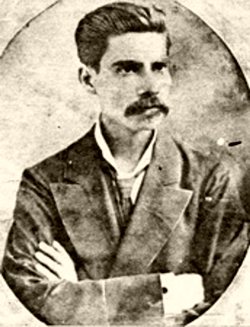 Si toda enfermedad tiene su genealogía la tuya se pierde. Puede que cuenten aquellos polvos Verde París, empleados en vegas de tabaco, y otros tósigos que se fueron acumulando durante generaciones. O el aire de las casas de huéspedes. O la nave de costura de la calle Industria, donde las reclusas echaban el resto.
Si toda enfermedad tiene su genealogía la tuya se pierde. Puede que cuenten aquellos polvos Verde París, empleados en vegas de tabaco, y otros tósigos que se fueron acumulando durante generaciones. O el aire de las casas de huéspedes. O la nave de costura de la calle Industria, donde las reclusas echaban el resto.
En cualquier caso, la última ofrenda a tu salud fue aquel viaje a los baños de San Diego. Había que bajar rampas y luego una hondonada, lo que era ya una suerte de anticipo... Sólo más tarde nos volvimos al pueblo en busca del hotel: el Cabarrour, sin encontrarlo.
Un montón de auras
 Nunca hubo el tal degüelle, al menos no como lo pintan. Ni fue santa la guerra: particularmente atroz por sus efectos colaterales. Se llegó a pelear incluso por unos cuantos caballos que zampaban allí mismo, en medio de la ciénaga. Esa fue la dote: un montón de auras. Había que verlos de vuelta a las ciudades… ¿Cómo no iban erigir aquello en un altar atolondrado?
Nunca hubo el tal degüelle, al menos no como lo pintan. Ni fue santa la guerra: particularmente atroz por sus efectos colaterales. Se llegó a pelear incluso por unos cuantos caballos que zampaban allí mismo, en medio de la ciénaga. Esa fue la dote: un montón de auras. Había que verlos de vuelta a las ciudades… ¿Cómo no iban erigir aquello en un altar atolondrado?
 En días de movilización
En días de movilización
Fíjate bien: este es el lugar de los hechos, aunque todo siga en penumbra. Al lado está el zócalo. Pero todavía hay que bajar unos escalones y tirar hasta el fondo del pasillo. Han dejado la puerta entrejunta… Estás por fin en el interior de la nave, con sus largas mesas vacías. Aún no han retirado el cadáver; eso ocurre después... El hacedor de capas se mueve con prisa detrás de la caja. También él tiene que cumplir un plan. Le queda el último cliente. ¿Y ésos, qué hacen ahí husmeando en la boca del crimen? Pero ahora todo se detiene para que persista el mismo aire, idénticos ademanes, y, sobre todo, para que no se apague nunca (…óyelo bien) el murmullo de la retirada.


