Cuba: de puercos y hombres
Duanel Díaz, Virginia Commonwealth University
 Refiriéndose a la verbosidad tradicionalmente atribuida a la literatura escrita en la zona tórrida, decía Pedro Henríquez Ureña que no había por qué atribuir al trópico lo que era influencia de Víctor Hugo. Yo diría que no hay por qué atribuir a lo cubano lo que es deficiencia de Zoé Valdés o de cualquier otro escritor de éxito. Si la literatura cubana contemporánea es pobre, no es porque gire en torno a lo cubano. De suyo, ni el cosmopolitismo ni el exotismo garantizan la calidad o complejidad de la escritura. Así como puede haber “inflación simbólica” (Walfrido Dorta, “Olvidar Cuba. Contra el lugar común”, Gilberto Padilla, “El factor Cuba. Apuntes para una semiología clínica”, p.18) del concepto de lo cubano, puede haber inflación de su crítica: la deslegitimación de lo cubano podría convertirse en una retórica. Convendría regresar, entonces, a ciertos contextos históricos, poniendo cada cosa en su lugar.
Refiriéndose a la verbosidad tradicionalmente atribuida a la literatura escrita en la zona tórrida, decía Pedro Henríquez Ureña que no había por qué atribuir al trópico lo que era influencia de Víctor Hugo. Yo diría que no hay por qué atribuir a lo cubano lo que es deficiencia de Zoé Valdés o de cualquier otro escritor de éxito. Si la literatura cubana contemporánea es pobre, no es porque gire en torno a lo cubano. De suyo, ni el cosmopolitismo ni el exotismo garantizan la calidad o complejidad de la escritura. Así como puede haber “inflación simbólica” (Walfrido Dorta, “Olvidar Cuba. Contra el lugar común”, Gilberto Padilla, “El factor Cuba. Apuntes para una semiología clínica”, p.18) del concepto de lo cubano, puede haber inflación de su crítica: la deslegitimación de lo cubano podría convertirse en una retórica. Convendría regresar, entonces, a ciertos contextos históricos, poniendo cada cosa en su lugar.
Cuando en 1994 Rolando Sánchez Mejías declaró que “Lo cubano es el timo del siglo”, extrapolaba excesivamente a Miguel de Marcos. Por boca de un personaje de novela, este se refería a aquella cubanidad, mensajera de promesas vacías, que fue lema del autenticismo. Combinando la desmesura de Rabelais con la fina ironía de Anatole France, el extraordinario ingenio del autor de Papaíto Mayarí ridiculiza una y otra vez a esos “apóstoles infrarresiduales de la cubanidad” que “fecalizan”. (Papaíto Mayarí, 118) Con su demagogia y retórica altisonante, esos discursos políticos equivalían a “hablar mierda”; Cuba resultaba “un país de tipo excrementicio”. Grandes frescos de la vida cubana entre la década de 1910 y la de 1940, las novelas de Miguel de Marcos reflejan el desencanto, la amarga resaca que dejaron los esfuerzos regeneradores de la República –la revolución del 30 en Fotuto, el gobierno de Grau en Papaíto Mayarí–, desde un registro propiamente costumbrista, lejísimos de un cuento frío como “La carne” de Piñera, donde las cosas de Cuba no aparecen por ningún lado.
30 en Fotuto, el gobierno de Grau en Papaíto Mayarí–, desde un registro propiamente costumbrista, lejísimos de un cuento frío como “La carne” de Piñera, donde las cosas de Cuba no aparecen por ningún lado.
Así como De Marcos denunciaba una cubanidad determinada, Sánchez Mejías cuestionaba en 1994 una cierta idea de lo cubano, la que emergió en los años que siguieron a la desaparición de la Unión Soviética. Esa cubanidad, que no era el amor tan llevado y traído en la campaña electoral del 44 sino más bien resistencia numantina, ‘baragüismo’, podía encontrarse en las consignas antimperialistas estampadas en aquellas cintas para el pelo repartidas a los estudiantes movilizados para las manifestaciones en contra de la Ley Torricelli en 1992, pero también, con mayor gracia y sofisticación, en los ensayos contemporáneos de Vitier y García Marruz. El blanco de la crítica de Sánchez Mejías era, sobre todo, “lo cubano en la poesía”, esto es, lo cubano como poesía: la afirmación, que en aquellos años críticos había venido a apuntalar un edificio resquebrajado, del origen poético de la isla, a la que subyace la creencia en la encarnación histórica de la poesía. Pero lo cubano es una noción necesariamente más amplia, múltiple, problemática.
La “Postdata cubensis” que incluye Pedro Marqués al final de Óbitos, su más reciente libro de poemas, es iluminadora a este respecto. “¿Por qué tendría que escribir de Albania?”, reza el epígrafe del libro, que es apócrifo y por ello más significativo que si fuera auténtico. Mientras los críticos de “lo cubano” repiten, veinte años después, los planteamientos programáticos de Diáspora(s), aquí uno de los autores fundamentales del grupo regresa a Cuba. Evocando la víspera del Descubrimiento, Marqués escribe que no se vio nada, pero sí se oyó. Lo que no se vio fue, entendemos, el ramo de fuego en el mar que tantas veces evocaron Vitier y Lezama. Lo que se oyó es un ruido que, según el poeta, “sobrevive en el caracol del oído / (quiero decir en historia) / no en poesía”. Esta distinción es clave: no se trata de “esa música lejana que nos llega subterráneamente del pasado, esa remota melodía que denominamos la “Historia” (“La poesía de cada tiempo”,  p.494), que decía Baquero, sino una historia manifiesta como ruido. Una historia disonante, que no coincide con la poesía.
p.494), que decía Baquero, sino una historia manifiesta como ruido. Una historia disonante, que no coincide con la poesía.
Marqués intenta, entonces, evocar los orígenes ya no ‘imaginíficos’ de la isla, sino los orígenes telúricos, prosaicos. No Hernando de Soto, el “genitor por la imagen”, sino Vasco Porcallo de Figueroa. La plaga de hormigas que cuenta Las Casas, los troques de espejos por cuentas de oro relatados por Colón y Ramón Pané, la división de la tierra en hatos y corrales, cuando los siboneyes se extinguían como moscas –“Que vayan a pastar la yerba de los campos”, se dice que contestó Porcallo cuando sus capataces le solicitaron bastimentos para los indios que trabajan en las minas de su encomienda– y todo se desplazaba hacia Tierra Firme, allí donde había oro y plata en abundancia. En ese yermo que Arango y Parreño llamó la “factoría”, cuando la isla era poco más que base de operaciones para la conquista del continente y estación de escala para la flotas, proliferan los puercos, esos puercos que “se hicieron con las letras”. “vi puercos en el agua / en barcazas precarias / (no eran pecaríes) / que llegaban de Yucatán // orillados dispersos en ribazos / hasta poblar las ordenanzas / del tal Alonso de Cáceres” (p.16), leemos en otro poema recogido en Óbitos. Más allá de la ley, los cerdos representan algo siniestro, cantidad incontrolable como esas masas de negros que, dos siglos después, José Agustín Caballero comparara con un enjambre de abejas.
Saltando por encima de la Colonia y la República, la última sección de “Postdata cubensis” llega hasta la Revolución, vista como último paso en el esfuerzo eugenésico de los letrados cubanos: la “homicultura”, esto es, el intento de producir en serie al hombre nuevo, fue no por casualidad contemporánea de los experimentos pecuarios de Fidel Castro. Si en la Italia fascista, obsesionada con el crecimiento demográfico, las mujeres prolíferas habían sido las heroínas del momento, en la Cuba de Castro ese puesto lo ocuparon las vacas. Ciertos ejemplares excepcionales fueron convertidos en verdaderas estrellas, que merecieron en la prensa de la época extensos reportajes: las entregas de Bohemia de fines de los sesenta reservaban a Matilda el espacio que una década atrás dedicara la revista a Gina Cabrera u Olga Guillot. En medio de aquel delirio de producción, Castro llegó a vaticinar en un discurso que en pocos años el país produciría tanta leche que alcanzaría para llenar la bahía de La Habana.
fascista, obsesionada con el crecimiento demográfico, las mujeres prolíferas habían sido las heroínas del momento, en la Cuba de Castro ese puesto lo ocuparon las vacas. Ciertos ejemplares excepcionales fueron convertidos en verdaderas estrellas, que merecieron en la prensa de la época extensos reportajes: las entregas de Bohemia de fines de los sesenta reservaban a Matilda el espacio que una década atrás dedicara la revista a Gina Cabrera u Olga Guillot. En medio de aquel delirio de producción, Castro llegó a vaticinar en un discurso que en pocos años el país produciría tanta leche que alcanzaría para llenar la bahía de La Habana.
Un extraordinario cuento de Ronaldo Menéndez viene a ser el tétrico reverso de aquellas utopías: “Carne” relata la fatal expedición de dos amigos que se disponen a matar y deshuesar una vaca ajena, para encontrarse capturados por unos “farmers” quienes, lejos de entregarlos a la policía, terminarán comiéndoselos. “Una vaca muerta, que no pudo ser robada, es una sábana de filetes sobre nuestras mesas” (De modo que esto es la muerte, p.19): así termina el relato, con una inquietante paradoja. Los campesinos entregan la vaca muerta, de modo que la ley del lugar, esa que criminaliza el “sacrificio ilegal de ganado vacuno” será cumplida, pero en cambio se subvierte esa otra ley universal, umbral mismo de la civilización, que prohíbe comer carne humana.
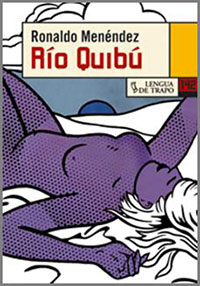 Dentro del universo narrativo de Ronaldo Menéndez el canibalismo alcanzará mayor desarrollo en la novela Río Quibú, pero antes la cuestión del hambre y sus insólitas consecuencias pasa por otro lugar, que no tiene que ver con las vacas sino con los puercos. En “Cerdos y hombres o El extraño caso de A”, un profesor cría a un cerdo. No un ama de casa, un sereno o una enfermera, sino un especialista en arte y mobiliario romano. Los dos cazadores cazados de “Carne” eran “traductor de lenguas clásicas y crítico de Arte” y “Magister Ludi y crítico de ballet”(p.12), respectivamente. En estos relatos no se trata sólo de la barbarie sino también, sobre todo, de la persistente tensión entre civilizados y bárbaros. “Los negros para nosotros son como los bárbaros” (p.12), le dice el profesor a su amigo B, haciendo evidente la analogía entre la invasión de Roma por los bárbaros y la barbarización provocada en La Habana por las carencias del período especial. Ahora bien, A no se resiste, como B, a caer en la plebeya costumbre de criar cerdos en casas y apartamentos urbanos; y al hacerlo gana, de forma imprevista, aceptación por parte de esos seres de otra raza que son los odiados negros de su barrio. “Por fin se reconocía su estatus de hombre de letras y su capacidad de tratar con cualquiera” (p.44). En este punto, la barbarie adquiere un cierto sentido igualador, democrático; permite al profesor integrarse, aparentemente, en ese ámbito popular de quienes se pasan la vida en la esquina jugando dominó y tomando ron.
Dentro del universo narrativo de Ronaldo Menéndez el canibalismo alcanzará mayor desarrollo en la novela Río Quibú, pero antes la cuestión del hambre y sus insólitas consecuencias pasa por otro lugar, que no tiene que ver con las vacas sino con los puercos. En “Cerdos y hombres o El extraño caso de A”, un profesor cría a un cerdo. No un ama de casa, un sereno o una enfermera, sino un especialista en arte y mobiliario romano. Los dos cazadores cazados de “Carne” eran “traductor de lenguas clásicas y crítico de Arte” y “Magister Ludi y crítico de ballet”(p.12), respectivamente. En estos relatos no se trata sólo de la barbarie sino también, sobre todo, de la persistente tensión entre civilizados y bárbaros. “Los negros para nosotros son como los bárbaros” (p.12), le dice el profesor a su amigo B, haciendo evidente la analogía entre la invasión de Roma por los bárbaros y la barbarización provocada en La Habana por las carencias del período especial. Ahora bien, A no se resiste, como B, a caer en la plebeya costumbre de criar cerdos en casas y apartamentos urbanos; y al hacerlo gana, de forma imprevista, aceptación por parte de esos seres de otra raza que son los odiados negros de su barrio. “Por fin se reconocía su estatus de hombre de letras y su capacidad de tratar con cualquiera” (p.44). En este punto, la barbarie adquiere un cierto sentido igualador, democrático; permite al profesor integrarse, aparentemente, en ese ámbito popular de quienes se pasan la vida en la esquina jugando dominó y tomando ron.
Hasta que ocurre algo que da un giro inesperado a los acontecimientos: un día que A había olvidado poner el candado en el corral, lo hace en la madrugada y a la mañana siguiente se encuentra a un negro dentro: estaba intentando robarse el puerco cuando quedó encerrado. De nuevo el ladrón cazado, pero el profesor no quiere comérselo, sino deshumanizarlo, así que decide dejarlo en la jaula y someterlo a la tortura de tener que disputarse el sancocho con esa “máquina de devorar todo lo que no sea su propio cuerpo” que es el cerdo. El odio que siente hacia los negros del barrio puede ahora canalizarse sobre este negro que viene a ser todos los negros, “Lo negro”, el arquetipo de la cosa, la especie misma. De lo meramente costumbrista, se pasa al terreno de lo siniestro; la abyecta circunstancia del “período especial” hace posible fantasías que en otro tiempo nadie se atrevería a cumplir. “Olvídate de la llave, tú nunca vas a salir de ahí, negro de mierda” (p.45), le dice el profesor cuando, al final del relato, el cautivo aprisiona su pierna con un alambre y, ante la negativa a dejarlo salir, comienza a comérsela. El profesor se desangra, y el negro termina devorado por el cerdo.
Las bestias, siguiente libro de Menéndez, es otra vuelta de tuerca en esta dirección. Desarrolla el núcleo del relato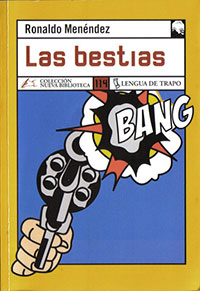 anterior, al tiempo que añade una segunda trama que hace de esta novela breve una pieza originalísima. Ahora el profesor tiene un nombre, Claudio Cañizares, y escribe una tesis de doctorado sobre la Oscuridad. Cría al cerdo en una bañera de su destartalada casona de la Habana Vieja, y el negro a que atrapa no es un ladrón anónimo; también tiene un nombre, o más bien un alias, Bill. Junto a su ecobio Jack, Bill persigue a Claudio para matarlo, por razones que el profesor, y los lectores, no llegamos a conocer hasta el final. La humillación sufrida por el negro es aún mayor aquí que en “De cerdos y hombres o el extraño caso de A”: Claudio hace al endécime Julio Miguel de Céspedes lo que antes al cerdo; consigue que un veterinario le estirpe las cuerdas vocales. El atavismo es más explícito: si bien en un principio el propósito de mantener con vida a Bill es que este le revele por qué diablos quiere matarlo, muy el profesor comprende el cautiverio como un fin en sí: “el cautivo es un negro. De modo que me he convertido en el celador del cautivo. Por consiguiente, yo poseo un negro” (Las bestias, p.98) Como regresando a la época de los cañaverales y barracones, Claudio azota a Bill con un sable plástico de juguete que meses antes había recogido en su portal; finalmente lo mata a machetazos.
anterior, al tiempo que añade una segunda trama que hace de esta novela breve una pieza originalísima. Ahora el profesor tiene un nombre, Claudio Cañizares, y escribe una tesis de doctorado sobre la Oscuridad. Cría al cerdo en una bañera de su destartalada casona de la Habana Vieja, y el negro a que atrapa no es un ladrón anónimo; también tiene un nombre, o más bien un alias, Bill. Junto a su ecobio Jack, Bill persigue a Claudio para matarlo, por razones que el profesor, y los lectores, no llegamos a conocer hasta el final. La humillación sufrida por el negro es aún mayor aquí que en “De cerdos y hombres o el extraño caso de A”: Claudio hace al endécime Julio Miguel de Céspedes lo que antes al cerdo; consigue que un veterinario le estirpe las cuerdas vocales. El atavismo es más explícito: si bien en un principio el propósito de mantener con vida a Bill es que este le revele por qué diablos quiere matarlo, muy el profesor comprende el cautiverio como un fin en sí: “el cautivo es un negro. De modo que me he convertido en el celador del cautivo. Por consiguiente, yo poseo un negro” (Las bestias, p.98) Como regresando a la época de los cañaverales y barracones, Claudio azota a Bill con un sable plástico de juguete que meses antes había recogido en su portal; finalmente lo mata a machetazos.
La tensión entre bárbaros y civilizados regresa en Río Quibú, de nuevo en términos claramente raciales. El río es una “mojonera” en cuyos bordes viven en casas de madera “muchas familias negras”.
Todos buscan, de una u otra forma, el inefable Menú Insular. Hubo un tiempo en que el sustento de esta gente bárbara se basaba en la cría de ganado porcino en los propios patios de las casas. Dado que vivían en un lugar irrespirable e intrincado, habían ganado el privilegio de la anarquía. Pero la anarquía porcina fue un espejismo. Ya se sabe que la prosperidad dura poco en la casa del pobre. De ahí que las gestiones económicas de aquellas bocas bárbaras derivaran hacia los anales que dieron origen al mito. Los traspatios de las casas, que eran el regazo del río Quibú, fueron usados para la cría ilegal de cocodrilos.(p.26)
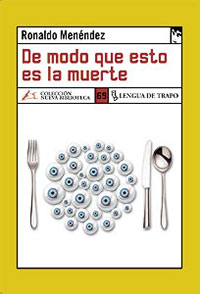 Los cocodrilos parecen ser una leyenda urbana que esconde una realidad inimaginable, terrible: prohibida la cría de puercos, los negros del Quibú comenzaron a construir balsas, pero esa actividad no es sino un señuelo para atraer a incautos a quienes matan para traficar su carne. Y la mayoría de las víctimas “era gente blanca diferente de los nativos” (p.27) De un lado están Júnior, protagonista y a ratos narrador, y Yony el Rubio, su padrastro, que “trabaja en una oficina como notario pero que se considera un erudito en Filosofía clásica” (p.63); del otro “las tribus enclavadas en los márgenes del Quibú”, esos muchachos violentos que “no son mayores que él, pero sí más grandes, como si se tratara de una raza distinta” (p.54). El adolescente Junior, a quien su padrastro inculcó el amor por la lectura, pertenece a la raza civilizada de los dos protagonistas de “Carne”, del profesor A, de Claudio Cañizares. Y, como ellos, se mete hasta el fondo en la barbarie; huyendo de la policía, escondido en las asquerosas márgenes del río, un día devora las sobras de una carne oscura que no puede determinar si es de cerdo o de res, pero que le proporciona un placer desconocido, y que continúa consumiendo, aun después de enterarse de que se trata de carne humana. Porque Júnior “tiene la certeza de que es la mejor carne que ha probado en su vida. Siente que así debió de ser algún día la carne del utópico Menú Insular” (p.57)
Los cocodrilos parecen ser una leyenda urbana que esconde una realidad inimaginable, terrible: prohibida la cría de puercos, los negros del Quibú comenzaron a construir balsas, pero esa actividad no es sino un señuelo para atraer a incautos a quienes matan para traficar su carne. Y la mayoría de las víctimas “era gente blanca diferente de los nativos” (p.27) De un lado están Júnior, protagonista y a ratos narrador, y Yony el Rubio, su padrastro, que “trabaja en una oficina como notario pero que se considera un erudito en Filosofía clásica” (p.63); del otro “las tribus enclavadas en los márgenes del Quibú”, esos muchachos violentos que “no son mayores que él, pero sí más grandes, como si se tratara de una raza distinta” (p.54). El adolescente Junior, a quien su padrastro inculcó el amor por la lectura, pertenece a la raza civilizada de los dos protagonistas de “Carne”, del profesor A, de Claudio Cañizares. Y, como ellos, se mete hasta el fondo en la barbarie; huyendo de la policía, escondido en las asquerosas márgenes del río, un día devora las sobras de una carne oscura que no puede determinar si es de cerdo o de res, pero que le proporciona un placer desconocido, y que continúa consumiendo, aun después de enterarse de que se trata de carne humana. Porque Júnior “tiene la certeza de que es la mejor carne que ha probado en su vida. Siente que así debió de ser algún día la carne del utópico Menú Insular” (p.57)
En el universo narrativo de Ronaldo Menéndez, la perversión del canibalismo está unida, como el reverso al anverso de una moneda, a la sublimidad de ese añorado “menú insular” que se nos revela a través de una parodia borgiana. La visión ocurre justo cuando, después de reventarle la cabeza con una botella, Júnior se dispone a comerse a Bob, el amigo que lo ha delatado a la policía:
Vi el populoso mar que rodea la Isla, y del mar vi redes y de las redes vi muchedumbres de camarones y langostinos, los vi poblando largas mesas familiares bajo rostros risueños, vi fuentes de aguacates en lascas y lascas y lascas, haciendo de la cerámica una cebra verde, vi rabo de toro encendido bajo crema de ají, vi pulpos y calamares ahogados en su tinta, vi plátanos, mameyes, caimitos, zapotes, anones, chirimoyas y mangos, vi langostas de talla extralarga dejando que su olor tocara por igual todas las narices, vi un laberinto restaurado (era La Habana), vi en un traspatio de la calle Buenavista una larga mesa dominical poblada de un oloroso cerdo asado criado en una finca y no en una bañera […] (p.125)
 Tenemos, entonces, no uno sino dos menús: este, que incluye las delicias gastronómicas de la Cuba fructuosa de antes, el menú tradicional, burgués diría yo, y ese otro compuesto por “conejo de alturas” –gatos-, “pavo de alturas” –auras tiñosas- , y sobre todo carne humana. El menú insular conservado celosamente en Miami (y que está regresando hoy a Cuba, porque el puerco que vemos cocinar y servir en la fiesta en casa de uno de Los carpinteros que hace poco mostró Anthony Bourdain en su programa de CNN, seguramente no fue criado en una bañadera) y el antimenú emergente en el período especial. Las comidas de la abundancia y las de la pobreza más abyecta. Los frutos de la cultura y los monstruos engendrados por el Hambre.
Tenemos, entonces, no uno sino dos menús: este, que incluye las delicias gastronómicas de la Cuba fructuosa de antes, el menú tradicional, burgués diría yo, y ese otro compuesto por “conejo de alturas” –gatos-, “pavo de alturas” –auras tiñosas- , y sobre todo carne humana. El menú insular conservado celosamente en Miami (y que está regresando hoy a Cuba, porque el puerco que vemos cocinar y servir en la fiesta en casa de uno de Los carpinteros que hace poco mostró Anthony Bourdain en su programa de CNN, seguramente no fue criado en una bañadera) y el antimenú emergente en el período especial. Las comidas de la abundancia y las de la pobreza más abyecta. Los frutos de la cultura y los monstruos engendrados por el Hambre.
El hambre tiene, por cierto, larga historia en la literatura cubana. Pensamos, sobre todo, en Piñera, quien ingenuamente creyó, en aquellos años felices que para él fueron 1959 y 1960, que “La batalla del hambre” era cosa del pasado. En su nota “Al lector argentino”, recordaba Piñera cómo la falta de carne le había proporcionado, en los años cuarenta, un “tema literario” (Ensayos selectos, p.192). Se refería, claro, a su cuento “La carne”. Esa carne, como la boda y el parque a los que también se refiere, carecían de todo “color local”, de toda referencia concreta. En “Carne”, en cambio, no faltan, a pesar de que esos “farmers” –o más bien su denominación, en lugar del más cubano término de “guajiros”– rompen de algún modo el registro convencionalmente realista. Además, la diferencia entre la autofagia y la antropofagia es fundamental: aquella se aviene mejor con el absurdo y el humor negro característicos del universo piñeriano, esta no. Los relatos de Menéndez, con la excepción de Las bestias, carecen de comicidad, como los cuentos de Cortázar o de Rulfo a los que por momentos recuerdan.
Más que en relación a Piñera, habría que pensar el Menú Insular en relación al ensayo-manifiesto de Retamar. Es de sobra conocido que ahí Calibán no es el bárbaro pueblo que pintara Renan, ni tampoco el inculto pueblo de Rodó, sino el pueblo liberado, erguido, cuya marcha de gigante ya se detendría. Retamar sublima, idealiza a Calibán, pero sin convertirlo en Ariel; su Calibán revolucionario viene a superar, en sentido hegeliano, la antinomia del cuerpo y el espíritu, la barbarie y la civilización: es a un tiempo fuerte y pensante, materia y razón; su potencia ahora tiene un sentido, no es violencia ciega sino violencia revolucionaria. Con los relatos de Ronaldo Menéndez recorremos el camino contrario, regresando a su bestialidad, mas no a la tradicional dicotomía, porque no sólo el pueblo, también –y esto resulta acaso lo más perturbador– los intelectuales son fatalmente salvajes.
Dando rienda suelta a su inveterado racismo, el profesor Claudio Cañizares cumple la fantasía de algunos letrados  decimonónicos –deshacerse de los negros–, pero termina muerto, y parcialmente comido, a manos de “Lo negro”. Junior viola repetidamente a una de las nativas del Quibú, hasta que sin proponérselo la mata, en un accidente que viene a duplicar la muerte de Julia, la madre de Júnior, cuyo cadáver flotando en el río es el detonante de toda la trama. Porque es Yony el Rubio, notario y filósofo, quien había matado a Julia, en un juego erótico donde el uno se fingía violador y la otra violada. Y es Yoni, después de haber estado a punto de ser capturado por los bandidos del Quibú cuando intentaba irse en balsa, quien, en la última escena de la novela, apretará el gatillo contra Yúnior, para salvar una vida que, mutilado como está, carece ya de todo valor. De algún modo, todos estos personajes –hombres de sentencias, de libros, de dictámenes– encuentran, en el fatídico momento de matar o ser muertos a manos de los otros, una especie de ‘destino cubano’.
decimonónicos –deshacerse de los negros–, pero termina muerto, y parcialmente comido, a manos de “Lo negro”. Junior viola repetidamente a una de las nativas del Quibú, hasta que sin proponérselo la mata, en un accidente que viene a duplicar la muerte de Julia, la madre de Júnior, cuyo cadáver flotando en el río es el detonante de toda la trama. Porque es Yony el Rubio, notario y filósofo, quien había matado a Julia, en un juego erótico donde el uno se fingía violador y la otra violada. Y es Yoni, después de haber estado a punto de ser capturado por los bandidos del Quibú cuando intentaba irse en balsa, quien, en la última escena de la novela, apretará el gatillo contra Yúnior, para salvar una vida que, mutilado como está, carece ya de todo valor. De algún modo, todos estos personajes –hombres de sentencias, de libros, de dictámenes– encuentran, en el fatídico momento de matar o ser muertos a manos de los otros, una especie de ‘destino cubano’.
Los cuentos de Ronaldo Menéndez no son políticos, no en el sentido de denuncia que tiene una obra como La nada cotidiana de Zoé Valdés, ni tampoco en el sentido deleuziano que lo político adquirió en el discurso de Diáspora(s). Pero es imposible no advertir que, así como en El señor de las moscas, el siniestro del avión en la isla desierta conduce a los educados adolescentes a regresar al salvajismo, aquí es la escasez, la miseria del “período especial” lo que posibilita el canibalismo, facilitando el traspaso de la delgada línea roja que separa la civilización de la barbarie. Del mismo modo paradójico en que la ruina de la ciudad es consecuencia del propósito desarrollista de la Revolución, el menú burgués se ha ‘superado’, no en la carne y la leche prometidas en los utópicos discursos de Castro, sino en esa práctica, no ya preburguesa sino prehistórica, neolítica, que es la antropofagia.
¿Quiénes son las bestias, los puercos o los hombres? Los escritores y filósofos contrarrevolucionarios han pensado tradicionalmente al hombre como una bestia, criatura condenada a la maldad –por mor del pecado original o de su propia naturaleza–, de modo que la ley y el orden son necesarios para contener todo ese fondo de vileza e irracionalidad. En cambio, la tradición de la izquierda radical piensa, rousseaunianamente, al hombre como ser naturalmente bueno, pervertido por la sociedad, de manera que, eliminadas las causas de su enajenación, la bondad y la felicidad florecerán. En su ensayo “El fantasma de Stalin” Sartre advirtió en los juicios de Moscú una paradoja fundamental del comunismo: a contrapelo de esa ideología oficial sobre la perfectibilidad humana, el régimen no dejaba de suscribir, en la lógica perversa de los procesos, la creencia en la maldad inmutable de la humanidad. ¿Cómo, si no, se comprendería que abnegados militantes del partido se hubieran transformado súbitamente en rabiosos enemigos del pueblo, ratas al servicio del imperialismo?
 De algún modo, es posible leer en el ominoso Menú Insular de Ronaldo Menéndez una análoga paradoja. El empeño de producir al hombre nuevo, al que subyace la fe en la bondad potencial de la humanidad, ha creado las condiciones para que florezca la monstruosidad: puede que en todos lados los hombres sean bestias, pero aquí es una circunstancia particular, histórica, lo que desencadena esa bestialidad extrema que se consuma en el canibalismo. Aquel ‘destino cubano’ que arriba decíamos, recordando al Borges que planea sobre muchos relatos de Menéndez (las citas de “El Sur” en Las bestias no son casuales) puede que sea solo una de las variantes del destino humano, pero la novela, aunque eluda el costumbrismo, se llama Río Quibú. No hay novela cubana menos cosmopolita, como no hay cuentos cubanos menos cosmopolitas que “Los chinos” de Hernández Catá, o “En las afueras” de Novás Calvo.
De algún modo, es posible leer en el ominoso Menú Insular de Ronaldo Menéndez una análoga paradoja. El empeño de producir al hombre nuevo, al que subyace la fe en la bondad potencial de la humanidad, ha creado las condiciones para que florezca la monstruosidad: puede que en todos lados los hombres sean bestias, pero aquí es una circunstancia particular, histórica, lo que desencadena esa bestialidad extrema que se consuma en el canibalismo. Aquel ‘destino cubano’ que arriba decíamos, recordando al Borges que planea sobre muchos relatos de Menéndez (las citas de “El Sur” en Las bestias no son casuales) puede que sea solo una de las variantes del destino humano, pero la novela, aunque eluda el costumbrismo, se llama Río Quibú. No hay novela cubana menos cosmopolita, como no hay cuentos cubanos menos cosmopolitas que “Los chinos” de Hernández Catá, o “En las afueras” de Novás Calvo.
Hay aquí un camino para la literatura cubana que no pasa necesariamente por “olvidar a Cuba”, por desconocerla o inadvertirla, sino más bien por escribirla. Escribirla, se entiende, en el sentido de Barthes, no como el ‘escribiente’ que hace panfleto o testimonio, sino como el escritor que tiende a suspender el sentido, dejando al lector con más preguntas que respuestas. La imaginación literaria no tiene necesariamente que desplegarse en el espacio; puede partir de algo tan típico como criar puercos en una bañera. La salida de lo cubano –lo cubano como lugar común, como mala literatura, como coartada del poder– podría estar en Cuba misma. Así como el Aleph se encontraba en el sótano de una vieja casa de la calle Garay, al sur de Buenos Aires, en cualquier caserón o solar de un barrio habanero, en cualquier pueblito de provincias puede estar la sorpresa, la novela por hacer. Escribir a Cuba: tan sencillo como eso, y tan difícil.
Obras Citadas
Baquero, Gastón. Una señal menuda en el pecho del astro, selección, prólogo y cronología de
Remigio Ricardo Pavón, Ediciones La luz, Holguín, Cuba.
De Marcos, Miguel. Papaíto Mayarí, Letras Cubanas, La Habana, 1977.
Dorta, Walfrido, “Olvidar a Cuba. Contra el lugar común”, Diario de Cuba, 9 de diciembre de
2012.
Marqués, Pedro. Óbitos, Bokeh, 2015.
Menéndez, Ronaldo. De modo que esto es la muerte, Lengua de trapo, Madrid, 2002.
________. Las bestias, Lengua de trapo, Madrid, 2006.
________. Río Quibú, Lengua de trapo, Madrid, 2008.
Padilla, Gilberto. “El factor Cuba. Apuntes para una semiología clínica”, Temas, La Habana,
octubre-diciembre de 2014.
Piñera, Virgilio. Ensayos selectos, selección y edición de Gema Areta Marigó, Verbum, Madrid,
2015.


